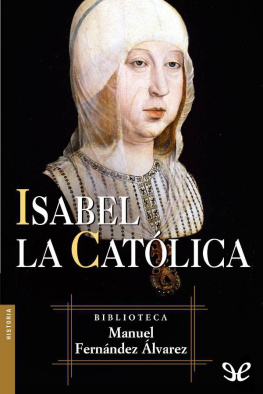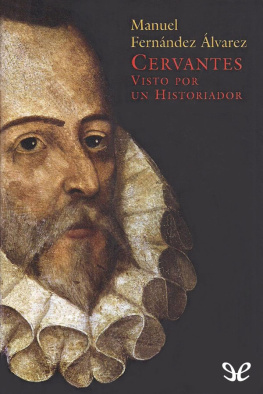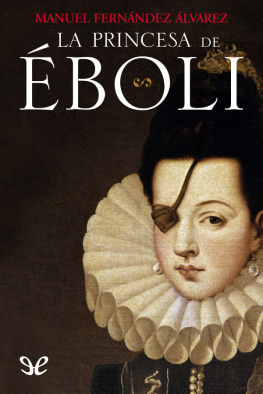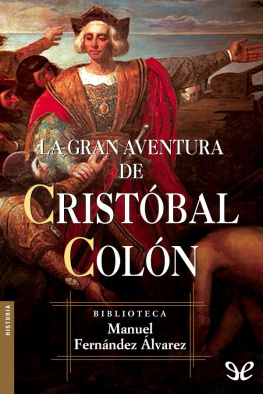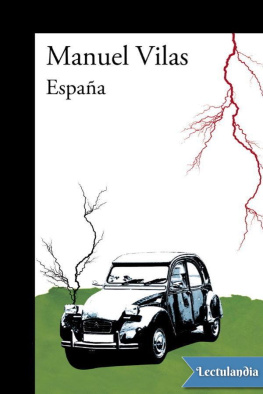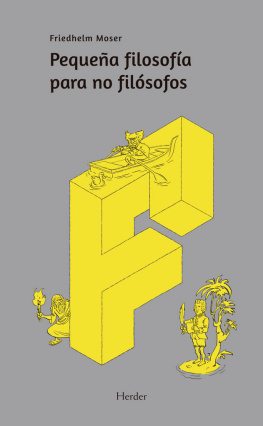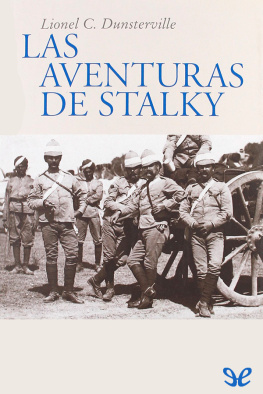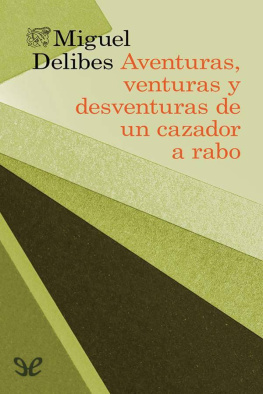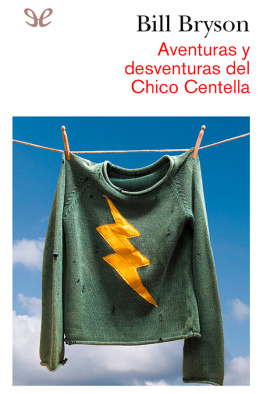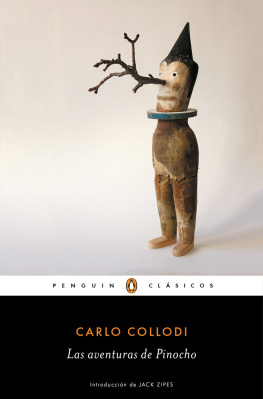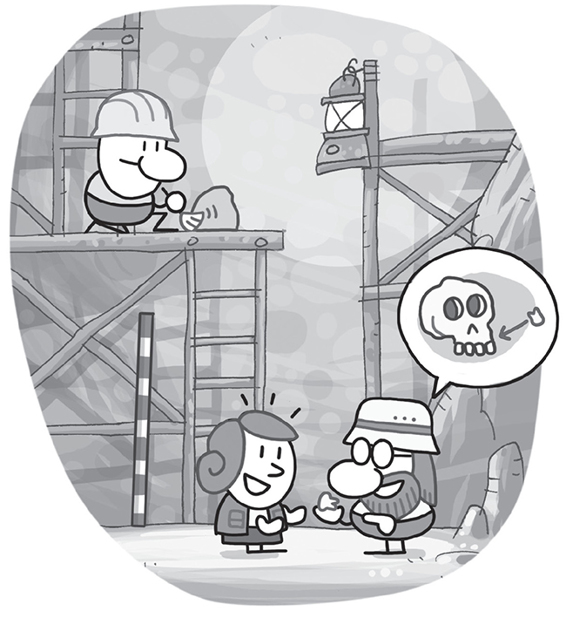Saludos, amigos
Queridos amigos, mis pequeños, pequeños amigos. Os prometo que vamos a divertirnos. Seguro. Porque a fin de cuentas la Historia es como un cuento lleno de aventuras, solo que esas aventuras ocurrieron entonces de verdad.
De verdad de la buena.
Aventuras que pasaron en Francia, en Inglaterra, o en las praderas de los EEUU de América; en este caso incluso con indios y con rostros pálidos. Pues bien, podéis creerme, amigos míos, que esas aventuras, tan divertidas o más todavía, pasaron también en España.
Ya lo veréis.
De entrada quiero contaros algo muy curioso: las cosas tan raras que les pasaron a aquellos hombres primitivos que fueron los padres de los padres de nuestros padres. Y no sigo en este plan porque nos haríamos un lío. Pero, vamos, que fue hace mucho, pero que mucho tiempo.
Y esa es la cuestión, amigos míos: que estamos ante la inmensidad del tiempo.
Algo que marea. Fijaos bien: es como mirar al cielo tendido en el campo cuando ya las estrellas brillan en el firmamento. ¿No lo habéis hecho nunca? Pues venid conmigo.
Estamos en una noche del mes de agosto. No hay luna. La noche es oscurísima. Pero, claro, hay que salir de casa para darse cuenta de ello.
De modo que me vais a acompañar. Salimos de nuestras casas y dejamos atrás las luces de la ciudad. Nos metemos en el campo. Buscamos una pradera para tumbarnos. Y así, de pronto, echados en el campo, contra el cielo, abrimos los ojos y nos encontramos con la inmensidad del espacio, y con las estrellas que brillan muy lejos.
Tanto que sentimos como un mareo, como un vértigo.
Pues bien, ese es el mismo vértigo, el mismo mareo que nos produce la sensación de la otra inmensidad: la inmensidad del tiempo.
Ese tiempo tan lejano en el que vivieron nuestros primeros antepasados, hace miles, ¡qué digo miles!, millones de años.
Y ese será nuestro primer cuento: el dedicado a los hombres y mujeres que vivieron hace tanto tiempo. Pero luego habrá otros ocho dedicados a las distintas épocas, hasta llegar a nuestros días.
Y será estupendo ver cómo desfilan esos personajes y cómo nos dicen lo que les pasó, de forma breve pero divertida, del mismo modo que vosotros contáis lo que os ocurrió cuando hacéis un viaje.
Esa será nuestra pequeña historia de España.
Sí, mañana os hablaré de una época tan lejana que ni siquiera era Historia. Tan lejana que tenemos que darle otro nombre: la Prehistoria.
Los sabios descubren un diente
Fijaos bien. Os voy a dar una noticia que seguramente conocéis ya. Un grupo de sabios ha descubierto en un sitio perdido de Burgos, en Atapuerca, un diente de uno de esos hombres primitivos. ¡Un diente! La cosa es casi para reírse. Pero nada de risas, porque esos sabios nos aseguran que el hombre que perdió ese diente vivió hace más de un millón de años.
No cien, ni mil, ni cien mil años. ¡Más de un millón de años! ¿No es para que sintamos esa especie de mareo o de vértigo de que os hablaba antes? Que esa es la inmensidad del tiempo. Y entonces llueven las preguntas. ¿Cómo es posible que viviera ese hombre, desnudo, según nos dicen que estaba, frente a la Naturaleza? Para empezar, no tenía el apoyo, ni la compañía, ni la ayuda de los animales domésticos. Nada de caballos, ni de perros, ni de gatos ni de conejos que le ayudaran a vivir y a ser más feliz. Todos los animales con que se encontraba eran salvajes. Y la mayor parte de ellos auténticas fieras.
De modo que o cazabas o eras cazado. Y eso en pequeños grupos. Porque era otra de las cuestiones de aquella vida primitiva. Nada de ciudades, ni de villas, ni siquiera de pequeñas aldeas. Aquellos grupos reducidos de hombres y mujeres vivían a la intemperie, yendo de un lado a otro con sus pequeñines a cuestas. Sabían muy pocas cosas, aunque ya veremos que algo sí que sabían y que les iba a ayudar en su lucha por sobrevivir.
Eso sí, haceos a la idea de que eran hombres y mujeres sin nombre.
¿Es posible? Cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre, y eso nos ayuda a movernos en la vida, a saber quiénes somos: Manolo, como el que os habla, o Rosa, la que escribe cuando yo le dicto, o como María o Susana (que son mis hijas), o como Juan Manuel, que es un chavalín como vosotros y que es mi nieto.
Pero entonces, no. Los hombres no tenían nombre. Las mujeres no tenían nombre. Los pequeñajos no sabían cómo se llamaban.
No sabían hablar todavía, se entendían a gritos o con murmullos. En la oscuridad, si se perdía uno de los hijos, la madre podía encontrarlo, no llamándolo a voces sino reconociéndolo por el olfato.
Que así de extraña y azarosa era entonces la vida.
Y estaba la lucha por buscar la comida. Y también la lucha contra el frío.
Dos aventuras impresionantes de las que os hablaré muy pronto.
Los problemas del hombre primitivo
E se hombre primitivo tenía pocos problemas. A fin de cuentas, le bastaba con comer, dormir y de cuando en cuando hacer el amor.
Pocos problemas, sin duda, porque no le preocupaban ni la fama ni el dinero, ni atesorar cosas preciosas, que a veces no lo son tanto.
Que ahora nos gusta complicarnos la vida de cualquier modo. Incluso nos preocupa si estamos gordos o flacos.
Pues bien, nada de eso les importaba a los hombres primitivos. Apenas si tenían problemas. ¿Una felicidad?
Nada de eso. Porque los problemas que tenían eran pocos, pero muy fuertes.
Y tan fuertes que tenían que ingeniárselas para poder comer. Estaba la caza, claro. Pero las fieras eran temibles, y tanto que, en ocasiones, en vez de comer eran comidos. Lo cual era peliagudo. Además, aquellos animales eran muy veloces, y había que correr la tira para tratar de echarles el guante, y casi siempre en vano.
De forma que tuvieron que agudizar el ingenio. Nada de correr detrás de los bisontes o de los renos, cansándose en vano. Simplemente, emplear la astucia: esconderse entre los arbustos y esperar a que llegasen. Por ejemplo, a la orilla de un río donde las fieras acudían descuidadas a beber. Y entonces, cuando metían el hocico en el agua, taca, el gran golpe en la cabeza y a otra cosa.
Eso sí, no se andaban con lindezas. Cazar la pieza, despellejarla y comerla a dentellada pura era todo uno.
Porque, y esto es importante que os deis cuenta de ello, todavía aquellos antepasados nuestros tan antiguos no conocían el fuego. De forma que no podían cocinar la comida, poniendo la carne entre unas brasas. Vamos, eso que suele decirse: no comían caliente. Claro que tampoco lo echaban en falta.