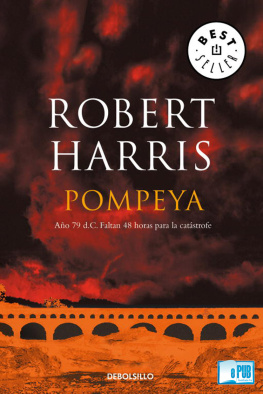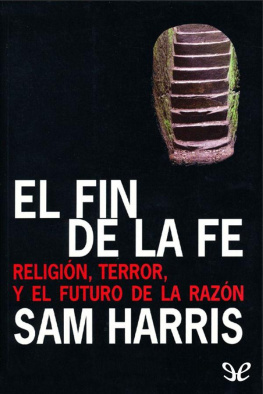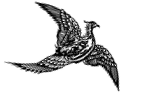Flores para la señora Harris se publicó por primera vez en 1958 (Michael Joseph, Londres). La edición norteamericana del mismo año (Doubleday, Nueva York) se tituló Mrs ‘Arris Goes to Paris.
Este libro está dedicado a las galantes e indispensables señoras de la limpieza que, año tras año, ponen orden en las Islas Británicas.
La casa Dior es sin duda la casa Dior. Pero todos los personajes localizados a ambos lados del canal que aparecen en esta novela son ficticios e inexistentes y no guardan el menor parecido con ninguna persona viva.
La mujer menuda y delgada de mejillas sonrosadas, cabello canoso y ojos sagaces, casi traviesos, tenía la cara apoyada en una ventanilla del avión Viscount de British European Airways, en el vuelo matutino de Londres a París. Mientras el aparato, con un rugido repentino, despegaba de la pista, a ella también se le levantó el ánimo. Se notaba nerviosa, pero en absoluto asustada, porque estaba convencida de que ya no le podía pasar nada. Sentía la felicidad de quien sabe que al fin se ha embarcado en una aventura al final de la cual le aguarda lo que más desea.
Iba vestida con pulcritud; llevaba un abrigo de sarga marrón algo raído y unos limpios guantes de algodón del mismo color, así como un desgastado bolso de imitación de cuero marrón que estrechaba contra el cuerpo. Y menos mal que lo hacía, porque dentro no solo había diez billetes de una libra, el límite legal de dinero que podía sacarse de las Islas Británicas, y también un billete aéreo de ida y vuelta a París, sino además la cantidad de mil cuatrocientos dólares, en divisa estadounidense y en un grueso fajo de billetes de cinco, diez y veinte, sujetados con una goma elástica. El talante vivaracho de la mujer solo se manifestaba en el sombrero que se había puesto: era de paja verde y en la parte delantera llevaba adherido el tallo flexible de una rosa enorme y ridícula que se inclinaba de un lado a otro, moviéndose, aparentemente, como lo hacía la mano del piloto en el timón, mientras el avión se ladeaba y describía círculos para ganar altura.
Cualquier ama de casa bien informada que hubiera recurrido en alguna ocasión a los servicios de la estirpe singular de «empleadas del hogar» que acuden a los domicilios a limpiar y ordenar por horas, o, en realidad, cualquier persona inglesa, habría dicho: «La mujer de debajo de ese sombrero solo puede ser una señora de la limpieza londinense», y, además, habría acertado.
En la lista de pasajeros del Viscount figuraba con el nombre de señora Ada Harris (aunque ella siempre omitía la hache aspirada al pronunciarlo), con domicilio en el número 5 de Willis Gardens, Battersea, Londres, SW11, y era, efectivamente, una señora de la limpieza, una viuda, que «iba» a las casas de una clientela que vivía en las zonas elegantes de Eaton Square, Belgravia y alrededores.
Hasta ese momento mágico en que se había visto separada de la superficie de la tierra, en su vida no había existido otra cosa que un sinfín de trabajos pesados, únicamente aliviados por alguna esporádica asistencia al cine, al pub de la esquina o por una velada en el teatro de variedades.
El mundo que frecuentaba la señora Harris, a quien le faltaba poco para cumplir los sesenta, lo caracterizaban un desorden perpetuo, la porquería y el caos. Abría las puertas de las casas o los apartamentos con las llaves que le habían confiado no una, sino media docena de veces al día, para enfrentarse al desastre de los platos sucios y las sartenes grasientas del fregadero, a hectáreas de camas arrugadas, deshechas y que olían a rancio, a prendas desperdigadas por todas partes, a toallas húmedas en el suelo del baño, a agua que habían dejado en el vaso de la dentadura, a ropa sucia que había que mandar a la tintorería y, evidentemente, a las colillas de los ceniceros, al polvo de las mesas y espejos, y a todos los desperdicios que los cerdos humanos son capaces de dejar a su paso cuando salen de su casa por la mañana.
La señora Harris limpiaba todos estos desastres porque en eso consistía su profesión: era una forma de ganarse la vida y de llegar a fin de mes. Sin embargo, para algunas empleadas del hogar su labor era algo más que eso, y especialmente para la señora Harris: una especie de perpetuo orgullo doméstico. Y también constituía una tarea creativa, algo que podía procurar alegría y satisfacción a una persona. Cuando llegaba a esas habitaciones, se las encontraba hechas una pocilga; las dejaba ordenadas, limpias, relucientes, con un olor de lo más agradable. El hecho de que al día siguiente, al volver, se hubieran vuelto a convertir en pocilgas no le molestaba. Le pagaban tres chelines por hora y ella las volvía a dejar inmaculadas. Éstas eran la vida y la ocupación de la mujer menuda, uno de los treinta pasajeros variopintos del avión que se dirigía a París.
El mapa en relieve de recuadros verdes y marrones que formaba el suelo británico fue pasando por debajo de las alas de la aeronave y, de pronto, se convirtió en el azul agitado por el viento del canal de La Mancha. Mientras que hasta entonces la señora Harris se había fijado con interés y desde arriba en la novedad que suponían las casitas y las granjas de abajo, éstas ahora desaparecieron y dieron paso a los contornos de líneas depuradas de los buques cisterna y de mercancías que avanzaban por la superficie del mar, y, por primera vez, la mujer se dio cuenta de que se estaba alejando de Inglaterra y de que estaba a punto de entrar en un país extranjero, a punto de verse rodeada de extranjeros que hablaban un idioma también extranjero y que, según lo que siempre le habían contado de ellos, eran inmorales, avariciosos, comían caracoles y ranas, y presentaban una marcada tendencia a cometer crímenes pasionales y a meter cuerpos descuartizados en baúles. Aunque ella no tenía miedo, porque el miedo no forma parte del vocabulario de una señora de la limpieza inglesa, ahora se reafirmó aún más en su decisión de no bajar la guardia y no andarse con bobadas. Iba a París a hacer un recado de gran envergadura, pero esperaba, al llevarlo a cabo, tener que relacionarse lo menos posible con los franceses.
Una sanísima azafata británica le sirvió un sanísimo desayuno inglés, después se negó a cobrárselo y dijo que era cortesía de la línea aérea, lo cual no estaba nada pero que nada mal.
La señora Harris siguió con la cara aplastada contra la ventanilla y el bolso contra el costado. La azafata, al pasar, anunció:
–A lo lejos, a su derecha, podrá ver usted la torre Eiffel.
–Vaya, vaya –dijo la señora para sus adentros, cuando, al cabo de unos instantes, vio cómo surgía el extremo puntiagudo del monumento entre lo que parecía ser una vieja colcha de retales compuesta por tejados grises y caperuzas de chimeneas, atravesada por el hilillo de un único río, azul y serpenteante–. Da la impresión de ser más pequeña que en las fotos.
Al cabo de un minuto, más o menos, aterrizaron sin un solo rebote en el hormigón del aeropuerto francés. El ánimo de la señora Harris se levantó todavía más. Ninguno de los lúgubres pronósticos de su amiga la señora Butterfield, que había afirmado que el chisme explotaría en pleno vuelo o se hundiría en el fondo del mar, con ella dentro, se había cumplido. Quizá París no resultase ser tan imponente, al fin y al cabo. No obstante, a partir de ese momento la señora Harris prefirió actuar con cautela y recelo, una precaución que no mitigó el largo trayecto en autobús desde Le Bourget por unas calles extrañas, que bordeaban unas casas extrañas y unas tiendas en las que se vendían artículos extraños en un idioma extraño e ininteligible.