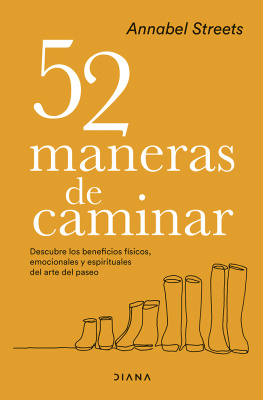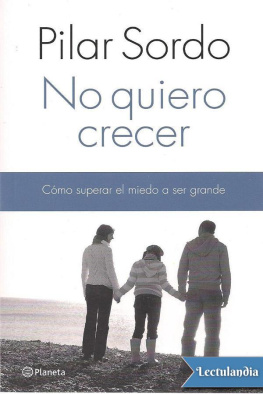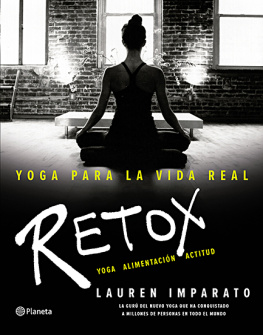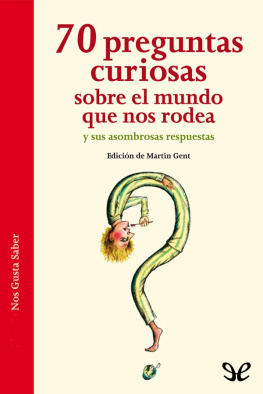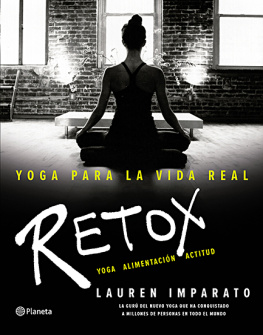Índice
E stoy sentada en un campo de altramuces salvajes. Tengo seis años. Las flores son más altas que yo, y me ocultan mientras el sol se cuela por entre los tallos, entibiando mis mejillas. Aquí estoy muy tranquila, agazapada en mi lugar secreto y seguro, a solas con mi respiración mientras observo los insectos. Una catarina llega volando, se dirige hacia mí y yo admiro su pequeña belleza. A lo lejos, oigo las alegres voces de los niños y el canto de un petirrojo.
Antes, mi hermano y su amigo me habían estado persiguiendo, blandiendo lanzas de altramuces que arrojaban contra mí. Tras haber sacado los altramuces de la tierra uno por uno, les habían arrancado las hojas en un movimiento amplio y agresivo, aunque dejándoles unos ramitos de estrechas flores moradas como si fueran flechas gigantes. Corrían por ahí como lanzadores de jabalina y, cuando yo trataba de escapar, me las tiraban y se reían de mí sin dejar de acechar a su pequeño y veloz objetivo, cuyos cabellos rubios volaban al viento.
Al final me las ingenié para escapar.
Me escondí entre los altramuces y, al apagarse los asustados gritos, pronto perdieron su interés en mí y pasaron a su siguiente batalla en algún otro lugar en los terrenos de la Logia masónica.
«P OR ALGUNA INEXPLICABLE RAZÓN , SOLO PODÍA PENSAR
EN MI DESEO DE ESTAR EN OTRO LUGAR , SOLA , LEJOS DE TODO ».
E ra la mañana después del Grand Prix, y un hermoso y soleado día en el sur de Francia despertaba tras las llantas quemadas, el polvo y el ruido ensordecedor de la carrera del día anterior. El cielo era de un color azul transparente y la «vista al océano» —como a los hoteles les gusta llamar al Mediterráneo cuando ofrecen, al doble de su precio, habitaciones con vistas— estaba llena de yates y veleros que surcaban sus agitadas aguas. Durante la carrera, la mayoría de las lujosas embarcaciones se habían acercado al muelle y habían atracado por un breve periodo, pero aquellas que se habían quedado a pasar la noche comenzaban a zarpar; sus pasajeros estaban un poco más cansados, pero continuaban alegres su camino hacia Saint-Tropez, la siguiente parada en su viaje a lo largo de la costa.
Algo no estaba bien.
Miré a Jonathan, quien había sido mi compañero durante veinte años. Por alguna inexplicable razón solo podía pensar en el deseo de estar en otro lugar, sola, lejos de todo. Pero él había organizado algo especial. Había hecho reservaciones en un nuevo hotel boutique en Niza para completar nuestro viaje por la Costa Azul.
Nuestro viaje al sur de Francia se había convertido en un acontecimiento anual. La emoción de aquella excursión de una semana incluía los momentos previos a la carrera, las sesiones de práctica, contemplar a los Ferrari que entraban y salían del casino de Montecarlo, almorzar en el restaurante Le Louis XV del Hôtel de Paris, los eventos de caridad para recolectar fondos con los pilotos de carreras y las subastas de autos clásicos. Compras, quizás un nuevo bolso de Louis Vuitton, una mascada de Hermès o un perfume, paseos en coche hacia La Turbie por la Moyenne Corniche, exposiciones de arte, un sol brillante y comida exquisita.
Cada año conocíamos mejor la dinámica, de modo que para entonces Jonathan lo tenía todo bajo control: a dónde ir; cuándo reservar (por lo general, el hotel se llenaba al menos seis meses antes, y había que pagar por adelantado las exorbitantes tarifas que se alcanzaban durante el Grand Prix); cuáles eran los mejores restaurantes de mariscos, trufas, carnes, por su atmósfera o por sus comensales (en ocasiones, había una escudería sentada en la mesa de al lado). Era esencial reservar con anticipación (al menos tres meses antes) para asegurarnos nuestra mesa favorita para dos con vista a Villefranche-sur-Mer o ese balcón en Eze con vista a las centellantes luces de abajo.
Nos hospedábamos en los mejores hoteles: Château Eza, La Chèvre d’Or o Loews, con increíble comida e impresionantes vistas de la costa, y en ellos despertábamos cada mañana con croissants calientes y generosos tazones de café au lait . Sabíamos cómo conseguir invitaciones al Bal des Pilotes en Le Sporting: el baile del Grand Prix era un evento especial con fuegos artificiales en el que los asistentes (bueno, solo los nuevos) no podían reprimir un gran «¡Oooh!» cuando la gran techumbre se abría, revelando un cielo nocturno estrellado.
Un año nos encontramos en medio de una conversación con Scot Jackie Stewart, a quien habíamos conocido en el Grand Prix de Japón. David Coulthard y yo chocamos por accidente en un abarrotado salón de baile. Otro año, al prepararme para un evento, fui a peinarme a la misma hora que Shirley Bassey y ambas conversamos mientras el dueño del lugar secaba su meñique enyesado, que se había humedecido durante el lavado.
Aunque habíamos trabajado duro y habíamos hecho sacrificios, a Jonathan y a mí, como buenos escoceses, nos incomodaban un poco los gastos excesivos y divertirnos tanto, y no siempre creíamos merecerlo.
Como pareja, éramos como uña y mugre, felizmente codependientes. Y, sin embargo, en nuestro décimo aniversario en Montecarlo, mientras avanzábamos sistemáticamente por el programa que habíamos planeado con todo cuidado, comencé a experimentar temor.
Volteé hacia mi marido.
—Quiero irme a casa.
Jonathan leía su International Herald Tribune .
—Necesito ir a casa, Jonathan —lo intenté de nuevo.
Levantó la mirada, arrugando un poco la nariz como si dijera «¿Qué te pasa?».
Luego dejó el periódico.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero ir a casa… hoy —respondí.
—No entiendo, ¿qué pasa? La estamos pasando increíble y el hotel en Niza está reservado, no podemos levantarnos e irnos sin más… Además, podríamos ir a ver tu exposición favorita en el Musée Marc Chagall y caminar por la Promenade des Anglais, que te encanta.
—No sé qué pasa, pero voy a hacer las maletas y veré si puedo conseguir un vuelo más temprano.
—Ay, por el amor de Dios…
Hizo una pausa mientras me observaba, y luego, a sabiendas de que no tenía sentido discutir, dijo con desaliento:
—Ok, déjame comprobar si hay algún vuelo. Será difícil, ya sabes que este es el día más complicado porque toda la gente viaja de regreso. Justo por eso íbamos a quedarnos, para evitar las multitudes.
—De hecho, quiero volver sola a casa. Quiero decir, solo yo. Tú quédate y disfruta. Iré a preguntarle al concierge por los vuelos. Quédate y termina de leer tu periódico.
Me levanté y dejé a Jonathan sentado ahí, con su croissant a medio comer en la mano y una expresión de desconcierto en el rostro mientras me veía alejarme.
Y eso fue todo.
Ese fue el momento en que terminó mi matrimonio de veinte años. ¿Cómo puede algo tan especial sentirse de repente vacío y sin sentido? ¿Empezó después de descubrir que mi marido tenía cáncer, apenas unas semanas antes de la muerte de mi madre? Yo había seguido adelante, trabajando aún más duro entre los viajes a Escocia y cuidando a Jonathan cuando me encontraba en casa. El cáncer de mi madre duró cuatro años y nunca se recuperó. El de Jonathan se pudo tratar y, por fortuna, después de meses de quimio y radioterapia, se recuperó. Pero la vida no volvió a ser la misma; la preocupación, siempre presente, se cernía sobre nosotros. Esas cosas cambian tu forma de pensar acerca de la vida.
Esperábamos que todo regresara a la normalidad. Pero la experiencia te transforma. Jonathan cambió, se volvió una persona más cauta, más cuidadosa. Y yo también cambié. Ya no pude seguir siendo feliz y despreocupada. Tontamente, traté de superar la pérdida de mi madre yendo de acá para allá, y por un tiempo intenté mantener las rutinas familiares en marcha: las vacaciones, la alegría navideña. Lo hice sobre todo por mi padre, pero no funcionó y tampoco ayudó. Era demasiado. Recuerdo ese sentimiento de desesperación, de querer escapar. Pero no iba a resultar tan sencillo.
Página siguiente