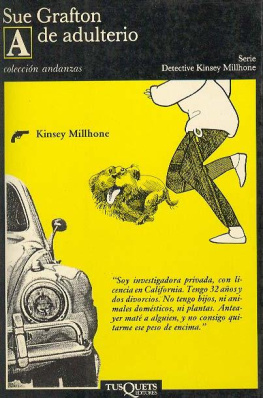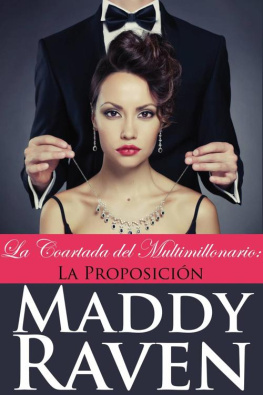Título Original: “B is for Burglar”
Traducción: Antonio-Prometo Moya, 1990
KINSEY MILLHONE 2
Para Steven, que me conoce bien.
La autora desea agradecer la ayuda incalculable que le han prestado las siguientes personas: Steven Humphrey; John Carroll; Brenda Harman, doctora en Odontología; Billie Moore Squires; De De LaFond; William Fezler, doctor en Filosofía; Sydney Baumgartner; Frank E. Sincavage; Milton Weintraub; Jay Schmidt; Judy Cooley; Bill Pronzini y Marcia Muller; y Joe Driscoll, de la Agencia de Detectives Driscoll y Compañía, de Columbus, Ohio
Cuando ya ha terminado todo, es natural que una se dé de bofetadas por todo lo que no comprendió en su momento. La escuela detectivesca de Si-Lo-Hubiera-Sabido, vamos. Me llamo Kinsey Millhone y casi todos mis casos comienzan del mismo modo. Empiezo diciendo quién soy y qué hago, como si al exponer siempre los mismos datos elementales pudiera desentrañar la lógica de lo que sigue.
Pero, en pocas palabras, esto es lo que puede afirmarse de mí. Soy mujer, tengo treinta y dos años, estoy soltera y trabajo por mi cuenta. Ingresé en la Academia cuando tenía veinte años y al acabar me integré en el Cuerpo Superior de Policía de Santa Teresa. No recuerdo ahora cómo me imaginaba la profesión antes de incorporarme. Probablemente tenía una idea confusa e idealista de la ley y el orden, los buenos contra los malos, y apariciones ocasionales en los juicios, donde se me pediría que declarase que tal cosa era tal cosa. Según mi perspectiva, todos los malos irían a la cárcel para que los demás pudiéramos seguir viviendo tranquilamente. Al cabo de un tiempo me di cuenta de mi ingenuidad. Los óbices y cortapisas me desanimaban, y el que a las mujeres policía se las mirase, por aquel entonces, con una mezcla de curiosidad y desprecio, hacía que me sintiera impotente. No quería pasarme la vida defendiéndome de las ofensas «bienintencionadas» ni demostrando cada dos por tres que era una tía dura. Y como no me pagaban lo suficiente por aguantar tanta mecha, me largué.
Probé diversos empleos durante dos años, pero ninguno ejercía sobre mí el mismo atractivo. A despecho de sus restantes verdades, el trabajo detectivesco no puede separarse de la intermitente sensación de vivir pendiente de un hilo. Me había quedado colgada de la fiebre adrenalínica y ya no podía volver a la vida normal y corriente.
Al final entré en una pequeña agencia de detectives privados, pasé otros dos años aprendiendo el oficio y luego me establecí por mi cuenta tras obtener la licencia correspondiente. Llevo ya cinco años en ello y sobrevivo con modestia. Ahora soy más sensata y tengo más experiencia, pero cuando un cliente toma asiento delante de mí sigo sin saber qué va a ocurrir a continuación.
Aquella mañana no hacía ni veinte minutos que había llegado al despacho. Había abierto el balcón del primer piso para que entrase un poco de aire fresco y acababa de llenar la cafetera de filtro. Estábamos en junio, y junio, en Santa Teresa, equivale a niebla fría por las mañanas y bruma por las tardes. Aún no eran las nueve. Me había puesto a mirar el correo del día anterior cuando oí un golpecito en la puerta y vi entrar a una mujer.
– Menos mal que está aquí -dijo-. Usted tiene que ser Kinsey Millhone. Yo soy Beverly Danziger.
Nos dimos la mano, tomó asiento inmediatamente y se puso a rebuscar en el bolso. Sacó una cajetilla de cigarrillos con filtro y cogió uno.
– Si le molesta que fume, dígalo -dijo, encendiendo el cigarrillo y sin esperar a que le respondiera.
Inhaló el humo, apagó la cerilla con la bocanada que expulsó a continuación y sin muchas ganas se puso a buscar un cenicero con los ojos. Cogí el que había encima del archivador, le quité el polvo y se lo tendí al tiempo que le preguntaba si quería un café.
– Sí, desde luego que sí -dijo con una carcajada-. He ido de bólido toda la mañana y no creo que me pueda poner peor. Vengo directamente de Los Ángeles y la carretera estaba medio colapsada, ¡Bueno!
Le serví una taza mientras le dirigía una ojeada rápida. Le eché treinta y ocho o treinta y nueve años; era baja, elegante y parecía llena de vitalidad. Tenía el pelo lacio y de un negro brillante. Lo llevaba escalonado y tan bien cortado que le enmarcaba la cara menuda igual que un gorro de baño. Tenía brillantes ojos azules, pestañas negras y una tez clara con un leve asomo de rosa en los pómulos. Llevaba un suéter azul claro, de algodón y cuello abierto, y una falda de popelín azul claro. El bolso era de piel buena, suave y flexible, con un montón de compartimientos con cremallera y que contendrían Dios sabe qué. Llevaba las uñas largas y en punta, pintadas de rosa, y lucía un anillo nupcial engastado con rubíes. Respiraba confianza en sí misma y una despreocupada atención por el estilo, cuyo resultado era un empaquetado tradicional, como esos regalos de cumplido que se envuelven y preparan en los establecimientos de categoría.
Negó con la cabeza cuando le ofrecí la leche y el azúcar, me serví un poco de leche entera y otro poco de leche condensada desnatada, y fui al grano.
– ¿En qué puedo ayudarla?
– Quiero que localice a mi hermana -dijo.
Se puso a rebuscar otra vez en el bolso. Sacó la agenda, un juego de pluma y lápiz de madera rojiza y un sobre grande y blanco que puso en el borde de la mesa. Nunca había visto a una persona tan absorta en sí misma, aunque la situación tampoco carecía de atractivo. Me dirigió entonces una sonrisa rápida, como si estuviera al tanto de mis pensamientos. Abrió la agenda, le dio la vuelta para enseñarme el contenido y me señaló un nombre con una uña rosada.
– Querrá saber la dirección y el teléfono -dijo-. Es Elaine Boldt. Tiene un piso en una comunidad de propietarios de Vía Madrina y esto de aquí abajo es su dirección de Florida. Pasa en Boca varios meses al año.
Me sentía un tanto desconcertada, pero tomé nota de las dos direcciones mientras ella sacaba del sobre blanco un documento de aspecto legal. Lo observó por encima, como si el contenido hubiera podido cambiar desde la última vez que le echara el ojo.
– ¿Cuánto hace que falta? -pregunté.
Beverly Danziger me miró con incomodidad.
– Bueno, la verdad es que no sé si «falta». Pero ocurre que no sé dónde está y tiene que firmarme estos papeles. Sé que parece una tontería. Sólo tiene derecho a un nueve por ciento y es probable que no obtenga más de dos o tres mil dólares, pero el dinero no se podrá repartir mientras no haya firmado ante notario. Mire, véalo usted misma.
Cogí el documento y lo leí. Lo había redactado un bufete de Columbus, Ohio, y estaba lleno de considerandos, precedentes, consiguientes, resultandos y toda la pesca, todo ello relacionado con el fallecimiento de un hombre llamado Sidney Rowan y con las personas allí citadas, que al parecer tenían derecho a una parte de los bienes del difunto. Beverly Danziger era la tercera heredera que figuraba en la lista, con una dirección de Los Ángeles, y Elaine Boldt la cuarta, con una dirección de Santa Teresa.
– Sidney Rowan era un primo lejano -prosiguió mi interlocutora con espíritu locuaz-. No recuerdo haberlo conocido en vida, pero recibí esta notificación y supongo que Elaine recibió otra. Firmé el documento ante notario, lo envié por correo y me olvidé de él. Por la carta adjunta podrá ver que los trámites tuvieron lugar hace seis meses. Pero hete aquí que de pronto, hace una semana, me llama el abogado…, ya no recuerdo su nombre.
Eché un vistazo al documento.
– Wender -dije.
– Eso mismo. No sé por qué se me olvida. Bueno, me llamaron del despacho del señor Wender para decirme que no sabían nada de Elaine. Supuse, naturalmente, que se había ido a Florida, como de costumbre, sin dejar ninguna dirección para enviarle el correo, así que me puse en contacto con la administradora del piso que tiene aquí. Hace meses que no sabe nada de Elaine. Bueno, al principio sí, pero no en los últimos tiempos.
Página siguiente