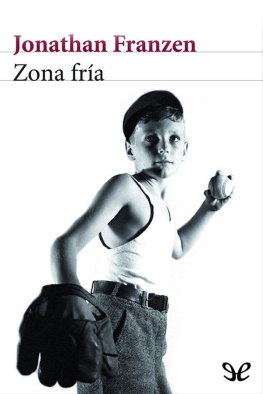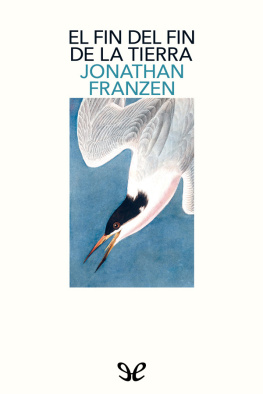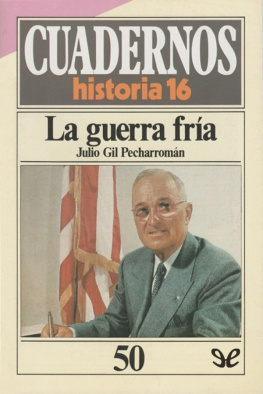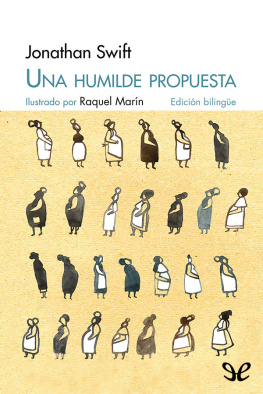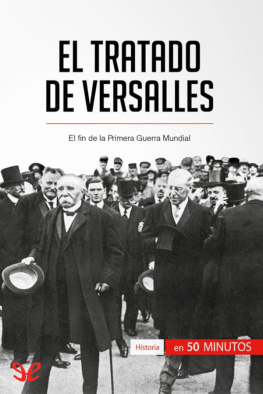Jonathan Franzen - Zona fría
Aquí puedes leer online Jonathan Franzen - Zona fría texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 2016, Editor: ePubLibre, Género: Detective y thriller. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:Zona fría
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:2016
- Índice:3 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zona fría: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Zona fría" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Zona fría — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Zona fría " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Aquella noche había habido una tormenta en St. Louis. El agua se remansaba en charcos negros humeantes sobre la acera delante del aeropuerto, y desde el asiento trasero del taxi vi ramas de roble que se mecían contra nubes urbanas que colgaban bajas. Las carreteras de la noche de sábado estaban saturadas de una sensación de hora tardía, de hora posterior: la lluvia no caía, ya había caído.
La casa de mi madre, en Webster Groves, estaba a oscuras, salvo por una lámpara con temporizador del cuarto de estar. Una vez dentro de casa, fui derecho a la repisa de bebidas y me serví el pelotazo que me había estado prometiendo desde el primero de mis dos vuelos. Tenía la sensación de propiedad que tendría un vikingo sobre todas las provisiones que pudiese arramplar. Iba a cumplir los cuarenta y mis hermanos mayores me habían encomendado la misión de viajar a Missouri y contratar a un agente inmobiliario para que vendiese la casa. Durante todo el tiempo que estuviese allí, trabajando en beneficio de Webster Groves, el bar sería mío. ¡Mío! Idem el aire acondicionado, que puse muy bajo, ídem el congelador de la cocina, que juzgué necesario abrir de inmediato para meter la mano hasta el fondo con la esperanza de encontrar salchichas para el desayuno, un estofado de buey casero o algo graso y sabroso que calentar y comer antes de acostarme. Mi madre había sido experta en etiquetar comida con la fecha en que la había congelado. Debajo de numerosas bolsas de arándanos descubrí un paquete de róbalo de boca pequeña que un vecino pescador había cogido hacía tres años. Debajo del róbalo había un pecho de buey que databa de nueve años atrás.
Recorrí la casa recogiendo de cada habitación las fotos de familia. Había previsto esta tarea casi con tanta impaciencia como la bebida. El gran apego que tenía mi madre a la formalidad del cuarto de estar y del comedor le había impedido atiborrarlos de fotos, pero por lo demás en cada alféizar y cada superficie plana se había acumulado un remolino de fotos en marcos baratos. Llené una bolsa de la compra con el botín reunido encima del mueble del televisor. Llené otra bolsa con lo recogido de una pared del cuarto de estar, como si recogiera fruta de una espaldera. Muchas de las fotos eran de nietos, pero yo también figuraba en ellas: en una, esbozando una sonrisa de anuncio de dentífrico en una playa de Florida; en otra, con aire de sufrir una resaca en mi graduación universitaria, o encogiéndome de hombros el día infortunado de mi boda, o a un metro de distancia del resto de mi familia durante unas vacaciones en Alaska para las que mi madre, hacia el final, había estado ahorrando buena parte de su vida. La foto de Alaska era tan halagadora para nueve de nosotros que ella había aplicado un rotulador azul a los ojos del décimo familiar, una nuera que había pestañeado al sacar la foto y que ahora, con los ojos deformados por un trazo de tinta, parecía silenciosamente monstruosa o lunática.
Me dije que estaba realizando una labor importante al despersonalizar la casa antes de que viniera a verla un agente inmobiliario. Pero si alguien me hubiera preguntado qué necesidad había, aquella misma noche, de amontonar las cien y pico fotos encima de una mesa del sótano y arrancar o sacar, desalojar o despegar cada una de su marco y después guardarlos en bolsas y meterlas en armarios y meter, a su vez, las fotos en un sobre para que nadie las viese; si alguien me hubiese señalado la semejanza de mi conducta con la de un conquistador que quema las iglesias del enemigo y destroza sus iconos, yo habría tenido que admitir que estaba disfrutando de mi condición de propietario de la casa.
Yo era el único de la familia que había vivido allí toda la infancia. De adolescente, cuando mis padres salían, yo contaba los segundos hasta que podía tomar plena posesión provisional de la casa, y mientras estaban fuera me apenaba que fueran a volver. En los decenios que siguieron, observaba con rencor la acumulación esclerótica de fotos de familia y me irritaba la usurpación que hacía mi madre de mi cajón y mi espacio en el armario, y cuando ella me pedía que desalojase mis viejas cajas de libros y papeles, yo reaccionaba como un gato doméstico al que ella intentaba inocular un espíritu comunitario. Era como si ella pensase que era la dueña del lugar.
Y lo era, por supuesto. Era la casa adonde, cinco días al mes durante diez meses, mientras mis hermanos y yo vivíamos nuestra vida en la costa, ella volvía sola después de la quimioterapia para guardar cama. La casa desde donde, un año después de esto, a principios de junio, me había llamado a Nueva York para decirme que había vuelto al hospital para una cirugía más exploratoria y luego se había echado a llorar y se había disculpado por decepcionar a todo el mundo y darnos tan malas noticias. La casa donde, una semana después de que el cirujano hubiese movido la cabeza con amargura y le hubiera recosido otra vez el abdomen, había atormentado a su nuera de mayor confianza sobre la idea de una vida después de la muerte, y mi cuñada había confesado que, en términos de pura logística, le había parecido un concepto exagerado, y mi madre, conviniendo con ella, había puesto un veto, por así decirlo, a la cuestión «Decidir sobre la vida después de la muerte», y continuado su lista de cosas por hacer, con su pragmatismo habitual, abordando otras tareas que su decisión había vuelto más urgentes que nunca, como «invitar a casa uno por uno a los mejores amigos y despedirse de ellos para siempre». Era la casa desde la que, una mañana de sábado de julio, mi hermano Bob la había llevado a su peluquero, que era vietnamita y asequible y que la recibió con las palabras «Oh, señora Fran, señora Fran, qué mala cara», y al que había vuelto una hora después para terminar de acicalarse, porque estaba gastando sus millas de viajero frecuente, largo tiempo acumuladas, en dos billetes de primera clase, y un vuelo en primera era una ocasión para emperifollarse, lo cual también se traducía en sentirse mejor que nunca; bajó de su dormitorio vestida para la primera clase, dijo adiós a su hermana, que había viajado desde Nueva York para garantizar que la casa no estuviera vacía cuando mi madre la abandonase —que alguien se quedaría al cuidado—, y se fue al aeropuerto con mi hermano y voló al noroeste del Pacífico para el resto de su vida. Su casa, siendo una casa, tardó en agonizar lo suficiente para que mi madre, que necesitaba algo más grande que ella a lo que aferrarse, pero que no creía en seres sobrenaturales, la considerase un lugar de consuelo. Su casa era el pesado (pero no infinitamente) y sólido (pero no eternamente) Dios al que ella había amado y que la había sostenido, y mi tía había hecho algo muy inteligente al venir cuando vino.
Pero ahora necesitábamos poner la casa en venta rápidamente. Ya estábamos en la primera semana de agosto y el punto fuerte para la venta de la casa, lo que compensaba sus muchos defectos (su cocina minúscula, su traspatio desdeñable, el pequeñísimo cuarto de baño del piso de arriba) era su emplazamiento en el barrio escolar católico adosado a la Iglesia de Mary, reina de la paz. En vista de la calidad de las escuelas públicas de Webster Groves, yo no entendía por qué una familia pagaría más por vivir en este barrio con el fin de pagar luego una suma adicional por la enseñanza que impartían las monjas, pero había un montón de cosas que yo no comprendía sobre los católicos. Según mi madre, padres católicos de todo St. Louis aguardaban ansiosos su entrada en el barrio, y se sabía de familias de Webster Groves que habían levantado postes y los habían desplazado una o dos manzanas para entrar dentro de sus límites.
Por desgracia, en cuanto comenzara el año escolar, tres semanas más tarde, los jóvenes padres no estarían tan ansiosos. Yo sufría la presión adicional de ayudar a mi hermano Tom, el albacea, a terminar su tarea rápidamente. Sufría otra clase de presión de mi otro hermano, Bob, que me había apremiado a recordar que estábamos hablando de dinero de verdad. («La gente baja de 782.000 dólares a 770.000 cuando negocian, creen que es en realidad la misma suma», me había dicho. «Pues no, de hecho son doce mil dólares menos. No sé tú, pero a mí se me ocurren cantidad de cosas que hacer con doce mil dólares antes que dárselos al desconocido que me compra la casa»). Pero la presión realmente curiosa procedía de mi madre, que, antes de morir, había dejado claro que el mejor modo de honrar su recuerdo y validar los últimos decenios de su vida era vender la casa por una suma escandalosa.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Zona fría»
Mira libros similares a Zona fría. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Zona fría y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.