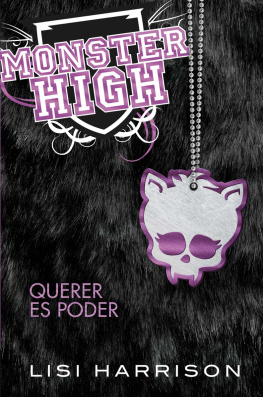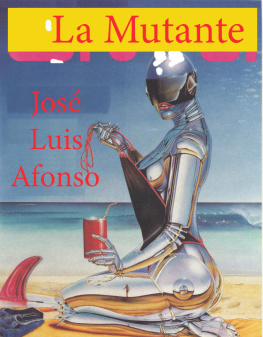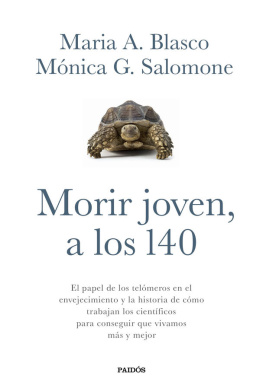Robert Silverberg y Karen Haber
Tiempo de mutantes
A mis padres. Los cuatro.
El mutante —el extraño entre nosotros, el extranjero secreto, el Cambiado oculto— es una de las grandes figuras míticas de la ciencia ficción. Si la ciencia ficción es, como creo, una literatura de cambios, de infinitas posibilidades, el mutante es la quintaesencia del género al centrar tales cambios en el interior de cada uno de nosotros, en el propio plasma germinal humano.
La misma palabra lo indica. Mutare, en latín, significa «cambiar». A partir del término latino, el botánico y genetista holandés Hugo de Vries acuñó, a finales del siglo XIX, los términos «mutación» y «mutante». De Vries, que experimentaba con unos cultivos de prímulas vespertinas, observó unos cambios bruscos y notables en sus flores mientras cruzaba una y otra vez diferentes cepas. Sus investigaciones le llevaron a la conclusión de que todos los seres vivos están sometidos a tales cambios, o mutaciones, y de que las formas mutantes suelen transmitir sus rasgos alterados a las generaciones posteriores. Así, el propio proceso evolutivo puede considerarse como una sucesión de mutaciones.
Las teorías formuladas por De Vries han sido confirmadas hace mucho tiempo por la moderna investigación genética. Hoy sabemos que el aspecto de los organismos vivos está determinado por unos corpúsculos llamados genes, que se encuentran en el núcleo de las células; estos genes están compuestos de moléculas complejas dispuestas en precisas configuraciones, y cualquier cambio en dicha configuración (o «código») del material genético que sustituya una molécula por otra producirá una mutación. Las mutaciones surgen de manera espontánea en la naturaleza, provocadas por cambios químicos en el núcleo, alteraciones de la temperatura o rayos cósmicos que alcanzan el gen; también pueden ser producidas artificialmente sometiendo el núcleo a la acción de los rayos X, la luz ultravioleta y otras radiaciones duras.
Las mutaciones rara vez son espectaculares. Los mutantes que difieren demasiado de sus padres —los que tienen tres cabeza o carecen de sistema digestivo— no suelen sobrevivir mucho tiempo, bien porque la mutación los deja incapacitados para desarrollar las funciones vitales normales, o bien porque son rechazados por sus progenitores. Por norma general, los que consiguen transmitir las mutaciones a sus descendientes sólo presentan ligeras alteraciones, de modo que los grandes cambios evolutivos son el resultado de una acumulación de pequeñas mutaciones, más que de un formidable salto genético.
El tema de los mutantes ha sido desde siempre uno de los favoritos entre los escritores de ciencia ficción. Los experimentos pioneros de H J. Muller, quien en 1927 demostró que la radiación podía ser utilizada para provocar mutaciones en la mosca de la fruta, dieron lugar casi inmediatamente a toda una escuela de fantasiosos relatos de mutantes. De la pluma de uno de los grandes novelistas de los inicios de la ciencia ficción, John Taine (seudónimo del matemático Eric Temple Bell), surgió The Greatest Adventure, publicada en 1929, en la cual los extraños cadáveres de unos reptiles gigantes empiezan a emerger de las profundidades oceánicas y, finalmente, resultan estar relacionados con antiguos experimentos sobre mutaciones llevados a cabo por una civilización que había vivido en la Antártida. Un año después, otra obra de Taine, The Iron Star, relataba el insólito impacto mutagénico de un meteorito sobre la vida salvaje de una región de África; y en 1931, su Seeds of Life presentaba a un hombre que obtenía poderes sobrehumanos después de ser irradiado y los trasmitía a la siguiente generación. He That Hath Wings (1938), de Edmond Hamilton, describe el nacimiento de un niño mutante cuyos padres han permanecido expuestos a la radiación. Como éste, hubo muchos otros relatos, la mayoría de los cuales se permitía excesivas libertades con los conocimientos científicos de la época, en aras del efecto dramático.
La explosión de las primeras bombas atómicas, en 1945, llevó al primer plano de la atención mundial la cuestión de las mutaciones causadas por la radiación. Así pues, no resulta sorprendente que se convirtiera en un tema obsesivo en la ciencia ficción de posguerra, hasta el punto de que el editor de la revista más importante de la época especializada en el tema, que al principio había pedido a sus escritores que examinaran con detalle las consecuencias científicas y sociológicas de la era atómica, tuvo que pedir finalmente una moratoria sobre los relatos de apocalipsis atómicos porque empezaban a desplazar cualquier otro tema. Con todo, fue en este período cuando se escribieron algunas de las mejores obras del género; entre ellas destacan la serie «Baldy» (1945–1953), de Henry Kuttner, en la que unos mutantes telépatas viven entre humanos normales y son sometidos a persecución, y Children of the Atom (1948–1950), de Wilmar Shiras, un relato conmovedor sobre unos niños mutantes superinteligentes. Desde entonces, los mutantes han tenido papeles preeminentes en las especulaciones de los escritores de ciencia ficción. Aparecen en el clásico Cántico a Leibowitz, de Waller Miller, en la serie «Fundación», de Isaac Asimov, en las novelas de John Wyndham, en buen número de historias de Robert A. Heinlein y, de forma constante —siempre con un efecto terrorífico—, en las películas. En la ciencia ficción, el mutante es la metáfora del extraño, del solitario, de la supercriatura alienada. El tema de la mutación es uno de los instrumentos más valiosos que posee el género para examinar la naturaleza de la sociedad humana, la relación de un ser humano con otro y el destino último de nuestra especie.
Un breve comentario sobre este libro.
En 1973 publiqué un brevísimo relato, The Mutant Season, en cuyas escasas páginas esbozaba la idea de que los mutantes llevaban muchos años viviendo entre nosotros, formando un grupo clandestino dentro de nuestra sociedad —una especie de tribu gitana secreta—, y que por fin se decidían a darse a conocer. En el relato me limité a apuntar, más que a elaborar con detalle, los efectos que ello podría tener, tanto en nuestra sociedad como entre los mutantes. Y ahí dejé el tema.
Años después, mi buen amigo el infatigable y genial Byron Preiss me sugirió que podía resultar interesante explorar más extensamente la idea allí apuntada, tal vez a través de una serie de novelas; incluso apuntó la posibilidad de escribirlas en colaboración con mi esposa, Karen Haber, quien estaba iniciando su propia carrera de escritora de ciencia ficción. Mi primera reacción fue de sorpresa. The Mutant Season era un relato demasiado corto —apenas llegaba a las dos mil palabras—, y la idea de extraer de él varias novelas me pareció extravagante. Sin embargo, releí el viejo cuento y me di cuenta de que Byron tenía razón: en aquellas breves páginas había insinuado toda una sociedad y luego, simplemente, había dejado que se borrara de mi mente.
Así pues, aquí está La estación de los mutantes convertida en una novela, a la que seguirán otras a medida que vayamos profundizando en las consecuencias de la existencia de una cultura paralela de mutantes desarrollada en secreto —y no tan en secreto— en el seno de la sociedad norteamericana moderna. Para nosotros, la obra se ha convertido en un interesante experimento de colaboración. Karen y yo desarrollamos juntos el argumento y los personajes, basándolos (con algunas modificaciones considerables) en los de mi órbita original, convertida en un proyecto de dimensiones épicas que abarca varias generaciones. A continuación, Karen se dedicó a escribir el primer borrador del libro, que yo revisé línea a línea sugiriendo correcciones, tanto temáticas como de estilo; después ella introdujo las modificaciones propuestas. Así pasamos muchos meses de trabajo, en estrecha colaboración y, la mayor parte del tiempo, en buena armonía. Escribir un libro a medias con la propia esposa es algo así como intentar enseñarle a conducir: requiere paciencia, buen humor y rapidez de reflejos. No se lo recomiendo a todas las parejas. Pese a todo, después de incontables borradores de