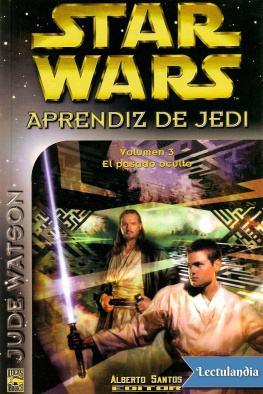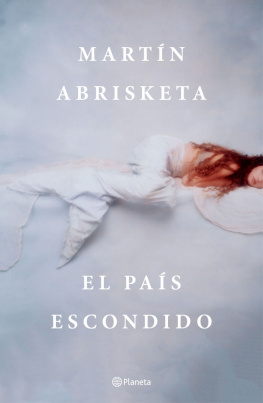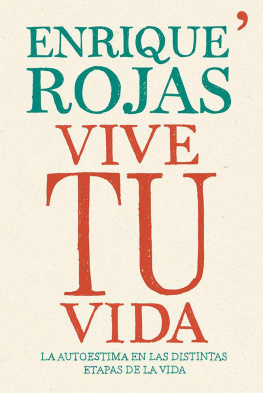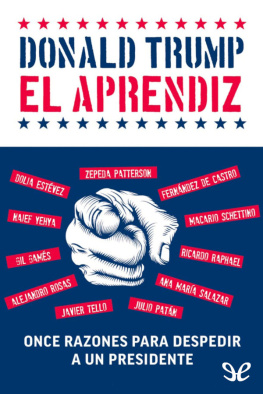John Flanagan
Las ruinas de Gorlan
Para Michael.
Morgarath, señor de las Montañas de la Lluvia y la Noche, antiguo barón de Corlan en el reino de Araluen, contemplaba el paisaje de su inhóspito dominio barrido por el viento y la lluvia y, quizás por milésima vez, maldijo.
Esto era todo cuanto le quedaba ahora: un cúmulo de abruptos acantilados de granito, pedregales y montañas heladas; de escarpados desfiladeros y angostos pasos pronunciados; de grava y roca, sin un árbol o signo de verdor que rompiera la monotonía.
Aunque habían transcurrido quince años desde que le obligaron a retirarse a este imponente reino que se había convertido en su prisión, aún podía recordar los agradables claros verdes y las colinas densamente arboladas de su antiguo feudo. Los arroyos repletos de peces y los campos ricos en cosechas y caza. Corlan había sido un lugar bello y vivo. Las Montañas de la Lluvia y la Noche estaban muertas y yermas.
Bajo él, una sección de wargals hacía la instrucción en el patio del castillo. Morgarath los observó durante unos segundos, escuchando los cantos guturales rítmicos que acompañaban todos sus movimientos. Eran seres bajos y fornidos, deformes, con características medio humanas, pero con un largo hocico y colmillos de bestia como un oso o un perro grande.
Los wargals habían vivido y medrado en estas montañas remotas desde tiempos ancestrales, evitando cualquier contacto con los humanos. Ya no vivía nadie que hubiera visto alguno, pero persistían rumores y leyendas de una tribu salvaje de bestias semiinteligentes en las montañas. Morgarath, que planeaba una revuelta contra el reino de Araluen, envió a las gentes de Corlan en su busca. Si existían tales criaturas, le proporcionarían una ventaja en la guerra que se avecinaba.
Le llevó meses pero al final las encontró. Aparte de su canto mudo, los wargals no disponían de un lenguaje hablado, se basaban en una forma primitiva de transmisión del pensamiento para comunicarse, aunque sus mentes eran simples y su intelecto, básico. Debido a esto habían sido susceptibles al dominio por parte de una inteligencia y voluntad superiores. Morgarath les hizo ceder a su voluntad y se convirtieron en un ejército perfecto para él: feos a más no poder, absolutamente despiadados y limitados por completo a sus órdenes mentales.
Ahora, al verlos, recordaba el esplendor de los caballeros ataviados con brillantes armaduras que solían competir en los torneos del castillo de Corlan, alentados por sus damas con trajes de seda que aplaudían sus habilidades. Al compararlos mentalmente con estas criaturas deformes de pelaje negro, volvió a maldecir.
Los wargals, en sintonía con sus pensamientos, notaron su alteración y se agitaron inquietos mientras hacían una pausa en su actividad. Enojado, les ordenó volver a su instrucción y se reanudó el canto.
Morgarath se apartó de la ventana sin cristales en dirección al fuego, que parecía totalmente incapaz de disipar la humedad y el frío del lúgubre castillo. «Quince años», pensó para sí de nuevo. Quince años desde que se rebeló contra el recién coronado rey Duncan, un joven veinteañero. Había planeado todo con sumo cuidado según avanzaba la enfermedad del viejo rey, contando con la indecisión y la confusión que seguirían a su muerte, que separarían a los otros barones y le darían a Morgarath la oportunidad de hacerse con el trono.
Había entrenado en secreto a su ejército de wargals, concentrándolos aquí arriba, en las montañas, listos para el momento del ataque. Después, en los días de confusión y luto que siguieron a la muerte del rey, cuando los barones viajaron al castillo de Araluen para los funerales dejando sus ejércitos sin líderes, él atacó, invadiendo la parte sureste del reino en cuestión de días y aplastando las confusas fuerzas sin mando que intentaron hacerle frente.
Duncan, joven e inexperto, nunca habría sido capaz de oponerle resistencia. El reino estaba a su merced. El trono estaba a su disposición.
Entonces lord Northolt, comandante supremo de los ejércitos del viejo rey, reunió a algunos de los barones más jóvenes en una confederación leal que dio fortaleza a la determinación de Duncan y endureció el coraje titubeante del resto. Los ejércitos se encontraron en el monte Hackham, cerca del río Slipsunder, y el resultado de la batalla se mantuvo en el aire durante cinco horas, con ataques y contraataques y una enorme cantidad de bajas. El Slipsunder era un río poco profundo, pero sus peligrosas cuencas de arenas movedizas y lodo formaban una barrera infranqueable que protegía el flanco derecho de Morgarath.
Pero entonces uno de esos entrometidos de capa gris, conocidos como montaraces, dirigió un grupo de caballería pesada a través de un vado secreto diez kilómetros corriente arriba. Los jinetes armados aparecieron en el momento crucial de la batalla y cayeron sobre la retaguardia del ejército de Morgarath.
Los wargals, entrenados en los pedregales de las montañas, tenían un punto débil. Temían a los caballos y no pudieron hacer frente a un ataque como aquél, por sorpresa, de la caballería. Se vinieron abajo y se retiraron a los estrechos confines del Paso de los Tres Escalones y de vuelta a las Montañas de la Lluvia y la Noche. Morgarath, frustrada su rebelión, se marchó con ellos. Y allí ha estado exiliado durante estos quince años. Esperando, conspirando, odiando a los que le hicieron esto.
Ahora, pensó, era el momento de su venganza. Sus espías le contaron que el reino se había vuelto complaciente y descuidado y que su presencia allí casi se había olvidado. En esos días el nombre de Morgarath era una leyenda, un nombre que las madres usaban para hacer callar a los niños protestones, con la amenaza de que si no se comportaban, el señor oscuro Morgarath vendría a por ellos.
Había llegado el momento. De nuevo, dirigiría a sus wargals al ataque. Pero esta vez tendría aliados. Esta vez sembraría la incertidumbre y la confusión de antemano. Y esta vez ninguno de los que antes conspiraron contra él quedaría vivo para ayudar al rey Duncan.
Pues los wargals no eran las únicas criaturas ancestrales, terroríficas, que había hallado en estas montañas sombrías. Contaba con otros dos aliados, más aterradores incluso: las horribles bestias conocidas como los kalkara.
Había llegado el momento de soltarlos.
—Intenta comer algo, Will. Mañana es un gran día, a pesar de todo —dijo Jenny. Rubia, guapa y alegre, Jenny gesticuló hacia el plato casi intacto de Will y le sonrió dándole ánimos. Will hizo un intento por devolverle la sonrisa pero fue un rotundo fracaso. Picoteó del plato ante sí, amontonando sus alimentos favoritos. Esa noche, la tensión y las expectativas le provocaban un nudo en el estómago, y difícilmente podría obligarse a probar bocado.
Mañana iba a ser un gran día, lo sabía. Lo sabía demasiado bien, de hecho. Mañana iba a ser el día más grande de su vida, porque mañana sería el día de la Elección y determinaría a qué se iba a dedicar el resto de su vida.
—Nervios, imagino —dijo George, al tiempo que dejaba su tenedor cargado y se cogía las solapas de la chaqueta en un gesto reflexivo. Era un muchacho estudioso, delgado y larguirucho, fascinado por las normas y los reglamentos y aficionado a examinar y debatir ambos lados de cualquier tema, a veces de manera muy extensa—. Cosa horrible, los nervios. Pueden paralizarte hasta el punto de que no puedes pensar, no puedes comer, no puedes hablar.
—No estoy nervioso —dijo Will rápidamente al darse cuenta de que Horace había levantado la mirada, listo para hacer un comentario sarcástico.
George asintió varias veces, considerando la afirmación de Will.
—Por otro lado —añadió—, en realidad un poco de nerviosismo puede mejorar el rendimiento. Puede elevar tu percepción y agudizar tus reacciones. Así que el hecho de que estés preocupado, si en realidad lo estás, no es necesariamente, de por sí, algo por lo que preocuparse, por así decirlo.