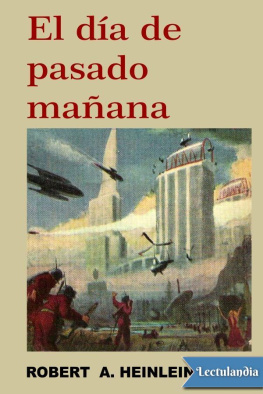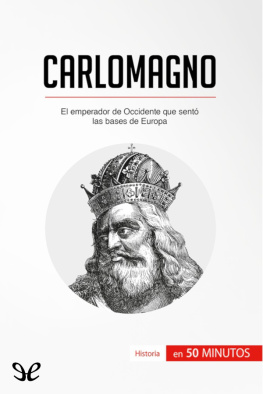Robert A. Heinlein
Estrella doble
Si hace su aparición un hombre vestido como un paleto y con aires de ser el amo del lugar, no cabe la menor duda de que nos hallamos ante un piloto espacial.
Se trata de una deducción lógica. Su profesión hace que se sienta el rey de la Creación; para él, poner los pies en tierra significa codearse con patanes. Y por lo que respecta a su forma de vestirse, tan falta de elegancia, no es de extrañar que un hombre que va de uniforme la mayor parte del tiempo y que está más habituado a vivir en el espacio abierto que en la civilización, ignore todo lo referente a la moda masculina. Obviamente, constituye una presa fácil para los mal llamados “sastres”, que invaden todos los espaciopuertos vendiendo “trajes para tierra”.
Al momento me di cuenta de que el individuo alto y corpulento que acababa de efectuar su entrada había sido vestido por Omar, el fabricante de tiendas de campaña. No cabía error posible: hombreras acolchadas y demasiado grandes, pantalones tan cortos que al sentarse dejaban al descubierto buena parte de sus velludos muslos, y una camisa arrugada que le hubiera sentado mucho mejor a una vaca.
No obstante, me guardé mis opiniones y con el último medio imperial que me quedaba le invité a un trago, pensando que hacía una buena inversión, ya que los pilotos espaciales tienen fama de no ser precisamente avaros con su dinero.
—¡Calentemos los motores!—dije cuando entrechocamos nuestras copas. Me dirigió una rápida mirada de suspicacia.
Ése fue el primer fallo en mi relación con Dak Broadbent. En lugar de responder “¡Espacio despejado!” o “Buen aterrizaje”, como hubiera sido lo lógico, me estudió un momento y dijo suavemente:
—Un buen brindis, pero dedicado a la persona equivocada. Jamás he estado en el espacio.
De nuevo debí mantener la boca cerrada. Los pilotos espaciales no suelen aparecer a menudo por el bar de Casa Mañana. No se trata precisamente de uno de sus hoteles preferidos, y además queda a varios kilómetros del espaciopuerto. Si uno de ellos se deja caer por allí vestido de paisano, se refugia en un rincón oscuro y no desea ser reconocido como piloto, eso es asunto suyo. Yo también había elegido aquel rincón porque desde allí podía ver sin ser visto; debía algún dinero aquí y allá, nada importante, pero hubiera resultado embarazoso que mis acreedores me reconocieran. Debí imaginar que él tenía también sus razones, y haberlas respetado.
Pero mis cuerdas vocales tenían vida propia, y no pude retener las palabras.
—A otro perro con ese hueso, amigo —repliqué—. Si usted es un topo de tierra, entonces yo soy el alcalde de Tycho City. Apuesto a que ha tomado más tragos en Marte que en la Tierra— añadí, notando con qué cuidado alzaba su vaso, lo cual denotaba su costumbre de beber en lugares de baja gravedad.
—¡No levante la voz! —me interrumpió, hablando entre dientes—. ¿Por qué está tan seguro de que soy piloto? Ni siquiera me conoce.
—Mire, por mí puede ser lo que quiera —repuse—. Pero tengo ojos en la cara. Se descubrió en cuanto entró aquí.
Lanzó una maldición en voz baja.
—¿Qué le hizo darse cuenta?
—No se preocupe por eso. Estoy seguro de que nadie más se fijó. Pero yo veo lo que los demás no pueden ver —le entregué mi tarjeta, con un inocultable gesto de orgullo—. Sólo existe un Lorenzo Smythe, el único. Yo soy “el Gran Lorenzo”, cine, televisión, vídeo, teatro clásico, “Extraordinario Actor y Mimo”.
Leyó mi tarjeta y se la guardó en un bolsillo, lo cual me molestó un poco, porque aquellas tarjetas me habían resultado bastante caras; eran una perfecta imitación de grabado a mano.
—Comprendo —dijo tranquilamente, y añadió—: ¿Y qué hay de raro en mi forma de moverme?
—Se lo demostraré —dije—. Iré hasta la puerta como un topo de tierra y después regresaré caminando tal como lo hace usted. Observe.
Hice lo que le había dicho, exagerando un poco a la vuelta su manera de andar, a fin de que pudiese captar la idea: los pies arrastrando ligeramente por el suelo, para no perder la estabilidad, el cuerpo un poco echado hacia adelante y equilibrado desde las caderas, las manos separadas del tronco, listas para asirse a cualquier parte a la menor oscilación.
Había una docena más de detalles difíciles de precisar; uno tiene que ser un piloto espacial para hacerlo, con el cuerpo siempre alerta, manteniendo el equilibrio inconscientemente; es preciso vivirlo. El hombre de las ciudades se mueve toda su vida sobre suelos lisos y firmes, con una gravedad terrestre normal, y sin duda tropezará con el primer papel que encuentre a su paso. No así el piloto espacial; éste sabe dónde pone los pies.
—¿Comprende ahora?—pregunté, cuando volví de nuevo a su lado.
—Me parece que sí —admitió, sonriendo—. ¿Es posible que camine de ese modo?
—Ya… Entonces, quizá convendría que me diese usted lecciones.
—En efecto, no le vendría mal —asentí.
Me contempló con atención y luego pareció que iba a decir algo, pero cambió de idea e hizo un gesto al camarero para que nos sirviera más bebida. Cuando llegaron nuestras copas, las pagó, se bebió la suya y se levantó, todo ello sin transición.
—Espéreme aquí—pidió en voz baja.
Con la bebida que él había pagado ante mí, no podía negarme. Tampoco deseaba hacerlo; aquel hombre había despertado mi interés. Me era simpático, aunque apenas acababa de conocerle; era la clase de tipo fuerte y feo, pero atractivo, de quien se enamoran las mujeres y al que obedecen los hombres.
Atravesó el bar discretamente, pasando junto a una mesa ocupada por cuatro marcianos, próxima a la puerta. A mí no me gustan los marcianos. No consigo convencerme de que una cosa que recuerda a un tronco de árbol rematado por un salacot pueda ser objeto de los mismos privilegios que un hombre. Tampoco me gusta la manera como agitan sus seudomiembros; me parecen serpientes arrastrándose por el suelo. Ni su habilidad para mirar en todas direcciones a la vez sin mover la cabeza… si es que tienen cabeza, lo cual es muy discutible. Y otra cosa más: ¡no puedo soportar su olor!
Eso no significa que se me pueda acusar de tener prejuicios raciales. No me importa la religión, la raza o el color de un hombre. Pero los hombres son hombres; en cambio, los marcianos son sólo cosas. A mi modo de ver, ni siquiera puede decirse que sean animales. Prefiero tener cerca a un jabalí verrugoso que a uno de esos marcianos, y encuentro ofensivo que se les permita la entrada en los bares y restaurantes frecuentados por hombres. Pero existía el Tratado, así que ¿qué podía hacer?
Aquellos cuatro marcianos no se encontraban en el bar cuando yo entré, de lo contrario habría reparado en ellos. Tampoco estaban sentados a su mesa hacía un momento, cuando llevé a cabo mi recorrido de ida y vuelta hasta la puerta. Sin embargo, ahora nadie podía negar que estaban allí, sentados en sus pedestales en torno a la mesa, tratando de pasar desapercibidos. Ni siquiera había notado la aceleración del aparato del aire acondicionado.
La bebida gratis que tenía ante mí no me apetecía demasiado; lo único que deseaba era que mi nuevo amigo regresase, para poder irme de una manera cortés. De pronto recordé que había lanzado una rápida mirada en aquella dirección antes de marcharse precipitadamente, y me pregunté si no serían los marcianos la causa de su partida. Volví a mirarlos, tratando de averiguar si prestaban atención a nuestra mesa, pero ¿cómo podía uno decir hacia dónde miraba un marciano o en qué estaba pensando? Ésa era otra de las razones de que no me gustasen los marcianos.
Seguí allí sentado, jugando con el vaso y pensando en qué podía haberle sucedido a mi amigo. Albergaba la esperanza de que su hospitalidad llegara hasta el punto de invitarme a cenar, y si nuestra amistad se consolidaba, incluso a que me hiciera un pequeño préstamo. Mi situación en aquellos momentos era… digamos, bastante precaria. Las dos últimas veces que había intentado comunicarme con mi agente teatral, sólo había conseguido que su autosecretario grabase mi llamada, y a menos que pudiera introducir unas cuantas monedas en la puerta, mi habitación no se abriría esa noche. Hasta ese punto había descendido mi suerte; me veía obligado a dormir en un cubículo accionado por monedas.