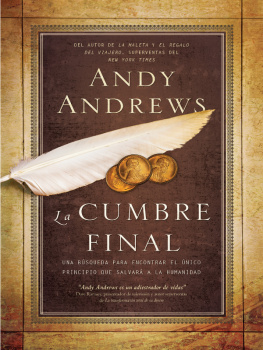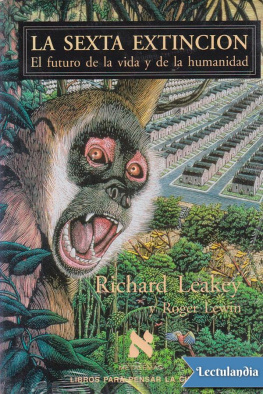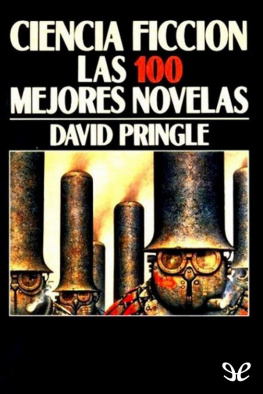David Brin
La rebelión de los pupilos
A Jane Goadall, Sarah Hardy y todos los demás que nos ayudaron a intentar comprender.
Y a Dian Fossey, que murió luchando para que la belleza y el potencial pudieron vivir.
La chófer de Uthacalthing mantuvo abierta la puerta del coche de ruedas, pero él cruzó los brazos e inhaló profundamente.
—Estoy pensando que sería una buena idea ir dando un paseo —le dijo—. La embajada está a poca distancia de aquí. ¿Por qué no te tomas unas horas libres y las pasas con tu familia y amigos?
—P… pero señor…
—Estaré bien —dijo él con firmeza.
Se inclinó y sintió su inocente turbación ante un simple gesto de cortesía. Ella se inclinó profundamente, correspondiendo.
¡Qué deliciosas criaturas! pensó Uthacalthing al ver alejarse el coche. He conocido a muchos neochimpancés que parecían tener un chispeante sentido del humor.
Espero que sobrevivan.
Qué extraño que un mundo tan pequeño e insignificante haya llegado a tener tanta importancia.
El tráfico rugía entre las torres de Capital City, tras la cúpula hermética de cristal del palanquín oficial. Pero no penetraba ningún ruido que molestase al burócrata de Costes y Prevención, que se concentraba sólo en la holo-imagen de un pequeño planeta, que giraba lentamente al alcance de su brazo emplumado. Ante los ojos del burócrata aparecieron mares azules y grupos de islas brillantes como joyas, que centelleaban reflejando el fulgor de una estrella fuera del campo de visión.
Si yo fuera uno de los dioses de los que se habla en las leyendas de los lobeznos…, imaginó el burócrata. Sus alas se doblaron. Tenía la sensación de que solamente debía extender la garra y asirlo…
Pero no. Esa idea absurda demostraba que el burócrata había pasado demasiado tiempo estudiando al enemigo. Su mente se estaba contagiando de estúpidos conceptos terrestres.
Dos ayudantes peludos revoloteaban en silencio a su alrededor, arreglándole las plumas y preparándolo para el encuentro que tenía previsto. Pero el burócrata los ignoraba. A su lado pasaban velozmente coches aéreos y lanchas flotantes, y los carriles reglamentarios de tráfico desaparecían ante los faros del vehículo oficial. Éste era un estatus normalmente acordado sólo para la realeza, pero en el interior del palanquín todo seguía pasando inadvertido mientras el grueso pico del burócrata se inclinaba hacia la holo-imagen.
Garth. Tantas veces la víctima.
Unos perfiles de continentes marrones y de mares azules poco profundos se extendían parcialmente bajo nubes de tormenta, tan engañosamente blancas y blandas a la vista como el plumaje de un gubru. A lo largo de una cadena de islas, y en un solo punto al extremo del continente más grande, brillaban las luces de unas pocas ciudades pequeñas. En todos los otros lugares, el mundo parecía intacto, perturbado sólo por los ocasionales fogonazos parpadeantes de relámpagos de tormenta.
Unas hileras de símbolos en código contaban una verdad más oscura. Garth era un sitio pobre, un riesgo difícil. ¿Por qué otra razón se les había concedido a los lobeznos humanos y a sus pupilos el arrendamiento de una colonia en ese lugar? Los Institutos Galácticos lo habían dado por perdido hacía mucho tiempo.
Y ahora, pequeño y desgraciado mundo, has sido elegido como escenario de una guerra.
El burócrata de Costes y Prevención tenía la costumbre de pensar en ánglico, el detestable y no aceptado lenguaje de las criaturas terráqueas. Muchos gubru consideraban el estudio de las materias alienígenas un insano pasatiempo, pero ahora la obsesión del burócrata parecía a punto de resolverse.
Al fin. Hoy.
El palanquín había sobrepasado las grandes torres de Capital City, y ante él parecía levantarse un edificio mastodóntico de piedra opalescente: el Coso del Cónclave, sede del gobierno de todas las razas y clanes gubru.
Nervioso; unos temblores de expectación recorrían el cuerpo del burócrata, desde la cresta de su cabeza hasta sus plumas vestigiales de vuelo, provocando gorjeos de queja en los dos ayudantes kwackoo. ¿Cómo iban a terminar de arreglar las hermosas y blancas plumas del burócrata, se preguntaban, si no se estaba quieto?
—Yo comprendo, entiendo y obedeceré —respondió de modo indulgente el burócrata en lenguaje galáctico estándar número Tres. Estos kwackoo eran criaturas leales y se les podían permitir algunas pequeñas impertinencias. Como distracción, el burócrata volvió a pensar en Garth, el pequeño planeta.
Es el destacamento terráqueo más indefenso… el más fácil de tomar como rehén. Es por ello que los militares han presionado tanto para que se realice esta operación, a pesar de la mala prensa que tenemos en todo el espacio. Va a ser un duro golpe para los lobeznos, y podemos obligarlos a que nos cedan lo que queremos.
Después de las fuerzas armadas, quien más había apoyado el plan fue el clero. Hacía poco, los Guardianes de la Idoneidad decretaron que podía llevarse a cabo una invasión sin pérdida alguna del honor.
Sólo quedaba el Servicio Civil, el tercer pie de la Percha de Mando. Y ahí el consenso se había roto. Los superiores del burócrata en el departamento de Costes y Prevención hicieron objeciones. El plan era demasiado arriesgado, declararon. Y demasiado caro.
Una Percha no puede sostenerse sólo con dos pies. Tiene que haber consenso. Tiene que haber compromiso.
Hay veces en las que un nido no puede evitar el afrontar riesgos.
El gigantesco Coso del Cónclave se convirtió en un acantilado de piedra labrada que ocultaba la mitad del cielo. Apareció una abertura cavernosa que se tragó al palanquín. Con un suave murmullo se cerraron los gravíticos de la pequeña nave y se levantó la capota. Una multitud de gubru con el habitual plumaje blanco de los adultos sin sexo estaba ya esperando al pie de la plataforma de aterrizaje.
Lo saben, pensó el burócrata, mirándolos con el ojo derecho. Saben que ya no soy uno de ellos.
Con su otro ojo el burócrata echó un último vistazo al globo azul envuelto en blanco. Garth.
Pronto, pensó en ánglico el burócrata. Pronto nos encontraremos.
El Coso del Cónclave era una orgía de colores. ¡Y qué colores! En todas partes brillaban plumas con los tonos reales: escarlata, ámbar y azul cobalto.
Dos sirvientes kwackoo de cuatro patas abrieron la puerta ceremonial al burócrata de Costes y Prevención, que se había detenido unos momentos silbando asombrado ante la grandeza del Coso. Cientos de perchas llenaban las gradas de las paredes, fabricadas con costosas maderas importadas de cien mundos y trabajadas con delicados adornos. Y, a su alrededor, estaban los Maestros de las Perchas de la raza gubru.
A pesar de lo bien que se había preparado para aquello, el burócrata no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. ¡Nunca había visto tantas reinas y príncipes a la vez!
Para un extraño, había pocas cosas que distinguieran al burócrata de sus señores. Todos eran altos, delgados, descendientes de los pájaros no voladores. A simple vista sólo el increíblemente coloreado plumaje de los Maestros de la Percha era lo que los diferenciaba de la mayoría de la raza. Sin embargo, había otras diferencias más importantes subyacentes. Después de todo, ellos eran reinas y príncipes, tenían sexo y un demostrado derecho para el mando.
Los Maestros de la Percha volvieron de lado sus cabezas para contemplar con un ojo cómo el burócrata de Costes y Prevención se apresuraba a ejecutar una rápida y remilgada danza de acatamiento ritual, poniendo en ella toda la atención y prestancia de que era capaz.
¡Qué colores! El amor despertaba dentro del pecho peludo del burócrata una oleada hormonal desencadenada por aquellos tonos reales. Era una vieja e instintiva respuesta y ningún