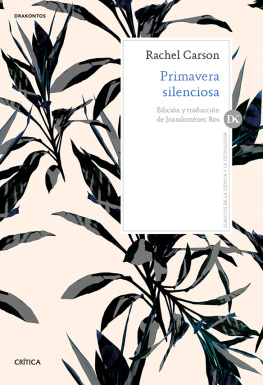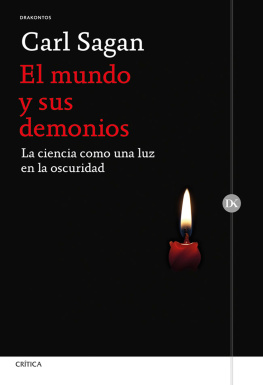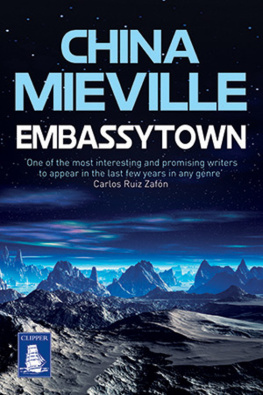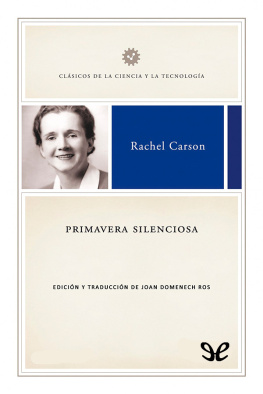Christopher Priest
El mundo invertido
Dondequiera que dirijo la vista,
Todo es extraño, mas no hay nada nuevo;
Labor sin fin,
Labor sin fin para equivocarse.
Samuel Johnson
A mi padre y a mi madre
Algunas de las situaciones descritas en esta novela estaban incluidas en el cuento titulado «El mundo invertido», editado por primera vez en Inglaterra en New Writings in SF-22, por Sidgwick & Jackson Ltd.
Aparte de una mínima repetición del ambiente y de la inclusión de varios personajes con los mismos nombres, no hay demasiada similitud entre las dos obras.
Christopher Priest
Elizabeth Khan cerró la puerta del dispensario y te puso llave. Lentamente recorrió la calle del pueblo hacia donde se hallaba reunida la gente, en la plaza, frente a la iglesia. Había habido un ambiente de expectativa todo el día hasta que se armó la gran hoguera, y ahora los chicos de la aldea comían excitados, esperando el momento en que encendieran la fogata.
Elizabeth fue primero a la iglesia, pero no halló rastros del padre dos Santos.
Pocos minutos después de la puesta del sol uno de los hombres prendió fuego a la mecha seca que se hallaba en la base de la madera apilada, y se elevaron crepitando las brillantes llamas. Los niños saltaban, bailaban y se llamaban a gritos mientras la madera restallaba y escupía chispas.
Hombres y mujeres estaban sentados o tirados en el suelo cerca del fuego, pasándose botellas del vino sabroso y oscuro de la zona. Había dos hombres sentados separados de los demás, pulsando suavemente sendas guitarras. Tocaban una melodía delicada, no para bailar.
Elizabeth se sentó cerca de los músicos, y bebía vino cada vez que le pasaban una botella.
Después la música cobró más volumen y más ritmo, y varias mujeres comenzaron a entonar una vieja canción con letra en un dialecto que Elizabeth no comprendía. Varios hombres se pusieron de pie y empezaron a bailar con los brazos entrelazados, muy borrachos.
Aceptando las manos que se extendían para incorporarla, Elizabeth salió a bailar con unas mujeres. Ellas reían y trataban de enseñarle el paso. Con los pies levantaban nubes de polvo que flotaban suavemente en el aire antes de ser absorbidas por el torbellino de calor, sobre la hoguera. Elizabeth bebió más vino y bailó con los demás.
Cuando se detuvo a descansar, advirtió que había aparecido dos Santos. Estaba parado a una cierta distancia, contemplando los festejos. Lo saludó con la mano, pero él no le respondió. Elizabeth se preguntó si él censuraría la idea o si simplemente era demasiado reservado como para participar. Era un muchacho tímido, huraño, no sabía alternar con los aldeanos, y sin embargo le preocupaba qué opinión tendrían de él. Al igual que ella, era un recién llegado, un forastero, aunque Elizabeth creía que superaría la desconfianza de los vecinos antes que él. Una de las muchachas del pueblo, al verla parada a un lado, la tomó de la mano y la arrastró nuevamente al baile.
El fuego se extinguió, la música se hizo más lenta. El amarillo resplandor de las llamas se consumió hasta convertirse en un círculo alrededor del fuego mismo, y una vez más, la gente se sentó en el suelo, feliz, reposada, exhausta.
Elizabeth rehusó la siguiente botella que le pasaron, y en cambio se puso de pie. Estaba bastante más ebria de lo que había imaginado, y trastabilló un poco. Mientras algunas personas la llamaban a gritos, ella se alejó, abandonó el centro de la aldea y se internó en la campiña oscura. El aire nocturno era apacible.
Caminó lentamente y respiró hondo, tratando de despejarse. Llegó hasta un sendero que había recorrido en el pasado, que atravesaba las colinas que rodeaban el pueblo, y por allí se dirigió, tropezando algunas veces debido a las irregularidades del terreno. En un tiempo esto probablemente hubiese sido tierra de pastoreo, pero ya no existía la agricultura en la aldea. Era un campo salvaje, hermoso, amarillo y blanco y marrón bajo la luz del sol. Ahora estaba negro y frío, y las estrellas brillaban en lo alto.
Al cabo de media hora se sintió mejor y se encaminó de vuelta al poblado. Cuando cruzaba por un bosquecillo, justo detrás de las casas, oyó voces. Se quedó quieta, prestando atención... pero sólo escuchó los sonidos, no las palabras.
Dos hombres conversaban, aunque no estaban solos. Por momentos oía las voces de otros, que asentían o hacían comentarios. A pesar de que no era asunto de su incumbencia, le picaba la curiosidad. El tono era apremiante, daba la impresión de que discutían algo. Vaciló unos segundos más; luego prosiguió su camino.
El fuego se había extinguido. Sólo las cenizas resplandecían en la plaza de la aldea.
Fue hasta el dispensario. Al abrir la puerta advirtió un movimiento, y vio a un hombre cerca de la casa de al lado.
—¿Luiz? —dijo, reconociéndolo.
—Buenas noches, Menina Khan.
La saludó con la mano y entró en la casa. Portaba un bulto que parecía una gran maleta o una mochila.
Elizabeth frunció el ceño. Luiz no había asistido a los festejos de la plaza; ahora estaba segura de que había sido a él a quien escuchó entre los árboles. Esperó un momento en el umbral; luego entró. Al cerrar la puerta oyó, a la distancia, muy nítido en la noche apacible, el ruido de caballos que se alejaban al galope.
Yo había cumplido las seiscientas cincuenta millas de edad. Del otro lado de la puerta estaban reunidos los gremialistas para una ceremonia durante la cual me recibirían como aprendiz del gremio. Era un instante de excitación y de temor. Significaba concentrar en unos minutos lo que había sido mi vida hasta entonces.
Mi padre era gremialista y yo siempre había observado su vida desde una cierta distancia. Me parecía una existencia esclavizante, llena de determinación, ceremonias y responsabilidades. No me contaba nada de su vida ni de su trabajo, pero su uniforme, su conducta incierta y sus frecuentes ausencias de la ciudad dejaban traslucir una preocupación por asuntos de suma importancia.
Dentro de pocos minutos me abrirían las puertas para ingresar a ese mundo. Era un honor e implicaba asumir responsabilidades, y ningún muchacho que se hubiese criado encerrado entre las paredes del internado podía dejar de estremecerse ante el impacto de este gran paso.
El internado era un edificio pequeño, situado en el extremo Sur de la ciudad. Estaba casi totalmente cerrado por pasillos, salas y habitaciones. No había un acceso al resto de la ciudad excepto trasponiendo una puerta que generalmente estaba cerrada con llave, y la única oportunidad de hacer algo de ejercicio existía en un pequeño gimnasio y en un diminuto espacio abierto, rodeado por los cuatro costados por las altas paredes de los edificios del internado.
Al igual que los demás niños, poco después de nacer me entregaron a las autoridades del internado, y no conocía otro mundo. No conservaba recuerdos de mi madre, que había partido de la ciudad poco después de nacer yo.
Había sido una experiencia monótona pero no triste. Me había hecho de buenos amigos, y uno de ellos —un chico varias millas mayor que yo, llamado Gelman Jase—, se había convertido en aprendiz de un gremio poco antes que yo. Tenía muchas ganas de volver a encontrarme con Jase. Lo había visto una sola vez desde que cumpliera la mayoría de edad cuando hizo una breve visita al internado: ya había adoptado el leve aire de preocupación de los gremialistas, y no pude enterarme por él de nada. Ahora que yo también me convertiría en aprendiz pensé que él tendría muchas cosas que contarme.
El director regresó a la antecámara donde yo estaba parado.
—Están listos —dijo—, ¿Recuerda lo que tiene que hacer?
—Sí.
—Buena suerte.