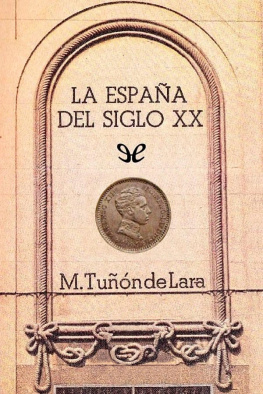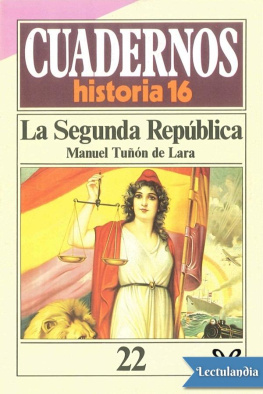Susana Fortes
Esperando a Robert Capa
© Susana Fortes, 2009
Si necesitase creer, me sometería hasta tener una religión. Pero soy un reportero y Dios sólo existe para quienes escriben los editoriales.
El americano impasible,
GRAHAM GREENE
Una auténtica historia de guerra nunca es moral. No instruye, ni alienta la virtud, ni sugiere modelos de comportamiento humano correcto, ni impide que los hombres hagan las cosas que siempre han hecho. Si una historia parece moral, no la creáis.
Las cosas que llevaban los hombres que lucharon,
TIM O'BRIEN
Un día con buena luz, un cigarrillo, una guerra…
Territorio comanche,
ARTURO PÉREZ REVERTE
A Gerda Taro, que pasó un año en el frente de España y se quedó.
Death in the making,
ROBERT CAPA
«Siempre es demasiado tarde para retroceder. De pronto te despiertas un día sabiendo que esto no va a acabar nunca, que va a ser siempre así. Tomar el primer tren, decidir deprisa. O aquí o allá. O blanco o negro. De éste me fío, de éste no. Anoche soñé que estaba en Leipzig con Georg y los demás en una reunión en la casa del lago alrededor de una mesa con un mantel de lino, un búcaro con tulipanes, el libro de John Reed y una pistola. Estuve toda la noche soñando con esa pistola y me desperté con un sabor a polvo de carbonilla en la garganta.»
La muchacha cerró el cuaderno que tenía sobre el regazo y levantó la vista hacia el paisaje que pasaba veloz por la ventanilla, campiñas azules entre el Rin y los Vosgos, aldeas con casas de madera, un rosal, las ruinas de un castillo destruido en alguna de las muchas guerras medievales que asolaron la Alsacia. Así entra la Historia en nosotros, pensó ella, sin saber que el territorio que recorría sería muy pronto, otra vez campo de batalla. Carros de combate, bombarderos Blenheim de medio alcance, cazas biplanos, Heinke151 del ejército del aire alemán… El tren pasó ante un cementerio y los otros viajeros del compartimento se santiguaron. Era difícil conciliar el sueño con aquel bamboleo. Se golpeaba la sien a cada rato con el marco de la ventanilla. Estaba cansada. Cerró los ojos y vio a su padre enfundado en un grueso abrigo de cheviot, diciéndole adiós desde el andén de la estación de Leipzig. Los músculos de la mandíbula muy apretados, como un estibador bajo las marquesinas de luz gris. Encajar las muelas, apretar los puños dentro de los bolsillos y jurar muy bajito en yiddish. Es lo que hacen los hombres que no saben llorar.
Cuestión de carácter o de principios. Los sentimientos no hacen más que empeorar las cosas a la hora de salir corriendo. Su padre siempre había mantenido un curioso litigio con las lágrimas. De niños les tenía prohibido llorar. Si los chicos se enzarzaban a puñetazos en el barrio y perdían en la refriega, no podían regresar a casa quejándose. El labio partido o el ojo morado eran pruebas más que suficientes de la derrota. Pero el llanto estaba prohibido. Con las mujeres no regía el mismo código, claro. Pero ella adoraba a sus hermanos y por nada del mundo hubiera aceptado un trato distinto al que ellos tenían. Se crió en eso. Así que nada de lágrimas. Su padre sabía bien lo que decía.
Era un hombre a la antigua, de la Galitzia oriental, todavía usaba zapatos de campesino con el suelo de goma. Recordaba, cuando era cría, sus huellas junto al gallinero del huerto como las de un búfalo grande. Su voz durante la ceremonia del sabbath en la sinagoga era también honda igual que sus pisadas en el jardín. Una hondura de noventa kilos más o menos.
El hebreo es un idioma antiguo que contiene dentro la soledad de las ruinas, como una voz llamándote desde la ladera de una colina o la sirena de un barco que se oye a lo lejos. La música de los salmos todavía la conmueve. Nota un calambre en la espalda cuando la oye en sueños, como ahora mientras el tren se aleja al otro lado de la frontera, una especie de cosquillas ligeras justo debajo del costado. Será ahí donde está el alma, pensó.
Nunca supo lo que era el alma. De pequeña, cuando vivían en Reutlingen creía que las almas eran los pañales blancos que su madre tendía en el tejadillo de la terraza. El alma de Oskar. La de Karl. Y la suya. Pero ahora ya no cree en esas cosas. Al Dios de Abraham y de las doce tribus de Israel le partiría el cuello si pudiera. No le debía nada. Prefería mil veces la poesía inglesa. Un poema de Eliot puede librarte del mal, pensaba, Dios ni siquiera me ayudó a salir de la prisión de la Wächterstrasse.
Era cierto. Salió sola, por sus medios, con aplomo. Una muchacha rubia, tan joven y tan bien vestida no puede ser comunista, debieron de pensar sus carceleros. También ella lo pensaba. Quién le iba a decir que acabaría interesándose por la política cuando frecuentaba el club de tenis de Waldau. La piel bien bronceada, el suéter blanco, la falda corta plisada… Le gustaba esa sensación que deja en el cuerpo el ejercicio físico, también ir a bailar, usar barra de labios, llevar sombrero, fumar cigarrillos con boquilla, beber champán. Como Greta Garbo en La saga de Gösta Berling.
Ahora el tren había entrado en un túnel con un pitido largo. Estaban a oscuras. Aspiró el olor profundamente ferroviario que emanaba del vagón.
No sabe exactamente en qué momento empezó a torcerse todo. Ocurrió sin darse cuenta. Fue por la maldita carbonilla. Un día las calles comenzaron a oler a estación de ferrocarril. Atufaba a humo de incendio, a cuero. Botas altas bien embetunadas, correajes, camisas pardas, cinturones con hebilla, arreos militares… Un martes a la salida del cine con su amiga Ruth, vio a un grupo de muchachos en la colonia Weissenhof entonando el himno nazi. Eran sólo cachorros. No le dieron más importancia.
Después vino la prohibición de comprar en las tiendas judías. Recordaba a su madre expulsada por un tendero, inclinándose a recoger la bufanda que se le había caído en la puerta con el empujón. Esa imagen era como un hematoma en su memoria. Una bufanda azul manchada de nieve. Casi al mismo tiempo empezó la quema de libros y partituras. Después la gente empezaría a llenar los estadios. Mujeres hermosas, muchachos sanos, honrados padres de familia. No eran fanáticos, sino gente normal, vendedores de aspirinas, amas de casa, estudiantes, hasta discípulos de Heidegger. Todos escucharon bien los discursos, no iban engañados. Sabían lo que estaba ocurriendo. Había que escoger y escogieron. Escogieron.
El 18 de marzo a las siete de la tarde una patrulla de las SA la detuvo en casa de sus padres. Llovía. Venían a buscar a Oskar y a Karl, pero como no los encontraron se la llevaron a ella.
Cerraduras rotas, armarios abiertos, gavetas volcadas, papeles dispersos… En el registro encontraron la última carta que le había enviado Georg desde Italia. Según ellos rezumaba basura bolchevique. ¿Qué esperaban de un ruso? Georg nunca fue capaz de hablar de amor sin recurrir a la lucha de clases. Al menos había conseguido huir y estaba a salvo. Les dijo la verdad, que lo había conocido en la universidad. Estudiaba Medicina en Leipzig. Eran medio novios, pero cada uno estaba en su lugar. Él nunca le acompañaba a las fiestas a las que la invitaban sus amigos y ella no le preguntaba por sus reuniones de madrugada. «Nunca me interesó la política», les dijo. Y debió de parecerles convincente. Supongo que su indumentaria ayudó. Llevaba la falda granate que le había regalado la tía Terra por su graduación, zapatos de tacón alto y camisa de escote abierto, como si las SA hubieran ido a detenerla justo en el momento en que salía a bailar. Su madre siempre decía que vestir adecuadamente podía salvarle la vida. Tenía razón. Nadie le puso la mano encima.
Página siguiente