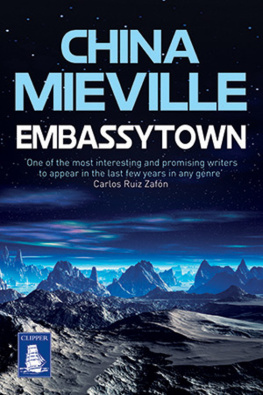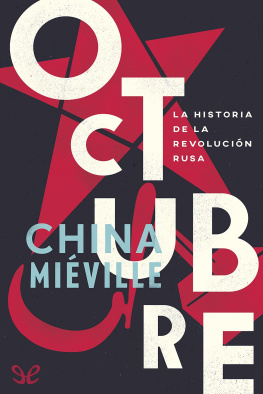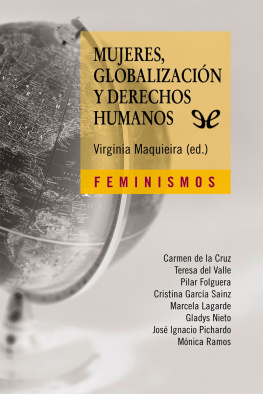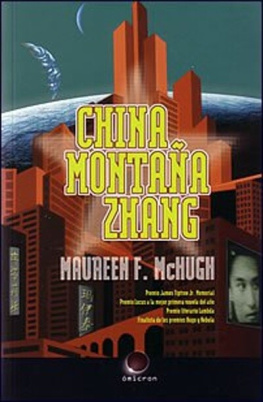Embassytown. La ciudad embajada
Todos los niños de la Embajada vieron aterrizar la nave. Sus maestros y ciclopadres llevaban días haciéndosela dibujar. Les habían cedido una pared de la sala para que exhibieran sus ideas. Hace siglos que las embarcaciones de vacío ya no echan fuego, como ellos imaginaban a esa haciendo, pero es tradicional representarlas con esas estelas. Cuando yo era pequeña también dibujaba las naves así.
Me puse a mirar los dibujos, y el hombre que estaba a mi lado se inclinó también.
—Mira —le dije—. ¿Lo ves? Ése eres tú. —Una cara en la ventana de la nave. El hombre sonrió. Hizo como si asiera un timón, como la figura representada con sencillos trazos.
»Tendrás que perdonarnos —añadí señalando los dibujos—. Somos un poco pueblerinos.
—No, no —dijo el timonel. Yo era mayor que él, me había puesto elegante y salpicaba de argot mis relatos. A él le divertía que intentara aturullarlo—. En fin —dijo—, no tiene… Pero es increíble. Venir aquí. Al borde. Donde quién sabe qué habrá más allá. —Giró la cabeza hacia el Baile de Bienvenida.
Había otras fiestas: estacionales, presentaciones en sociedad, graduaciones, fines de año, las tres Navidades de diciembre; pero el Baile de Bienvenida era la más importante. Dictada por los caprichos de los vientos alisios, era variable y excepcional. Habían transcurrido varios años desde la última.
El Salón Diplomacia estaba abarrotado. Mezclados con el personal de la Embajada había vigilantes de seguridad, maestros, médicos, artistas locales. Había representantes de aisladas comunidades exteriores, granjeros eremitas. Había unos pocos recién llegados del exterior, cuyos atuendos los lugareños no tardarían en copiar. La tripulación tenía previsto partir al día siguiente, o al posterior a lo sumo; los Bailes de Bienvenida siempre se organizaban al final de una visita, como si celebraran a la vez una llegada y una partida.
Un septeto de cuerda amenizaba la fiesta. Uno de sus miembros era mi amiga Gharda, quien al verme arrugó la frente para disculparse por la poco sutil giga que estaba interpretando. Había jóvenes de ambos sexos bailando. Se les perdonaba que hicieran pasar vergüenza a sus jefes y a sus mayores, quienes a veces, para gran regocijo de sus colegas más jóvenes, se balanceaban o daban un giro cómicamente forzado.
Junto a la exposición temporal de las ilustraciones de los niños había otras obras permanentemente expuestas en el Salón Diplomacia: óleos y gouaches, retratos tridimensionales y bidimensionales de empleados, embajadores y agregados; incluso de Anfitriones. Esas imágenes ilustraban la historia de la ciudad. Las enredaderas alcanzaban la altura de los paneles de una cornisa decorativa y se extendían formando un dosel vegetal. La función de la madera era sostenerlas. Se veía moverse las hojas, entre las que las pterocámaras del tamaño de un pulgar cazaban y transmitían imágenes.
Un vigilante de seguridad que había sido amigo mío años atrás me hizo un somero saludo con su prótesis. Su silueta se destacaba contra una ventana de varios metros de alto y de ancho con vistas a la urbe y al monte Lilypad. Detrás de esa pendiente estaba la nave con su cargamento. Más allá de kilómetros de tejados y balizas giratorias se erigían las centrales de energía. El aterrizaje las había alterado, y pasados unos días todavía temblaban. Vi cómo piafaban.
—Mira lo que habéis hecho —dije señalándoselas al timonel—. Por culpa vuestra.
Rió, pero solo las miró de reojo. Casi todo distraía su atención. Aquél era su primer descenso.
Me pareció reconocer a un teniente de una fiesta anterior. En su última llegada, años atrás, en la Embajada disfrutábamos de un otoño templado. Había pasado conmigo a través del follaje de los jardines del piso superior y había contemplado la urbe, donde no era otoño, ni ninguna otra estación que él pudiera conocer.
Atravesé las nubes de humo que desprendían las bandejas de resina estimulante y me despedí. Unos pocos extranjeros que habían terminado su cometido se marchaban, junto con un reducido número de lugareños que habían solicitado y a quienes se les había concedido una egresión.
—¿Vas a ponerte a llorar, querida? —me preguntó Kayliegh. No, no iba a llorar—. Mañana nos veremos, y quizá también pasado mañana. Y podrás… —Pero ella sabía que la comunicación sería difícil, casi inviable. Nos abrazamos hasta que al final se le saltaron las lágrimas y, llorando y riendo a la vez, dijo—: Tú sabes mejor que nadie por qué me voy.
—Ya lo sé, boba. ¡Me muero de envidia!
«Tú lo has querido», debía de estar pensando Kayliegh, y tenía razón. Hasta hacía solo medio año yo tenía previsto marcharme, cuando descendió el último miab y nos trajo la asombrosa noticia de qué, o quién, estaba en camino. Incluso entonces me dije que seguiría con mi plan, que me iría al exterior cuando llegara el siguiente relevo. Pero en realidad no tuve sensación de revelación cuando el aullido surcó por fin el cielo y lo dejó rugiendo, y comprendí que iba a quedarme. Seguramente Scile, mi marido, sospechó antes que yo que me quedaría.
—¿Cuándo llegarán? —preguntó el timonel. Se refería a los Anfitriones.
—No tardarán —respondí, aunque no tenía ni idea. No era a los Anfitriones a quienes yo quería ver.
Llegaron los Embajadores. La gente se les acercaba, pero sin que hubiera empujones. Siempre había espacio alrededor de ellos, un foso de respeto. Fuera, la lluvia golpeaba las ventanas. No había conseguido determinar nada de lo que había estado pasando tras las puertas a través de ninguno de mis amigos, de ninguna de mis fuentes habituales. Solo los más altos burócratas y sus consejeros habían conocido a nuestros recién llegados más importantes y polémicos, y yo no estaba entre ellos.
Todos miraban hacia la entrada. Sonreí al timonel. Estaban entrando más Embajadores. Les sonreí también a ellos, hasta que me reconocieron.