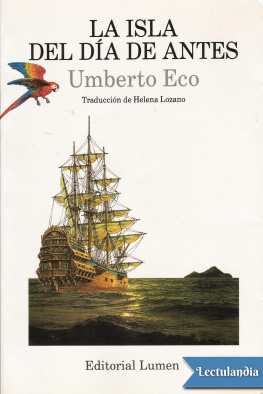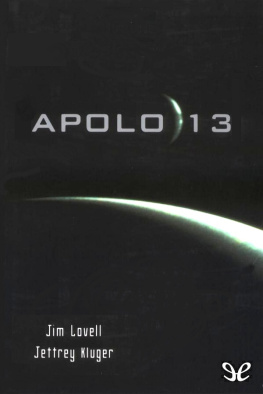A Fritz Leiber
—Mira allí, sobre la Mano de Dios. Es ella, ¿no?
—Sí, creo que sí. Nuestra nave.
Eran los últimos en irse mientras cerraban el Millesgården. Habían pasado la mayor parte de la tarde vagando por entre las esculturas, él entusiasmado y maravillado al verlas por primera vez, ella despidiéndose en silencio de algo que había sido más importante en su vida de lo que había creído nunca. Tuvieron suerte con el tiempo, ahora que el verano acababa. Ese día en la Tierra había sido soleado, con brisas que hacían que las sombras de las hojas bailasen sobre las paredes de la villa, acompañadas del sonido claro de las fuentes.
Pero cuando el sol se puso, el jardín apareció de pronto más vivo. Era como si los delfines saltasen por sus aguas, Pegaso asaltase los cielos, Folke Filbyter buscase a su nieto perdido mientras su caballo cruzaba un vado, Orfeo escuchase y las jóvenes hermanas se abrazasen en su resurrección, todo en silencio, porque aquello se percibía en un instante, pero el tiempo en que esas figuras se movían no era menos real que el tiempo que llevaba a los hombres.
—Es como si estuviesen vivos, camino de las estrellas, y nosotros tuviésemos que permanecer atrás y envejecer —murmuró Ingrid Lindgren.
Charles Reymont no la escuchaba. Se quedó quieto sobre las baldosas bajo un abedul, cuyas hojas crujían y ya habían comenzado a cambiar ligeramente de color, y miró hacia la Leonora Christine. Sobre su base, la Mano de Dios sosteniendo el Genio del Hombre elevaba su silueta contra el crepúsculo verde azulado. Tras ella, la pequeña estrella veloz cruzó y se hundió de nuevo.
—¿Está seguro de que no se trataba de un satélite normal? —preguntó tranquila Lindgren—. No creía que pudiésemos ver…
Reymont levantó una ceja en su dirección.
—¿Es la primer oficial y no sabe dónde está su propia nave o qué hace en este momento? —Su sueco tenía un acento entrecortado, como la mayoría de las lenguas que hablaba, un acento que destacaba el tono sardónico.
—No soy el oficial de navegación —dijo ella a la defensiva—. Además, me despreocupé todo lo que pude del tema. Debería hacer lo mismo. Ya pasaremos muchos años con esa preocupación. —Se medio acercó a él. Su tono se hizo más amable—. Por favor, no me arruine la tarde.
Reymont se encogió de hombros.
—Perdóneme. No lo pretendía.
Un empleado se acercó, se detuvo y dijo deferente:
—Lo siento, debemos cerrar.
—¡Oh! —Lindgren se sorprendió, consultó el reloj, y miró a las terrazas. Estaban completamente vacías exceptuando la vida que Carl Milles había moldeado en piedra y metal tres siglos antes—. Pero ya hace tiempo que debían haber cerrado. No me había dado cuenta.
El empleado se inclinó.
—Ya que la dama y el caballero claramente lo deseaban, les dejé solos después de que los otros visitantes se fuesen.
—Entonces sabe quienes somos —dijo Lindgren.
—¿Quién no? —El empleado la admiró con la mirada. Era alta y bien formada, de rasgos regulares, grandes ojos azules y pelo rubio cortado justo por debajo de las orejas. Sus ropas civiles tenían más estilo que lo normal en las mujeres del espacio; los ricos colores suaves y las telas fluidas de estilo neomedieval le sentaban bien.
Reymont contrastaba con ella. Era un hombre robusto, oscuro, de rasgos marcados que jamás se había tomado la molestia de eliminar la cicatriz que le marcaba la frente. Su túnica y pantalones sencillos bien podían haber sido un uniforme.
—Gracias por no molestarnos —dijo, más brusco que cordial.
—Di por supuesto que deseaban liberarse de ser celebridades —contestó el empleado—. Sin duda muchos otros les reconocieron, pero pensaron lo mismo.
—Descubrirá que los suecos son corteses. —Lindgren le sonrió a Reymont.
—No lo discutiré —dijo su acompañante—. Nadie puede evitar encontrarse con ustedes cuando andan por todo el sistema solar. —Hizo una pausa—. Aunque aquel que controla el mundo es mejor que sea amable. Los romanos lo eran en su momento. Por ejemplo, Pilato.
El empleado se echó atrás ante el rechazo implícito. Lindgren dijo algo cortante:
—Yo dije älskvärdig, no artig («cortés» no «amable»). —Ofreció su mano—. Gracias, señor.
—El placer ha sido mío, Señora Primer Oficial Lindgren —contestó el empleado—. Que tengan un viaje afortunado y que regresen a salvo.
—Si el viaje es realmente afortunado —le recordó ella—, nunca volveremos a casa. Si lo hacemos… —Se interrumpió. Él ya estaría en la tumba—. De nuevo le doy las gracias —le dijo al hombrecillo de mediana edad—. Adiós —dijo a los jardines.
Reymont también le dio la mano y murmuró algo. Él y Lindgren salieron.
Paredes altas oscurecían la calle exterior casi desierta.
Las pisadas sonaban huecas. Después de un minuto la mujer dijo:
—Me pregunto si lo que vimos era la nave. Estamos en una latitud muy alta. Y ni siquiera una nave Bussard es lo bastante grande y brillante como para destacar frente al resplandor de la puesta de sol.
—Sí lo es cuando la red de recogida está extendida —le dijo Reymont—. Y ayer la movieron a una nueva órbita como parte de las comprobaciones finales. La volverán a colocar en el plano de la eclíptica antes de partir.
—Sí, por supuesto, he visto el programa. Pero no tengo razones para recordar exactamente quién hace qué en qué momento. Especialmente cuando todavía faltan dos meses para partir. ¿Por qué lo sabe usted?
—Quiere decir cuando sólo soy un policía. —La boca de Reymont se dobló en una sonrisa—. Digamos que me preocupo porque aspiro a tener una úlcera.
Ella le echó una mirada de lado, que se volvió escrutadora. Habían salido a una explanada en el agua. Al otro lado, las luces de Estocolmo se encendían una a una a medida que la noche cubría las casas y los árboles. Pero el canal permanecía casi como un espejo, y había pocas luces en el cielo exceptuando a Júpiter. Todavía se podía ver sin ayuda.
Reymont tiró del bote alquilado. Los amarres aseguraban las cuerdas al muelle. Había conseguido una licencia especial para atracar prácticamente en cualquier sitio; una expedición interestelar era un gran acontecimiento. Lindgren y él habían invertido la mañana en un crucero por el archipiélago —unas pocas horas en medio de vegetación, casas como partes de las islas sobre las que crecían, velas y gaviotas y el sol reflejado en las olas—. Poco de aquello existiría en Beta Virginis, y nada en la distancia intermedia.
—Empiezo a sentir lo extraño que me es usted, Carl —dijo ella lentamente—. ¿Para todos?
—¿Eh? Mi biografía está en los ficheros.
El bote chocó con la explanada. Reymont se metió en la caseta del timón. Sosteniendo una soga con la mano le ofreció la otra a ella. No tenía necesidad de apoyarse en él mientras bajaba, pero lo hizo. Sus brazos apenas se movieron bajo su peso.
Ella se sentó en un banco al lado del timón. Él giró la parte alta del amarre que había cogido. Las fuerzas de unión intermoleculares se soltaron con un ruido ligero que respondió al choque del agua en el casco. Sus movimientos no podían definirse como gráciles, como lo eran los de ella, pero eran rápidos y seguros.
—Sí, supongo que todos hemos memorizado los registros oficiales de los demás —admitió ella—. En su caso, hay lo mínimo posible.
(Charles Jan Reymont. Ciudadanía interplanetaria. Treinta y cuatro años. Nacido en la Antártida, pero no en una de sus mejores colonias; los subniveles de Polyugorsk sólo ofrecían pobreza y caos a un chico cuyo padre había muerto joven. El joven en que se convirtió fue a Marte por algún medio sin especificar y ejerció varios empleos hasta que empezaron los problemas. Luchó con los Zebras, con tal distinción que a continuación el Cuerpo de Rescate Lunar le ofreció un puesto. Allí completó su formación académica y ascendió con rapidez, hasta que como coronel fue responsable de mejorar la rama policial. Cuando se ofreció para la expedición, la Autoridad de Control lo aceptó feliz.)