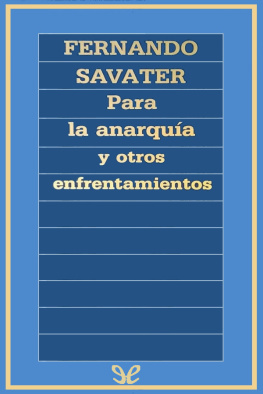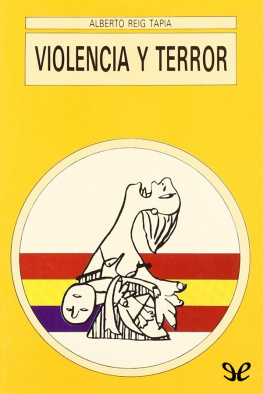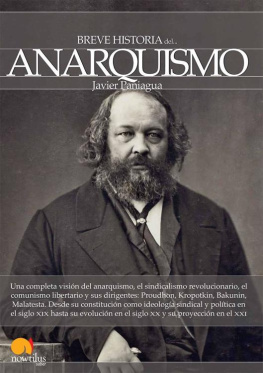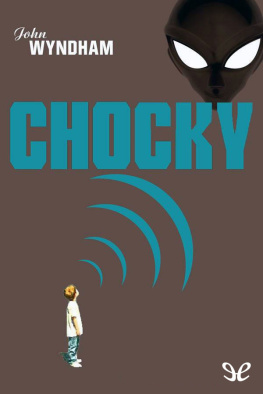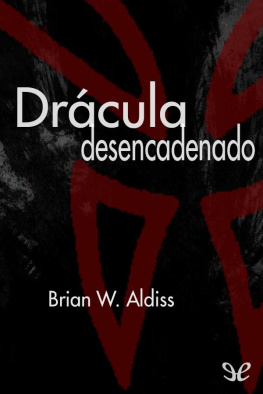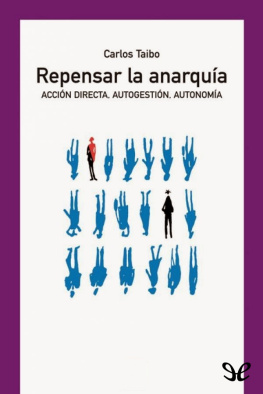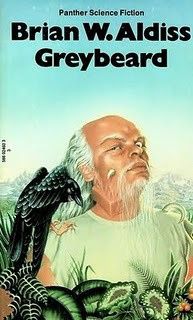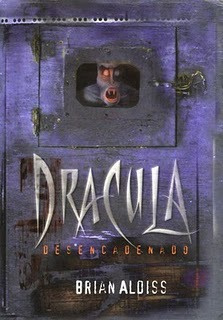Christopher Priest
Fuga para una isla
A amigos
Tengo la piel blanca. Cabello castaño claro. Ojos azules. Soy alto: un metro setenta y ocho centímetros. Mi estilo de vestir tiende a lo conservador: chaquetas deportivas, pantalones de pana, corbatas de punto. Uso gafas para leer, aunque constituyen más una afectación que una necesidad. Fumo cigarrillos en moderada cantidad. A veces bebo alcohol. No creo en Dios; no voy a la iglesia; no pongo reparos a que otra gente lo haga. Cuando me casé con mi esposa estaba enamorado de ella. Estoy muy orgulloso de mi hija Sally. Carezco de ambiciones políticas. Me llamo Alan Whitman.
Mi piel está manchada de suciedad. Mi cabello está seco, incrustado de sal y sarnoso. Tengo ojos azules. Soy alto: un metro setenta y ocho centímetros. Llevo puesto ahora lo que llevaba hace seis meses y huelo de modo abominable. He perdido mis gafas y he aprendido a vivir sin ellas. La mayor parte del tiempo no fumo nada, pero cuando dispongo de cigarrillos, no paro hasta terminarlos. Puede que me emborrache una vez al mes. No creo en Dios; no voy a la iglesia. La última vez que vi a mi esposa me lo pasé maldiciéndola, pero he aprendido a arrepentirme. Estoy orgulloso de mi hija Sally. No creo tener ambiciones políticas. Me llamo Alan Whitman.
Conocí a Lateef en un pueblo devastado por un bombardeo de artillería. No me gustó desde el momento en que le vi por primera vez, y evidentemente la impresión fue recíproca. Pasados los primeros instantes de precaución, nos ignoramos uno al otro. Yo buscaba comida en el pueblo, sabiendo que al haber concluido el bombardeo hacía muy poco no lo habrían saqueado todavía. Aún quedaban varias casas intactas y las pasé por alto, pues la experiencia me indicaba que las tropas solían saquearlas primero. Era más útil escudriñar los escombros de los edificios a medio caer.
Trabajando de forma metódica, al mediodía había llegado a llenar dos mochilas con alimentos enlatados, y además conseguí tres mapas de carreteras que saqué de coches abandonados, para trueques futuros. Durante esa mañana no volví a ver al otro hombre.
En las afueras del pueblo encontré un campo con señales evidentes de haber sido cultivado en otro tiempo. En una esquina descubrí una hilera de tumbas de reciente excavación, todas señaladas con un simple trozo de madera sobre el que había engrapada una placa metálica de identificación con el nombre del soldado. Miré todos los nombres y deduje que se trataba de tropas africanas.
Como aquella parte del campo era más recogida, me senté cerca de las tumbas y abrí una de las latas. La comida era odiosa; a medio preparar y grasienta. La comí con ansias.
Después me acerqué a los restos del helicóptero estrellado en las cercanías. No era probable que contuviera alimentos, pero si algún instrumento era recuperable, resultaría apropiado para futuros intercambios. Necesitaba un compás más que cualquier otra cosa, pero era difícil que el helicóptero albergara alguno que fuera fácil de desmontar o transportar. Al llegar hasta los restos vi que el hombre al que había avistado antes estaba dentro de la aplastada cabina maniobrando en el tablero de instrumentos con un cuchillo de hoja larga en un intento de arrancar el altímetro. Cuando advirtió mi presencia se puso de pie con lentitud, su mano moviéndose hacia un bolsillo. Se volvió para encararse conmigo y durante varios minutos nos contemplamos cuidadosamente el uno al otro, ambos con la visión de un hombre en igual situación que la propia.
Decidimos abandonar nuestra casa de Southgate el día en que fue erigida la barricada en el extremo de nuestra calle. La decisión no fue puesta en práctica al instante; durante varios días creímos que lograríamos adaptarnos al nuevo modo de vida.
No sé quién tomó la decisión de levantar la barricada. Puesto que vivíamos en el extremo opuesto de la calle, cerca del límite del campo deportivo, no oímos los ruidos por la noche. Pero Isobel sacó el coche a la calle para llevar a Sally a la escuela, y regresó casi inmediatamente para dar la noticia.
Fue la primera señal clara en nuestras vidas de que en la nación se estaba produciendo un cambio irrevocable. La nuestra no fue la primera de tales barricadas; muy pocas eran, sin embargo, las existentes en nuestro vecindario.
Cuando Isobel me lo dijo, salí para verlo con mis propios ojos. La barricada no me pareció de construcción muy sólida (se componía principalmente de soportes de madera y alambres de púas), mas su simbolismo resultaba inequívoco. Algunos hombres la rodeaban y los saludé con un precavido gesto de cabeza.
El día siguiente estábamos en casa cuando nos sobresaltó el ruido del desahucio de los Martin, que vivían casi enfrente de nosotros. No habíamos tenido mucha relación con ellos y además los desembarcos de africanos les habían permitido vivir retirados. Vincent Martin era técnico de investigación en una empresa de Hatfield que producía componentes de aviones. Su esposa se quedaba en casa al cuidado de sus tres hijos. Eran antillanos.
En la época de su desahucio yo no tenía relación con la patrulla callejera que fue responsable de la acción. Sin embargo, al cabo de una semana alistaron a todos los hombres de la calle y los familiares recibieron un permiso de tránsito que debían llevar siempre encima para identificarse. A los permisos de tránsito los considerábamos como la posesión más valiosa que teníamos, ya que por esta época no estábamos ciegos a los acontecimientos que se producían en torno a nosotros.
Los automóviles sólo podían entrar y salir de la calle a determinadas horas y las patrullas de la barricada aplicaban esta ley con rigor absoluto. Puesto que la calle daba a una vía principal que las normas del gobierno mantenían despejada de todo vehículo estacionado a partir de las seis de la tarde, si llegabas a casa después de cerrarse la barricada, te exigían que buscaras otro lugar para aparcar el coche. Como en la mayoría de las calles se siguió con rapidez nuestro ejemplo, y cerraron sus entradas, el efecto fue que se hizo obligatorio dejar el automóvil a considerable distancia del hogar. Y recorrer a pie el resto del camino en una época como aquella resultaba en extremo peligroso.
La fuerza numérica de una patrulla callejera era de dos hombres, aunque de vez en cuando se duplicaba. Pero la noche anterior a nuestra definitiva decisión de marcharnos la patrulla constó de catorce hombres. Yo participé tres veces en una patrulla, en cada ocasión con un compañero distinto. Nuestra misión era simple; mientras un hombre permanecía en la barricada con la escopeta, el otro iba de un lado a otro de la calle cuatro veces. Luego se invertían las posiciones y así sucesivamente toda la noche.
En la barricada lo que más me asustaba siempre era un coche de policía que se acercaba. Pese a que veía sus automóviles en numerosas ocasiones, ninguno de ellos se detenía nunca. Durante las reuniones del comité de la patrulla, el problema de qué hacer en un caso así se planteaba a menudo, pero jamás se llegó a una respuesta satisfactoria, al menos para mí.
En la práctica, nosotros y la policía nos dejaríamos tranquilos mutuamente. Pero el asunto es que circulaban historias sobre batallas entre los ocupantes de calles con barricadas y policías de asalto… Ninguna de tales batallas aparecía jamás en los periódicos o la televisión, y su ausencia no conseguía otra cosa que destacarlas.
El verdadero propósito de la escopeta era disuadir a los intrusos de entrar en nuestra calle y, en segundo lugar, demostrar en forma de protesta que si el gobierno y las fuerzas armadas eran incapaces de proteger nuestros hogares, o no deseaban hacerlo, nosotros mismos nos encargaríamos. Tal era la esencia del texto impreso en la parte trasera de nuestros permisos de tránsito y el credo tácito de los componentes de la patrulla callejera.
Por mi parte, me sentía intranquilo. La abrasada armazón de la casa de los Martin, frente a la nuestra, era un constante recordatorio de la violencia inherente a las patrullas, y el interminable desfile de gente sin hogar que deambulaba de noche al otro lado de las barricadas era en extremo inquietante.