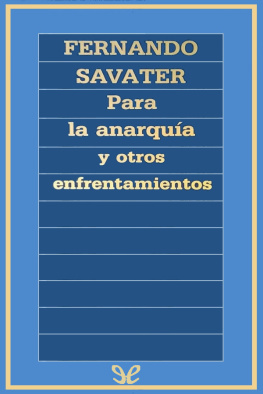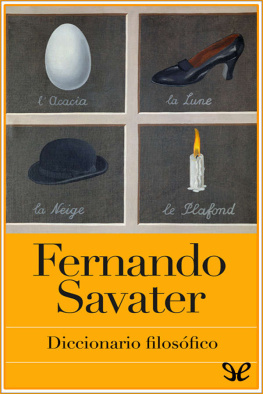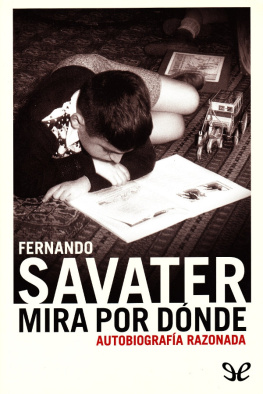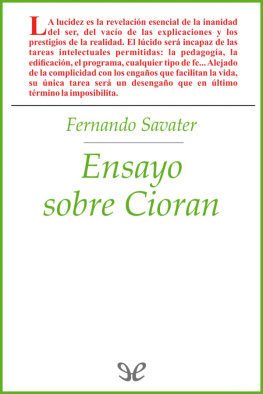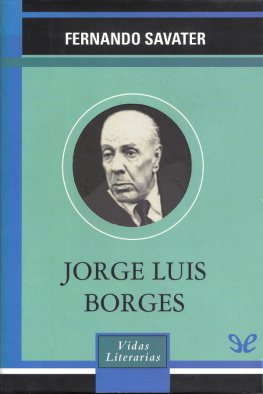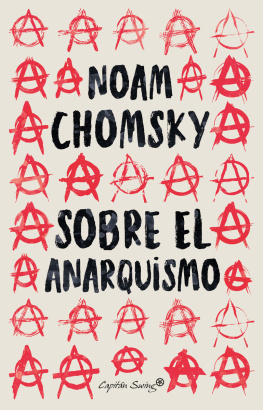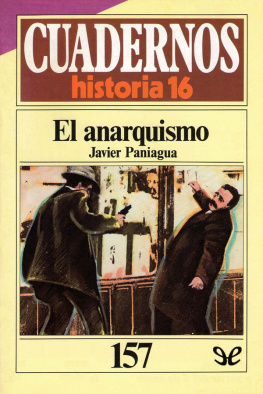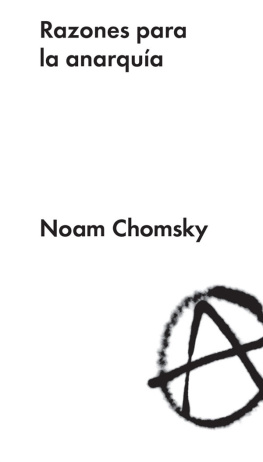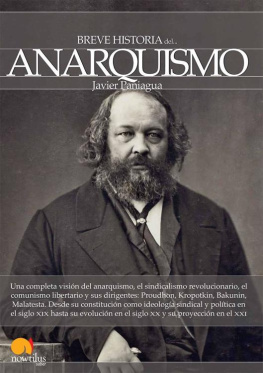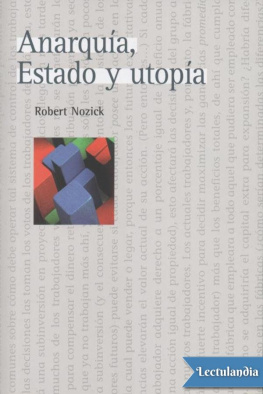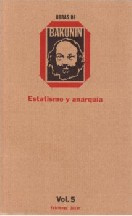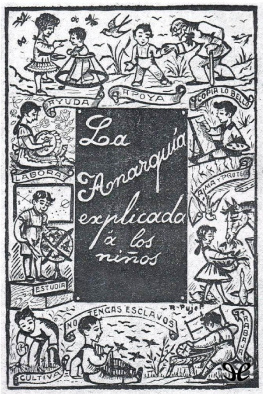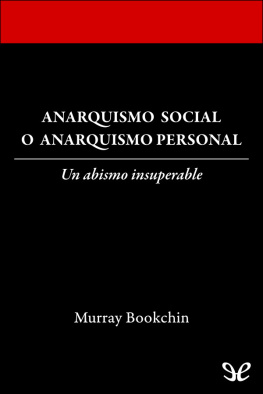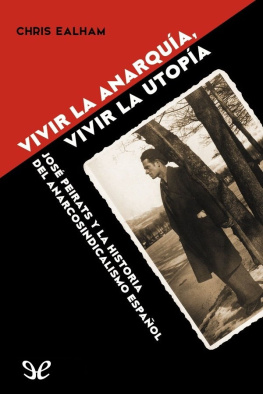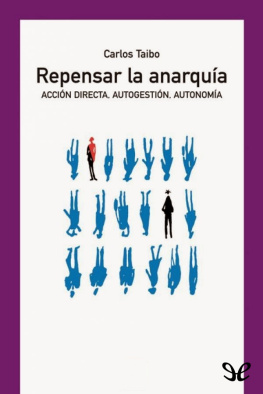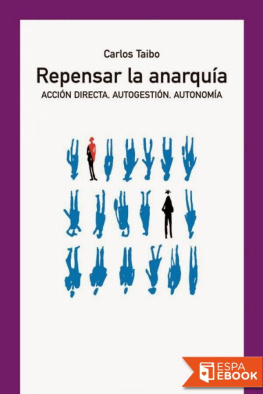Algo sobre el imperialismo cultural
En el Congreso sobre políticas culturales celebrado en México el pasado mes de julio, la actuación estelar ha correspondido sin duda al ministro francés del ramo, Jack Lang. Este brillante hombre de teatro, antiguo director de los festivales de Nancy, lanzó un enérgico ataque —de orquestación memorable «à la française»— contra el imperialismo cultural, representado fundamentalmente por las multinacionales del cine y la televisión dirigidas por los yankis. La creatividad autóctona y la expresión peculiar de los pueblos europeos, latinoamericanos, africanos, etc., están amenazadas por la colosal potencia de la industria cinematográfica americana, que impone productos homogeneizados y frecuentemente nada inocentes en lo ideológico. Por supuesto, Jack Lang hizo así sonar una alarma que encuentra inmediatamente eco en casi todos los corazones de izquierda. ¿Quién no ha temido alguna vez que la producción cultural deje de ser comunicación crítica y se convierta en propaganda, que se nos cree una dependencia cultural aún más penosa que la económica (y apoyada por ésta y sirviéndole también de apoyo), que la voz distinta y reivindicativa de cada nación quede aunada por la fuerza a un coro de alabanzas? Hay dictaduras menos descaradas que las totalitarias, pero que también mutilan y controlan la expresión plural de los hombres a través de mecanismos no policiales, sino presupuestarios, prefiriendo la intoxicación comercial a la inquisición. Antes de verse desposeídas de su independencia política, pierden las colectividades nacionales, la independencia de su arte y de su lengua, donde se concentra lo irrepetible de su visión del mundo. Etc., etc...
Es difícil no estar de acuerdo con lo fundamental de estas afirmaciones sublevadas, y yo, desde luego, las suscribo casi al ciento por ciento. El «casi» proviene de que considero que han de ser completadas por cierta reflexión sobre el eje transnacional de la cultura, para evitar el tercermundismo asilvestrado y el nativismo de escolanía. De vez en cuando, hay que hacer un poco de abogado del diablo, para que los hombres de buena voluntad no se complazcan demasiado con su propia compañía. Reconozco que personalmente no siento demasiado cariño por la ideología tercermundista, que me parece uno de los más indeseables productos del imperialismo yanki. También estoy convencido de que la cultura tiene, por propia naturaleza, una dimensión invasora y no deploro que los íberos, por ejemplo, vieran anegados sus más caros rituales bajo el vigoroso colonialismo del pensamiento griego y la legislación de Roma. Lo que en cada pueblo es culturalmente peculiar y merece eternizarse no puede retroceder ante el mestizaje, la impregnación y la confrontación con los complejos culturales dominantes de la época. Parafraseando un dicho de Alejandro Dumas sobre la novela histórica, pudiera establecerse que es lícito violar una cultura, pero a condición de hacerle un hijo: pues nada es más estéril que la pureza autóctona y las raíces incontaminadas. Por otra parte, la cultura no debe renunciar a principios de valoración con pretensiones universales; y, ahora, no me refiero a culturas nacionales, sino a lo que es más importante, a la cultura que asume y vive cada individuo. Hay ciertas cosas que deseo como valiosas en sí mismas, más allá de las diferencias geográficas o raciales, lo que me permite juzgar comportamientos de comunidades a las que no pertenezco y denunciar desmanes lejanos. Si oponerse a la barbarie inspirada por venerables tradiciones es egocentrismo o imperialismo cultural, bienvenido sea. Hay cosas que me parecen más respetables que las peculiaridades tribales. No admito que se invalide mi repudio de la teocracia de Jomeini arguyendo que, como yo no soy musulmán ni chiita, no puedo comprender lo que ocurre en Irán. Y, ante ciertas atrocidades, no vale decir «a los judíos nos odian» o «a los vascos no nos entienden» como coartada diferencialista de lo que en ninguna parte puede tener cabida. Nada más saludable que potenciar la típica expresión cultural de cada pueblo, frente a la uniformización multinacional de plástico y hamburguesa, pero que sea para darle contenidos más altos que el balbuceo folklórico o la justificación del crimen.
Apéndice: Correo del Zar
La ventaja de los autócratas a la antigua es que, de vez en cuando, tienen que dejarse comprometer en una relación humana, quiero decir personal, porque aún no entienden la pasión del poder como goce puramente abstracto. Cuando el amo se fija realmente en uno y particular de sus esclavos no lo hace tanto para dar a éste ocasión de comprobar que su condición de esclavo —o súbdito, si se prefiere— no es genérica, sino íntimamente suya, como para granjearse la oportunidad de ser él mismo reconocido como amo por una sumisión no puramente genérica. Obviamente, esta zozobra es antañona: la voluptuosidad del dominio no tiene hoy figura de besamanos rodilla en tierra, sino de ese dedo que aprieta la tecla del dictáfono mientras se dice: «Señorita, mande usted tres copias». El poder se ha mediatizado infinitamente, interpone instancias y meandros entre su foco de irradiación y su aterida víctima, pero dudo de que esta mediación pueda ser válidamente interpretada como una atenuación efectiva de sus rigores: el autócrata tiene más facilidades para la crueldad arbitraria pero también para la arbitraria clemencia y, en último término, sólo tiene una cabeza… Su Majestad Imperial el Zar Nicolás I de todas las Rusias gustaba de ser personalmente reconocido por sus vasallos y, así, de vez en cuando, borraba o apartaba todos los obstáculos burocráticos y cortesanos que le separaban de ellos y resplandecía para ellos en toda su gloria o disfrazado de padrecito, compañero de armas o incluso hermano en patriótica filialidad eslava. ¿No hacía lo mismo el viejo Zeus quien, fuese por amor, fuese por curiosidad, recorría frecuentemente la tierra vestido de cisne, de toro o de pordiosero y hasta se cargó a la pobre Sémele al fulminarla con la exhibición incontrolable de su poderío? Cierto día, el zar Nicolás I quiso pagarse un vasallaje «de lujo», y para ello decidió manifestarse directa y personalmente al más díscolo sí, pero también el más libre de sus súbditos. ¡Ah, nada vale tanto como el acatamiento de un hombre realmente libre! Ese hombre se llamaba Miguel Bakunin y estaba a la sazón encerrado en el más riguroso calabozo del fortín Alexis, temido e incomunicado corazón de la prisión Pedro y Pablo. El disfraz que elige el zar para manifestarse a él es el de padrecito; de este modo, propone al prisionero que le haga una completa, pormenorizada y filial confesión de todas sus culpas, en forma de carta, dándole a entender que esta muestra de arrepentimiento puede mejorar su nada envidiable situación. Y Bakunin se puso gozosamente a tarea, encantado de encontrar algo en que emplear sus fuerzas y su ingenio: pues así es cómo piensan tales ocasiones los hombres libres…
Quizá el único documento literario-epistolar tan malinterpretado como la «Confesión» de Bakunin sea la carta «De profundis» a Lord Alfred Douglas, escrita por Oscar Wilde en la cárcel de Reading.
Cierto es que el sentido y propósito de la carta dé Wilde es muy diferente a la del ruso, pero ambas han sido rebajadas a expresar simples accesos de arrepentimiento oportunista, debidos a la debilidad y traidores a la ejecutoria anterior de los dos personajes. Esto es perfectamente falso en ambos casos, aunque aquí sólo nos corresponda examinar el escrito del anarquista. Bakunin decide contarle al zar toda su vida, en primer lugar, porque era una forma de contársela a sí mismo y de aliviar una soledad y una inacción capaces de aniquilar al más templado. Naturalmente, sabe que el zar espera de él dos cosas: abyección y delaciones. Por otro lado, sabe que una soflama revolucionaria o insultante ni siquiera llegaría a sus manos. El juego se plantea, pues, dé este modo: por un lado, Bakunin tiene que respetar suficientemente la etiqueta palaciega y el aire de contricción que se le supone como para que su carta no sea interrumpida por la censura o rechazada por el zar; por otro, debe evitar la abyección, las de nuncias, y tiene que poner todo aquello que a él le gustaría que el Zar se viese obligado a escuchar. Corolario no mediocre del éxito de esta operación podría ser el alivio de las condiciones de reclusión del rebelde, objetivo que sólo parecerá «oportunista» a quien jamás haya vivido en encierro semejantes. Considerando estos propósitos, el escrito de Bakunin es realmente magistral. Como se le supone arrepentimiento, aprovecha hábilmente para hacer una autocrítica, juzgando sin contemplaciones y con lucidez sus propios errores revolucionarios. Profundiza con sinceridad y penetración en sus propios sentimientos: no se ensalza ni se humilla, sino que se comprende y se respeta. No da ni un dato comprometedor y, además, declara explícitamente —el Zar lo nota con enfado— que no piensa hacer denuncia alguna. En cambio, hace un ataque sin contemplaciones, en la mejor vena populista, a la situación social y política de Rusia, de la que la figura del Zares salvada sólo para ser comprometida aún mejor por el distanciamiento que parece librarle de salpicaduras. A cambio, halaga en el Zar su faceta eslavista y antigermana, cosa que puede parecemos mejor o peor, pero que en modo alguno va contra lo más congenial del pensamiento de Bakunin antes y después de su encarcelamiento. De vez en cuando, al hablar del París del 48, o de Dresde, la neutralidad contrita del relato se desliza hacia un incontenible júbilo revolucionario por el que asoma contagiosamente la fiesta insurreccional. Pero lo más curioso es cómo logra ir envolviendo poco a poco al autócrata en su juego. Las acotaciones marginales del Zar le muestran