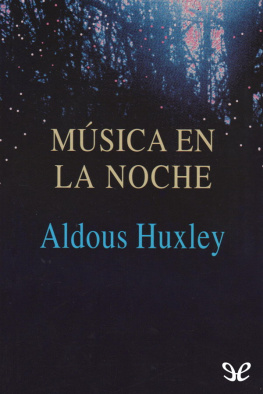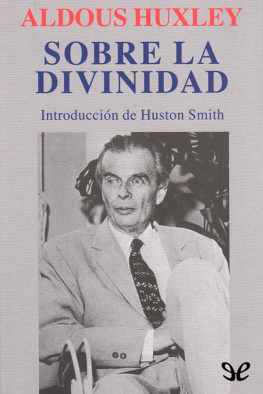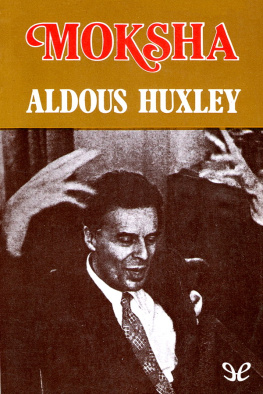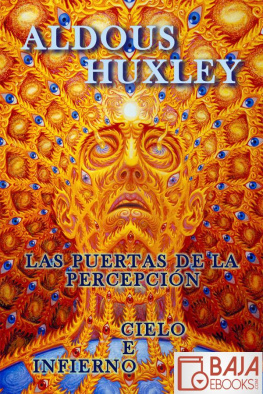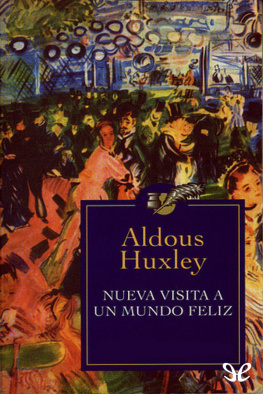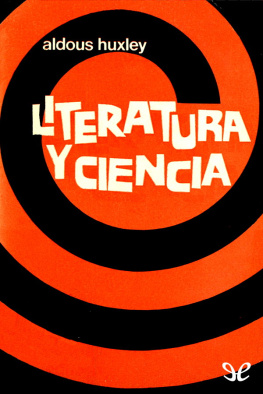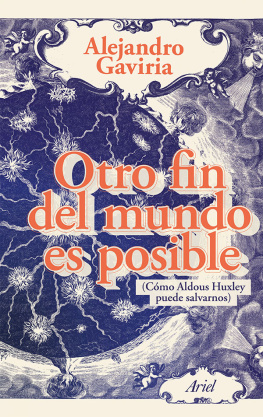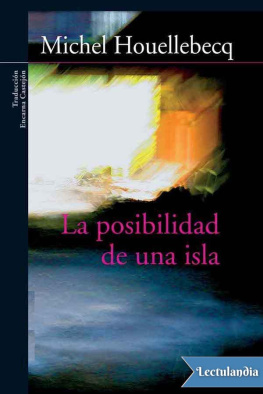COLECCIÓN HORIZONTE
Traducción de Floreal Mazía
EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES
PRIMERA EDICIÓN
Junio de 1963
DECIMOPRIMERA EDICIÓN
Enero de 1984
IMPRESO EN LA ARGENTINA
Queda hecho el depósito que previene
la ley 11.723. © 1984. Editorial
Sudamericana, Sociedad Anónima,
calle Humberto 1545, Buenos Aires.
ISBN 950-07-0206-1
TITULO DEL ORIGINAL EN INGLES:
«ISLAND»
©1962, Laura Huxley
A Laura
Al elaborar un ideal podemos dar por supuesto lo que deseamos, pero es necesario evitar las imposibilidades.
Aristóteles
— Atención — comenzó a llamar de pronto una voz, y fue como si un oboe se hubiese vuelto de pronto capaz de pronunciación articulada —. Atención — repitió con el mismo tono alto, nasal y monocorde.
Echado como un cadáver entre las hojas muertas, el cabello enmarañado, el rostro grotescamente sucio y magullado, Will Farnaby despertó con un sobresalto. Molly lo había llamado. Hora de despertar. Hora de vestirse. No se podía llegar tarde a la oficina.
— Gracias, querida — dijo, y se incorporó. Un agudo dolor le apuñaló la rodilla derecha, y sintió otros tipos de dolor en la espalda, los brazos, la frente.
— Atención — insistió la voz sin el menor cambio de tono. Apoyado en un codo, Will miró en torno y vio con desconcierto, no el empapelado gris y las cortinas amarillas de su dormitorio de Londres, sino un claro entre árboles y las largas sombras y luces sesgadas de las primeras horas de la mañana en un bosque.
¿Atención?
¿Por qué decía atención?
— Atención. Atención — insistió la voz…. ¡Cuan extraña, cuan insensata!
— ¿Molly? — preguntó —. ¿Molly?
El nombre pareció abrir una ventana dentro de su cabeza. De pronto, con esa sensación horriblemente familiar en la boca del estómago, olió el formol, vio a la pequeña y vivaz enfermera corriendo delante de él por el pasillo verde, oyó el seco crujir de su uniforme almidonado.
— Número cincuenta y cinco — decía la enfermera; se detuvo y abrió una puerta blanca. Él entró y allí, en una alta cama blanca, estaba Molly. Molly, con la mitad de la cara cubierta de vendas y la boca cavernosamente abierta.
— Molly — gritó —, Molly… — Se le quebró la voz y rompió a llorar, implorando. — ¡Querida mía! — No recibió respuesta. A través de la boca abierta la rápida respiración superficial surgía ruidosa, una y otra vez. — Querida mía, querida… — De pronto la mano que sostenía cobró vida por un instante. Luego volvió a quedar inmóvil. — Soy yo — dijo —, Will.
Los dedos se agitaron una vez más. Lentamente, en lo que era sin duda un enorme esfuerzo, se cerraron sobre los de él, los apretaron un momento y volvieron a aflojarse, inertes.
— Atención — llamó la voz inhumana —. Atención. Había sido un accidente, se apresuró a asegurarse. El camino estaba húmedo, el coche había patinado sobre la línea blanca. Era una de esas cosas que suceden a cada rato. Los periódicos están repletos de ellas; él mismo había informado de decenas de esos accidentes. «Madre y tres niños muertos en violento choque…» Pero eso no venía al caso. El caso es que cuando ella le preguntó si eso era el fin, él le dijo que sí; el caso era que menos de una hora después de terminado el último y vergonzoso encuentro bajo la lluvia. Molly se encontraba en la ambulancia, agonizante.
Will no la miró cuando ella se volvió para alejarse, no se atrevió a mirarla. Contemplar una vez más el pálido rostro sufriente habría sido demasiado para él. Ella se había levantado de la silla y cruzado la habitación con lentitud, para irse lentamente de su vida. ¿Debía llamarla, pedirle que lo perdonase, decirle que aún la amaba? ¿La había amado alguna vez?
Por centésima vez, el oboe vocal le exigió atención. Sí, ¿la había amado?
— Adiós, Will. — Recordó el susurro de Molly cuando se volvió en el umbral. Y fue ella quien lo dijo… en un murmullo, desde lo hondo del corazón. — Sigo amándote, Will… a pesar de todo.
Un momento después la puerta del departamento se cerró tras ella casi sin un sonido. Un pequeño chasquido seco, y Molly ya no estaba más allí.
El se puso de pie de un salto, corrió a la puerta y la abrió, escuchando los pasos que se alejaban por la escalera. Como un fantasma al alba, un leve perfume familiar persistía, a punto de desaparecer, en el aire. Volvió a cerrar la puerta, entró en su dormitorio gris y amarillo y miró por la ventana. Pasaron unos segundos y la vio cruzar e introducirse en el coche. Oyó el chirrido del arranque, una, dos veces, y luego el tamborileo del motor. ¿Debía abrir la ventana? «Espera, Molly, espera», se escuchó gritar con la imaginación. La ventana permaneció cerrada; el auto comenzó a avanzar, dobló en la esquina y la calle quedó desierta. Era demasiado tarde. Demasiado tarde, ¡gracias a Dios! dijo una grosera voz burlona. ¡Sí, gracias a Dios! Y sin embargo, ahí estaba el sentimiento de culpa en la boca del estómago. La culpabilidad, la dentellada del remordimiento… pero a través del remordimiento podía sentir un horrible regocijo. Alguien vil y obsceno y brutal, alguien extraño y odioso, que, sin embargo, era él mismo, pensaba alborozadamente que ahora no había nadie que le impidiera tener lo que deseaba. Y lo que deseaba era un perfume distinto, la tibieza y elasticidad de un cuerpo más joven.
— Atención — dijo el oboe. Sí, atención a la almizclada habitación de Babs, con su alcoba color frambuesa, sus dos ventanas que daban sobre Charing Cross Road y que eran contempladas toda la noche por el parpadeante resplandor de un enorme letrero de Porter's Gin situado en la vereda de enfrente. Ginebra en regio carmesí… y durante diez segundos la alcoba era el Sagrado Corazón, durante diez milagrosos segundos la arrebolada cara tan próxima a la de él resplandecía como la de un serafín, transfigurada como por un fuego interno de amor. Uno, dos, tres, cuatro.. ¡Ah, Dios, que siga eternamente! Pero puntualmente al contar diez el reloj eléctrico encendía otra revelación… pero de muerte, del Horror Esencial; porque las luces, entonces, eran verdes, y durante diez repugnantes segundos la rosada alcoba de Babs se convertía en un útero de barro, y en la cama la propia Babs tenía un color cadavérico, como de un cadáver galvanizado en epilepsia póstuma. Cuando el Porter's Gin se proclamaba en verde, resultaba difícil olvidar lo sucedido y quién era uno. Lo único que se podía hacer era cerrar los ojos y hundirse — si se podía — más profundamente en el Otro Mundo de sensualidad, hundirse violenta, deliberadamente, en el enajenador frenesí al que la pobre Molly — Molly («Atención») con sus vendajes, Molly en su húmeda tumba de Highgate, y Highgate, por supuesto, era el motivo de que uno cerrase los ojos cada vez que la luz verde convertía la desnudez de Babs en un cadáver — había sido siempre tan totalmente ajena. Y no sólo Molly. Detrás de sus párpados cerrados, Will veía a su madre, pálida como un camafeo, el rostro espiritualizado por el sufrimiento aceptado, las manos convertidas en monstruos subhumanos por la artritis. Su madre, y, detrás de su sillón de ruedas, casi al borde de la obesidad, temblando como gelatina con todos los sentimientos que jamás habían encontrado expresión en el amor consumado, su hermana Maud.
— ¿Cómo puedes hacer eso, Will?
— Sí, ¿cómo puedes? — repetía Maud, llorosa, con su vibrante voz de contralto.
No había respuesta. Es decir, no la había en palabras que pudiesen ser pronunciadas en presencia de ellas y que, una vez pronunciadas, esas dos mártires — la madre de su desdichado matrimonio, la hija de la piedad filial — pudiesen entender No había respuesta, a no ser en palabras de la más obscena objetividad científica, de la más inadmisible franqueza. ¿Cómo podía hacer eso? Podía hacerlo, todas las razones prácticas lo obligaban a hacerlo, porque, bueno, porque Babs tenía ciertas particularidades físicas que Molly no poseía y en ciertos momentos se comportaba de un modo que a Molly le habría resultado impensable.