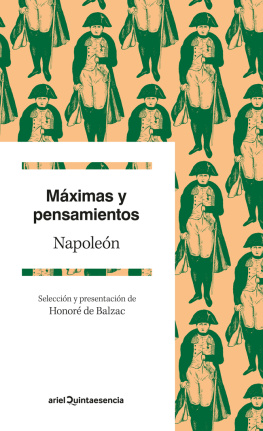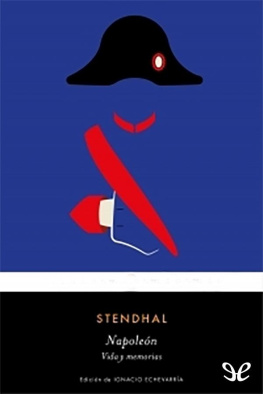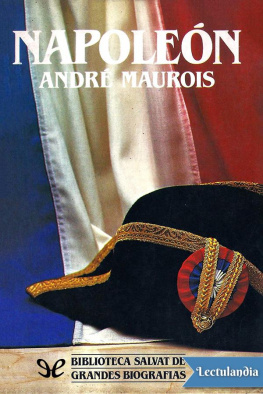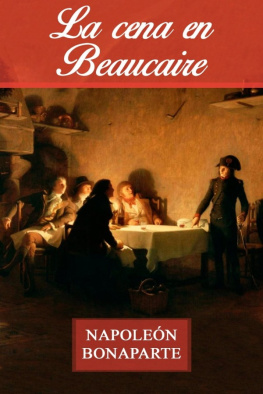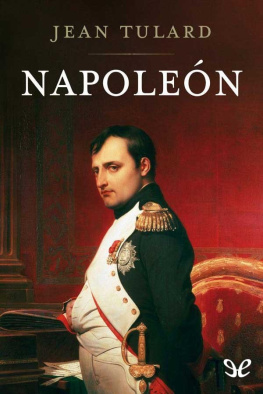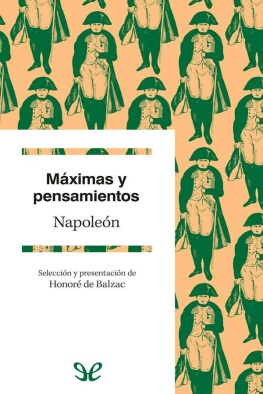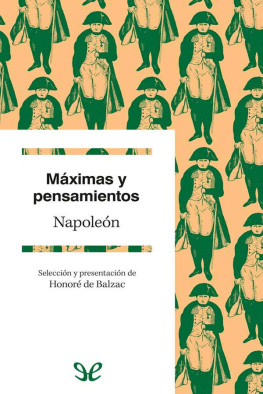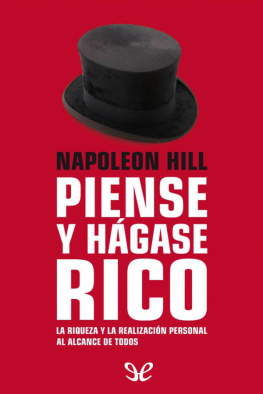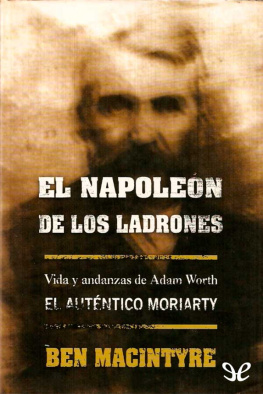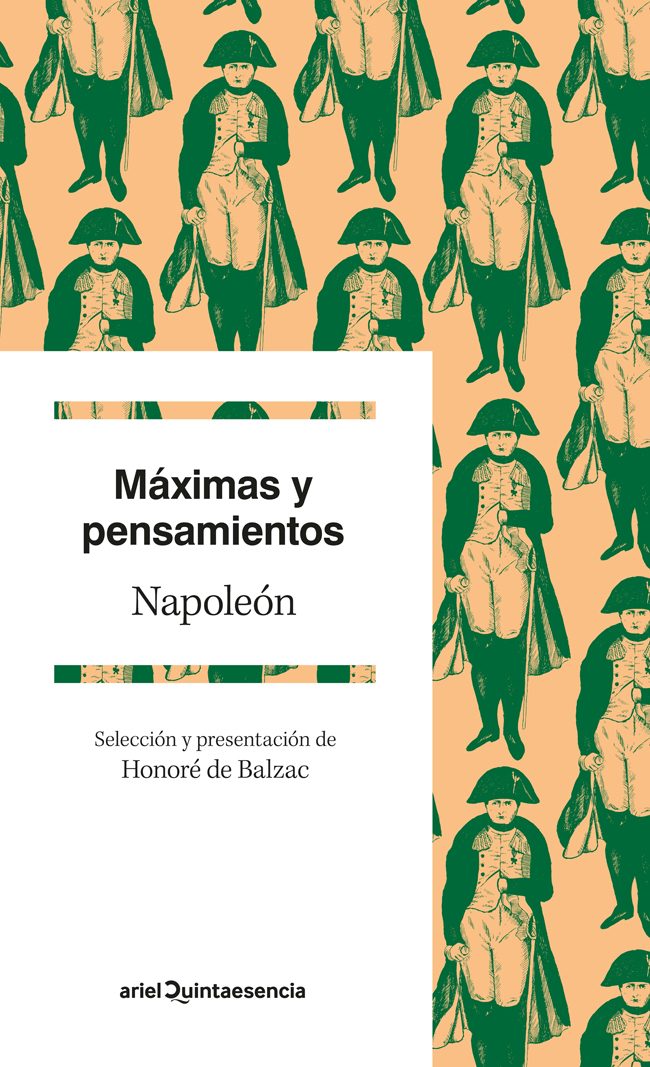RETRATO CON FONDO ROJO
Y ESTRELLAS NEGRAS
Bien podría servir como epígrafe de los textos que siguen una de las definiciones que propone Italo Calvino en Por qué leer los clásicos: «Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres)» [def. 7]. No se trata de aprovechar las iluminadoras —y luminosas— definiciones de Calvino para renovar una laxa estantería de clásicos (en la que Balzac tendría su sitio de honor, pero no Napoleón —pese a su grafomanía—, a no ser que se habilitara un nuevo estante para «oradores grandilocuentes, propagandistas y otros animales de compañía»), sino que lo que interesa aquí es la peculiar deriva de los textos que nos llegan, cargados con un peso vivo, «trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra», porque, casi literalmente, eso es lo que ofrecen estas páginas: Balzac realiza una selección de «máximas y pensamientos» de Napoleón después de haberse dejado las pestañas (si hemos de creerle, «durante varios años», pero era perfectamente capaz) leyendo la bibliografía y las fuentes originales de Bonaparte a su alcance. Y el simple hecho de que cribe y compile, de que espigue y descarte, ya condiciona toda posible lectura contemporánea, y, con seguridad, implica algo más: en la antología leemos las palabras y textos de Napoleón pero, sobre todo, leemos el «Napoleón de Balzac», una fantasmagoría tan sesgada como legítima. Es una lectura explícitamente mediada que, posiblemente, arroje más luz sobre Balzac que sobre el propio Napoleón, aunque el novelista, consciente del peligro e inconsciente de lo desmedido de sus pretensiones, no se cohíba en el reparto de medallas: «Otro de sus méritos [dice Balzac de Balzac] es haberse dado cuenta de la importancia de la obra que iba a resultar [es decir, del fruto de su propio trabajo], que es a Napoleón lo que los Evangelios son a Jesucristo». Ahí es nada. Recordemos, para calibrar la magnitud del elogio que se inflige a sí mismo, que Honoré —a diferencia de muchos de sus contemporáneos post-ilustrados— no era precisamente ateo ni agnóstico, sino católico y, queda claro en la cita, apostólico.
Para complementar la antología se han añadido a modo de apéndices unas selecciones, más humildes y específicas, de otras «huellas» que ha dejado Napoleón en nuestra cultura: tanto en papel —las reacciones que suscitó en destacadas luminarias de las letras y las artes—, como en celuloide —las películas que lo han representado y forman parte ya de nuestra memoria iconográfica como en piedra —la singular historia de la estatua que corona la columna de la place Vendôme—. La impronta del corso se filtra en nuestra contemporaneidad desde todas las fuentes imaginables (y alguna inimaginable) y no se pretende en estas páginas —sería vano— ir más allá de ofrecer unas burdas pinceladas de la misma y, a ser posible, despertar la curiosidad del lector.
Entreverado con las apologéticas acotaciones sobre los clásicos, late explícito un temor que Calvino intuía y expresaba, en términos de tiempo de vida y de sosiego, hace más de cuarenta años, en otro universo de lectura, y que apuntaba oblicuamente hacia un problema que ahora se ha multiplicado: «¿Dónde encontrar el tiempo y la disponibilidad de la mente para leer los clásicos, excedidos como estamos por el alud de papel impreso de la actualidad?». En 1981, cuando escribía Calvino, era impensable que ese «alud de papel impreso» —abrumador, asfixiante— de la galaxia Gutenberg se viera desbordado por el casi infinito del universo digital. Quizá su ensayo ya no se titularía ahora Cómo leer los clásicos sino, simplemente, Cómo leer, a secas. Un inconcebible y borgiano caudal de información anega los canales por los que discurría, parsimonioso y serpenteante, el pensamiento. No se intuye siquiera cual será la forma en que se leerá —¿se pensará?— en un futuro próximo. Desde Gutenberg, y aun antes, la lectura había fluido más o menos plácida pero siempre lenta, por los cauces de la página impresa y el ritmo pausado que ésta imponía. La memoria y la sabiduría quizá se habían resentido del invento de la escritura, como temía el rey Thamus en el Fedro, pero habían pervivido. No está claro que vaya a seguir siendo así. Balzac, lo citábamos antes, afirmaba haber dedicado «varios años» a rebuscar entre fuentes y bibliografía sobre su admirado Napoleón. Hoy en día necesitaría muchas vidas, longevas y ociosas, para hacer otro tanto (y puede que casi tantas para leer lo que se ha escrito sobre él mismo). Cómo discriminar, qué leer y qué no, cuando, simplemente para Napoleón —y algo parecido podría decirse para el cafeinómano y torrencial Balzac—, se encuentran incontables recopilaciones de sus «obras completas», básicamente correspondencia e informes, notas, proclamas, arengas y discursos que publicaba en los boletines del ejército o en la prensa —en un ejercicio de autobombo digno de estudio—, aparte de algún panfleto político (¡y una novela juvenil!) que se alargan durante miles de páginas, empezando por una edición de las Oeuvres en cinco volúmenes que publicó Panckoucke en París ya el mismo año 1821, cuando el cadáver del destronado emperador todavía no se había enfriado. Por no hablar de la variopinta bibliografía que, desde el Memorial de Las Cases, ha proliferado sobre el personaje, que excede la capacidad digestiva de cualquier connaisseur bulímico, y buena parte de la cual es, ahora, inmediatamente accesible en un par de clics.
Y en ese inabarcable y heterogéneo corpus de textos se juega la reputación de los «grandes nombres», de manera que si caprichosa es su suerte histórica, más caprichosa aún es su fama y más disputado su legado. El obsesionado con los espejismos de la posteridad o el que albergue la esperanza de ser absuelto por la historia que vaya poniendo las barbas a remojar; el tribunal que, Schiller dixit, habría de dictar sentencia, sigue deliberando. Tanto da que haya fomentado en vida el culto a su figura, como hizo Napoleón, o que haya dejado herederos plausibles y agradecidos, porque, en el mejor de los casos, de no caer en el olvido, le espera una narración académica ambigua y contradictoria o, en el peor, una leyenda que, en última instancia, no importa demasiado que sea negra o dorada.
Es difícil hacerse una idea de la sombra —o de la luz, o de ambas— que proyecta una figura como Napoleón sobre las dos primeras décadas del siglo XIX y que se prolonga, con altibajos, hasta hoy. Por abreviar y en esquemático y maniqueo resumen contraponiendo hagiografía y halago con invectiva e insulto, Bonaparte ha sido considerado el gozne entre La Revolución (así, con doble mayúscula) y la Restauración, y la encarnación —en variable medida— de las dos; el que clausura pero también propaga los principios inspiradores de 1789, con los que ejercería simultáneamente de libertador y de enterrador; el fundador del patriotismo más pendenciero y del internacionalismo burgués (o, en palabras de Hobsbawm, estandarte de la «única revolución ecuménica»); culto y brutal, augusto y a la vez ridículo —hasta la caricatura de sí mismo—, tierno y gélido, visionario y ciego, genio militar y carnicero; tirano megalómano y