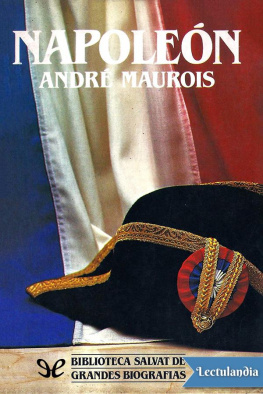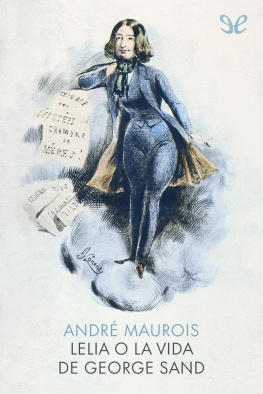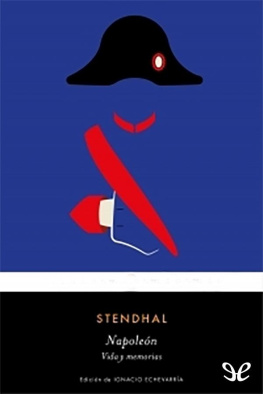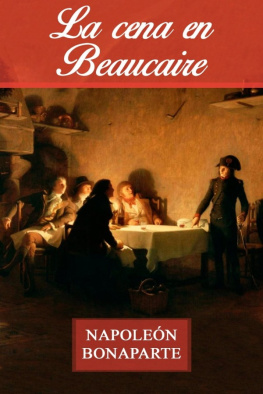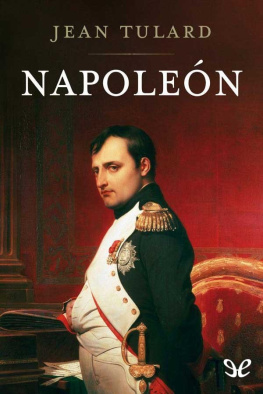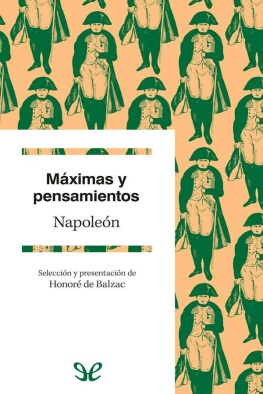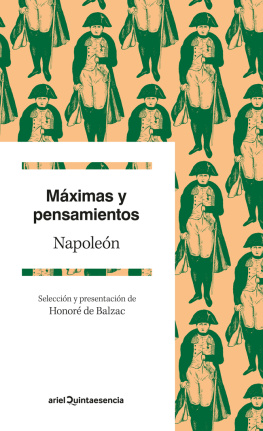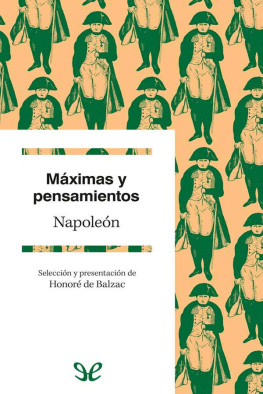Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Ajaccio (Córcega). Estudió en las escuelas militares de Brienne y París y, tras una fulgurante carrera militar, fue nombrado general. En 1796 se casó con la influyente criolla Josefina de Beauharnais. Al mando del ejército francés en Italia, realizó campañas victoriosas contra los austríacos y en 1798-99 sus éxitos en Egipto contribuyeron a aumentar su prestigio. En 1799, aprovechando la crisis del Directorio, encabezó un golpe de Estado, tras el cual fue nombrado primer cónsul y más tarde cónsul vitalicio. En 1802, después de una brillante etapa de victorias en el exterior y de reformas internas, fue coronado emperador en Notre-Dame. Se enfrentó nuevamente entonces contra una coalición de potencias europeas organizada por Gran Bretaña. Aunque su armada fue destruida en Trafalgar (1805), consiguió derrotar en sucesivas ocasiones a sus enemigos en el continente, conquistó Portugal e invadió España y los Estados Pontificios. En 1810 se divorció de Josefina y contrajo matrimonio con María Luisa de Austria, con la que tendría su único hijo, Napoléon II. Tras fracasar su alianza con Rusia, entró en Moscú (1812), pero la crudeza del invierno le obligó a realizar una desastrosa retirada. Su precipitado regreso a París, en 1814, no pudo evitar que las tropas aliadas tomaran la capital. Después de esta derrota, fue confinado en la isla de Elba. Pero al año siguiente regresó a Francia, arrebató el poder a Luis XVIII e intentó restaurar su Imperio. Sin embargo, la derrota de Waterloo (1815) puso fin a su carrera. Desterrado en la isla de Santa Elena, Napoleón murió en 1821.
Proclama de Napoleón Bonaparte el 19 Brumario.
Prólogo
El último Emperador de Europa
por Carmen Llorca
Lo extraordinario y lo sencillo se conjugan, con sorprendente buena armonía, en el personaje histórico que es Napoleón Bonaparte. De él se pueden hacer, con igual derecho y razón, las mayores alabanzas y los peores ataques. Estos últimos siempre se detienen en un punto que es el del temor a la grandeza que emana de su figura, aunque carezca de esa majestad imperial con la que él quiso envolver su poder. Las alabanzas alcanzan cotas no superadas por ningún protagonista de la historia.
Junto a él, por buscar figuras equiparables que le han precedido, Alejandro Magno está en la pura mitología y Julio César es el hombre interrumpido por los idus de marzo. Napoleón no es ninguna de las dos cosas, pero los tres guardan un extraño parecido porque la máquina de la historia ha repetido este modelo de héroe hasta extraer del mismo las últimas esencias. Y después de Napoleón, que realiza análogas y superiores hazañas a las de Alejandro y César por las mismas rutas y con parecidos procedimientos en los transportes de los ejércitos e intendencia, se tiene la certeza de que el gran corso es el último de esta serie de hombres, lo que acrecienta el romanticismo de su figura con la despedida, para siempre, a esta clase de seres que ya no volverán a existir. Incluso la humanidad de Napoleón, como expresión de violencia bélica, ha sido sustituida por la impersonal ciencia de la guerra como factor de destrucción.
Esa interpretación de la violencia, que aproxima a Napoleón a los héroes del pasado, es la que le diferencia de sus imitadores en el siglo XX.
Cuando Napoleón dice «mi talento es ver claro», con lo que hace una profesión de fe en la lógica y el método, y pasados los años resuena como un falso eco en las palabras de Hitler al decir «mi talento es simplificar», queda establecida una distancia histórica y humana imposible de aproximar.
Napoleón, el hombre de la guerra, tiene la otra faceta de gobernante y de gran organizador. Hijo de la Revolución Francesa o, menos filialmente si se quiere, producto de la misma, utiliza las circunstancias en beneficio propio con un insuperable instinto. La vocación del poder, y más concretamente del poder personal, es el motivo de todos sus comportamientos. Cuando lo alcance en toda su plenitud dirá: «Me ha costado tanto alcanzarlo que no consentiré que me lo arrebaten, ni siquiera que me lo envidien.»
Durante su primera campaña de Italia, celoso el Directorio de sus triunfos y preocupado por la utilización política que haría de los mismos, le envía al general Kellermann; Napoleón se enfrenta inmediatamente a los gobernantes de París, a quienes dice con toda claridad: «El general Kellermann hará la guerra mejor que yo, pero los dos juntos la haremos mal.»
Lo conoce todo, miserias, grandezas y derrotas, que transforma en beneficio propio hasta Waterloo. Desde la «vergüenza», como la juzgará Bainville, de su desembarco en la isla Magdalena, la gloria de Tolón, hasta la masacre del 13 Vendimiario, todo sirve para la elaboración del héroe, la creación de la imagen del gran personaje que adivina ya en Tolón el general Dugommier, cuando dice a los revolucionarios de París: «Promoved a este joven, porque de otro modo acabará promocionándose a sí mismo.» Estas palabras pesan más que la condena de su paisano Pozzo di Borgo cuando le define como «un tigre sanguinario», porque cuando Barras le necesita valora justamente esta apreciación negativa.
«Irá lejos si las circunstancias le favorecen», exclama el diputado Salicetti, y las circunstancias le favorecen. Le acompaña el desparpajo, y los gritos de desastres tan graves como la expedición a Egipto se ahogan ante la suerte de este hombre que camina sobre el peligro y supera todos los riesgos, gracias al talento y al destino.
Creador del golpe de Estado, asume lentamente la oferta de poder personal que le hace un pueblo deseoso de fijar y mantener posiciones e intereses después de la gran Revolución. Despierta la admiración de Francia y de Europa con su acertado gobierno de cónsul, se hace acompañar en el poder por figuras míticas de la Revolución, de las que se desprenderá cuando no las necesite. Asume la historia europea, con toda la tradición del protagonismo personal, poco después de que en otra nación nacida de una revolución, como los Estados Unidos de América, su primer presidente, el general Washington, ha renunciado a un tercer mandato presidencial por miedo a la tentación dictatorial que anularía el origen democrático de su lucha por la independencia de las naciones y de los hombres.
Es el peso de Europa el que decide su conducta. Para mejor organizaría necesita un Imperio y una dinastía. Crea las dos cosas y el precio que paga por ello es el de su propio drama personal, a fuerza de querer dejar tan asegurada la unidad de Europa como la herencia del poder en su familia.
Quería un Imperio que uniera a los mismos «pueblos geográficos que han disuelto, despedazado, las revoluciones y la política», y aspiraba a alcanzar «el ideal de la civilización: la unidad de los códigos, de los principios, de las opiniones y de los intereses de la gran familia europea», y que no hubiera más que una flota, un ejército, un mando.
Para llevar a cabo este propósito Napoleón recorre Europa a pie y a caballo, en carruaje o en trineo. La convierte en un campo de batalla. Está presente en los más variados escenarios. Resuelve problemas, los crea, y su talento organizador se impone de tal forma que lo que parece el mayor desbarajuste de Europa resultará el nuevo mapa político que el Congreso de Viena, compuesto por sus enemigos, sancionará.
Su pasión por la geografía y el conocimiento de los pueblos le lleva al perfecto delimitar de las fronteras, a la institucionalización de la guerra como soporte de su Imperio y se desarrolla en él la antinomia entre la fe y la destrucción del continente que tanto ama.
El gran estratega que es Napoleón no desea la guerra como factor de mantenimiento de su poder. Cuenta el conde de Ségur que durante la víspera de Borodino se le vio con la cabeza entre sus manos mientras murmuraba: «¿Qué es la guerra? Un oficio de bárbaros, donde todo el quid está en ser más fuerte que el adversario en un punto determinado.»