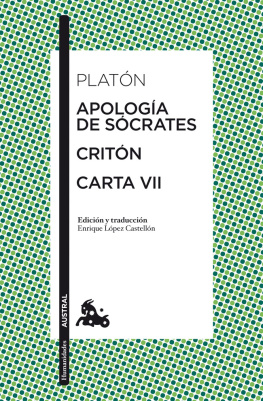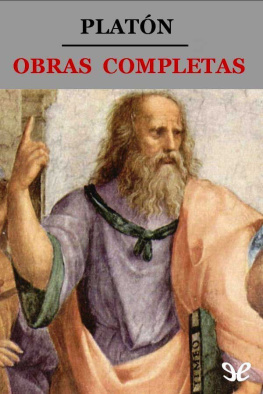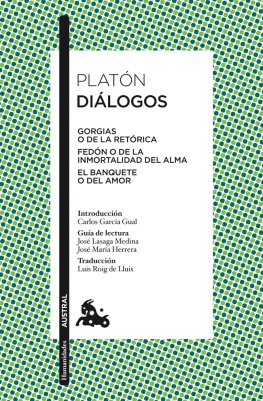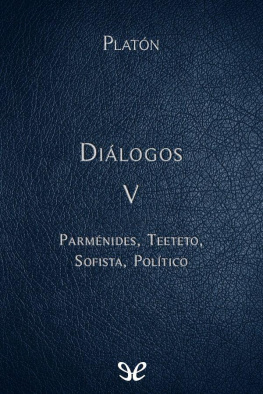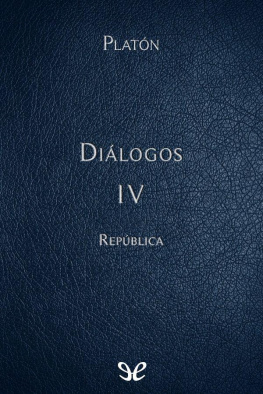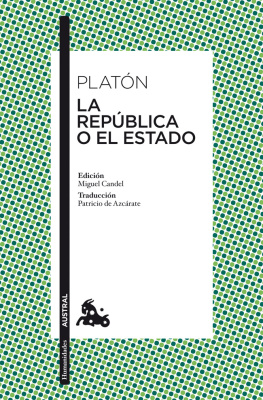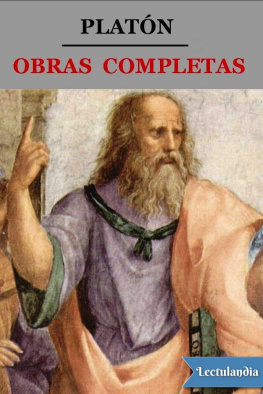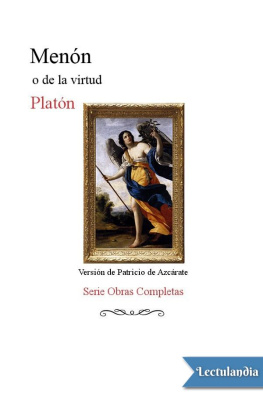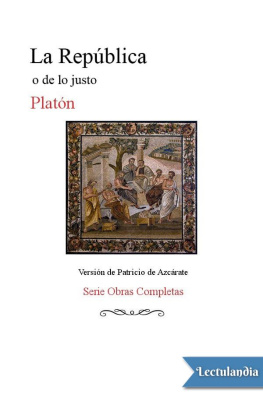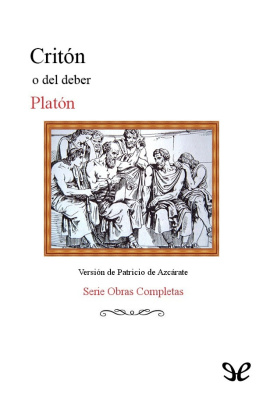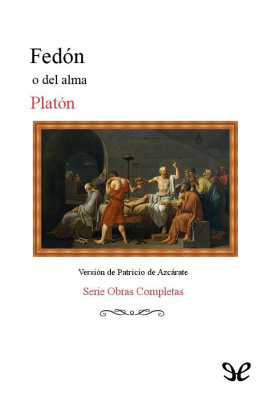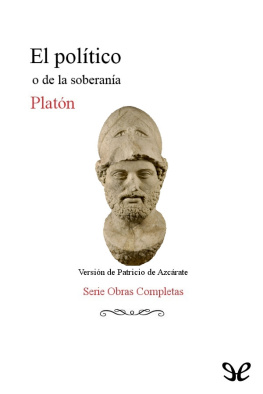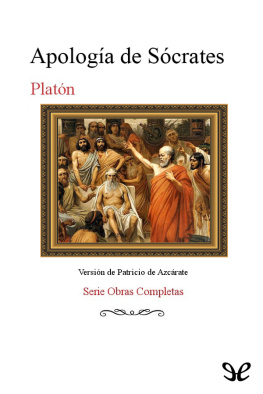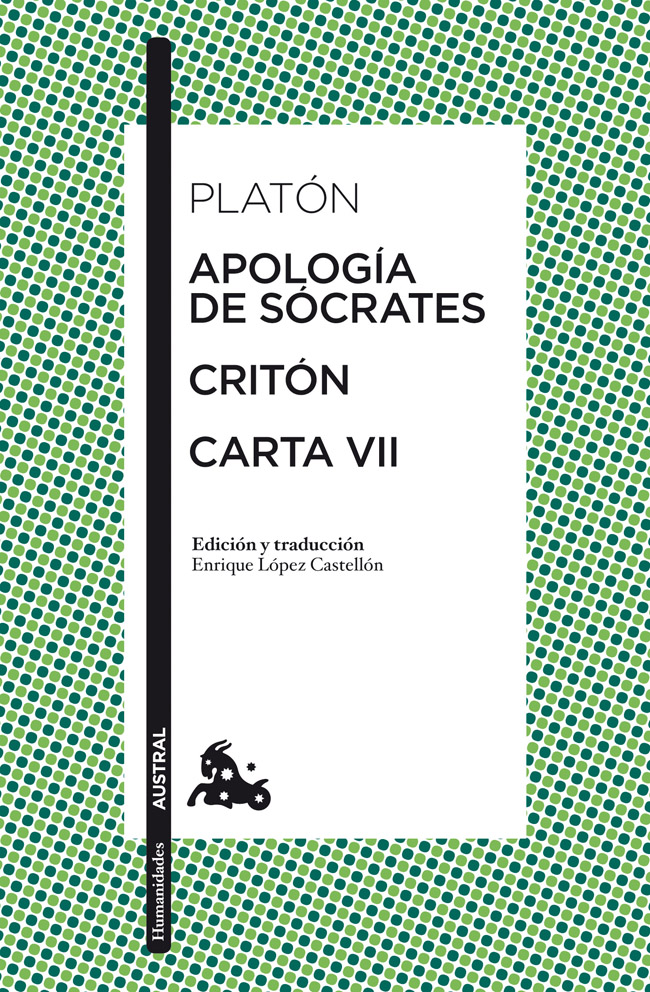Filósofo griego nacido en el seno de una familia aristocrática, Platón (427 a. C. – 347 a. C.) fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Se dedicaba a la poesía hasta que conoció a Sócrates. A la muerte de éste, comenzó una etapa de viajes, en los cuales conoció el pitagorismo, filosofía que tendrá una gran influencia en las teorías y el conocimiento de Platón. Desterrado en varias ocasiones por razones políticas, puesto que intentaba imponer su ideal filosófico en las ciudades, regresó a Atenas y fundó la Academia, donde estudió Aristóteles. Participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente los que trataban de política, ética, metafísica y epistemología. El conjunto de las obras más famosas de Platón se ha denominado Diálogos, debido a su estructura dramática de debate entre interlocutores. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos y se le considera por ello el fundador de la Filosofía académica. Entre sus obras más importantes se cuentan: La república, en la cual elabora la filosofía política de un Estado ideal; Fedro, en el que desarrolla una compleja e influyente teoría psicológica; y el Timeo, un influyente ensayo de cosmogonía, cosmología racional, física y escatología, influido por las matemáticas pitagóricas.
INTRODUCCIÓN
I
Los tres textos de Platón que se recogen en este volumen representan testimonios muy valiosos de la vida y el pensamiento de Sócrates, su maestro, así como del propio autor. Los dos primeros reproducen, con mayor o menor fidelidad, el discurso de defensa (apología) que presuntamente pronunció Sócrates ante sus jueces y el diálogo que mantuvo en la prisión con uno de sus más incondicionales amigos, una vez condenado a muerte. Parece que la A POLOGÍA y el C RITÓN fueron escritos al regresar Platón de su viaje a Egipto, hacia el 396, unos tres años después de que sucedieran los hechos que se relatan. Sin duda alguna, estos textos no se ajustan con todo rigor a la actuación real de Sócrates, pero no puede negárseles valor histórico teniendo en cuenta que en la fecha de su redacción vivían casi todos los que habían estado presentes en el juicio. Cuesta trabajo aceptar que Platón, tan hábil y minucioso en la descripción del carácter de algunos de los personajes que aparecen en sus diálogos, no utilizara sus dotes de retratista para pintarnos, con toda la objetividad que permiten la devoción y el recuerdo idealizado de su maestro, la actitud de Sócrates en estos últimos días de su vida. Pero los ríos de tinta que este suceso ha hecho correr durante tantos siglos no puede impedirnos ver que el juicio de Sócrates apenas tuvo resonancia en la vida cotidiana de los atenienses. Fuera del círculo de sus más directos admiradores, sobre los que ejerció evidentemente una influencia electrizante, el maestro de tantos filósofos posteriores no pasó de ser, a los ojos del ciudadano medio, un personaje un tanto estrafalario, que no participaba en las actividades públicas por dedicarse continuamente a dejar en evidencia la ignorancia de cuantos se topaba por las calles, los gimnasios y los mercados atenienses.
En efecto, la filosofía de la naturaleza se había desarrollado en las colonias griegas del Asia Menor, y los llamados sofistas, que llegaron a Atenas atraídos por su prosperidad material, no gozaron de general estimación. Anaxágoras, que fue el primer forastero en abrir escuela en la metrópolis, tuvo que salir huyendo de ella bajo la acusación de negar la divinidad del sol y de la luna. Y en cuanto a Sócrates —el primer ateniense que se puso a filosofar— fue ridiculizado por los comediógrafos de la época, atribuyéndole todas las ideas de los filósofos físicos y de los sofistas que, por su excentricidad y su oposición a las creencias tradicionales, llegaron al pueblo llano. No es de extrañar, pues, que el tono arrogante con que Sócrates se expresó ante sus jueces, aumentado con su pretensión de haber sido designado por Apolo como el más sabio de los hombres y de disponer de una divinidad particular que le protegía de todo mal, pesara negativamente en el ánimo de la mayoría de los quinientos ciudadanos que le juzgaron. Al no haber dejado nada escrito, Platón, Lisias, Jenofonte, Esquines de Efesto y, bastante después, Libanio, se creyeron en la obligación de lavar la memoria del maestro, sobre todo después de que Polícrates, un profesor de retórica, diera a conocer un escrito suyo reproduciendo el presunto discurso de acusación que se pronunció en el juicio contra Sócrates. Sin embargo, de todos los escritos laudatorios aparecidos después de su muerte, ninguno reviste la gracia de estilo, la sutileza intelectual y el valor literario que caracterizan a las obras de Platón.
Por las distintas fuentes que han llegado hasta nosotros, parece que Sócrates fue acusado de irreligiosidad y de corromper con sus teorías a los jóvenes discípulos que le seguían, lo que no dejaba de ser una treta ingeniosa por parte de sus enemigos. Efectivamente, los gobernantes de la democracia reinstaurada habían amnistiado todo delito político. La acusación de no reconocer a los dioses protectores de la ciudad-estado, aparte de exigir de Sócrates una defensa sutil que probablemente estaría por encima de las entendederas de sus jueces, constituía indirectamente un atentado contra la seguridad del Estado, teniendo en cuenta que los atenienses, como casi todos los pueblos antiguos, abrigaban la superstición de que los dioses vengan en todo el colectivo la impiedad de uno de sus miembros. Resulta evidente que tampoco Sócrates se esforzó demasiado en salvar su vida, primero porque consideraba que había llegado a una edad a partir de la cual no le esperaban más que los achaques de la decrepitud, y segundo porque estaba animado por la creencia —tan supersticiosa como la de sus acusadores— de que nada malo podía ocurrirle a un hombre justo y honrado como él. Siglos después no faltaron los panegiristas de turno que vieron en Sócrates al mártir precristiano, muerto inicuamente en aras de la verdad y en el cumplimiento de una misión que le había sido confiada por un dios, ofreciendo, así, una imagen de singulares coincidencias con la condena y muerte de Jesús.
C RITÓN , el segundo texto que incluimos aquí, viene a ser una continuación de la A POLOGÍA y trata de ofrecer argumentos a favor de la negativa de Sócrates a aceptar la ayuda de sus amigos para escapar de la cárcel. Es muy posible que sus acusadores y los jueces que le condenaron se hubieran contentado con que el filósofo hubiese pedido para sí la pena de destierro, como le permitían las leyes. No contaron, claro está, con que Sócrates no podía salir de Atenas sino a costa de perder su propia identidad, esto es, de abandonar el único aliciente que para él tenía la vida —el de examinar a otros sobre su presunta sabiduría— y con el deber ineludible que imponía a todo ciudadano de mantenerse fiel a las leyes que le habían guiado a lo largo de toda su existencia. El C RITÓN viene, así, a responder a quienes pudieran acusar a los discípulos de Sócrates de no haber hecho todo lo posible por salvar la vida de su maestro.
Eximido Sócrates y eximidos sus discípulos y amigos de toda responsabilidad por la muerte del filósofo, no quedaba a los ojos de Platón sino un único culpable: el pueblo de Atenas que, embotado por sus pasiones y su egoísmo, no había sabido reconocer en las palabras de Sócrates la voz de sus tradiciones ancestrales, la invitación a recuperar la virtud con que los prohombres de una época no tan lejana habían logrado crear entre los ciudadanos de Atenas los vínculos de solidaridad que generan la defensa del interés de todos y el sometimiento gustoso a unas leyes justas y equitativas. De este modo, la muerte de Sócrates ahogó en Platón sus deseos juveniles de intervenir directamente en la palestra política, y las circunstancias que la hicieron posible convencieron al desilusionado discípulo de que un individuo justo no verá nunca recompensada su virtud en el seno de una sociedad transida por la iniquidad y desintegrada por la lucha de insolidarios egoísmos. Toda la filosofía de Platón, incluidas sus peripecias por el ambiguo mundo de la metafísica teológica, se verá presidida por una inquietud originaria: la búsqueda de las bases de una ciudad ideal donde los individuos puedan desarrollar al máximo sus virtudes potenciales.