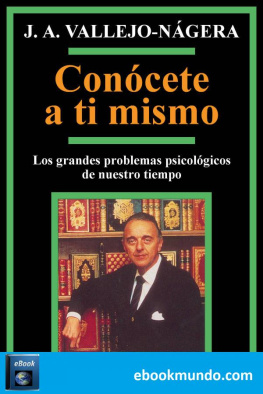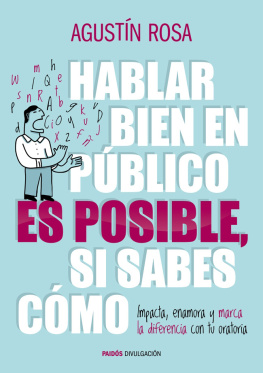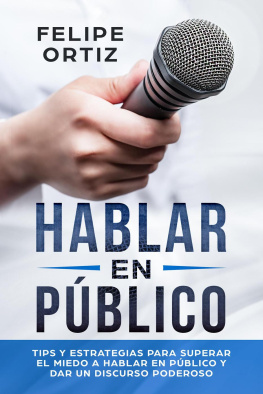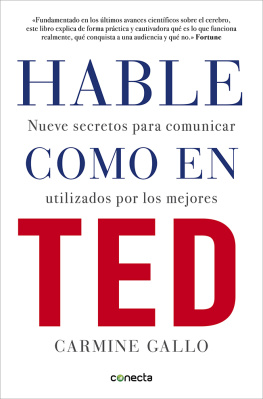Annotation
Hablar bien en público es una capacidad que se puede cultivar, y casi cualquier persona con el adiestramiento adecuado puede hacer un buen papel en este terreno. [...] La posibilidad de expresarse eficazmente en público está al alcance de cualquiera. Y digo eficazmente, no hablo de ser 'un gran orador', que son temas distintos. Pero los grandes oradores están pasados de moda; en la apresurada vida actual casi nadie tiene tiempo de escucharlos.
Buscamos una oratoria eficaz. Y para eso necesitamos dos cosas que se combinan: dar una impresión favorable de su persona y hacer sugerentes sus ideas. Cautivar y convencer, lo demás son músicas celestiales.
APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO HOY
©1990, Vallejo-Nágera, Juan Antonio
©1998, Editorial Planeta, S.A.
Colección: Booket, 332
ISBN: 9788408027300
Generado con: QualityEbook v0.35
Capítulo I. ¿Puedo yo también?
Casi con seguridad usted puede y, además, lo necesita. En muchas profesiones actuales supone una notable ventaja ser capaz de expresarse fluidamente ante un grupo de personas.
—Escuche, es que mi caso es distinto; con sólo pensar en mi subida a un estrado me tiemblan las piernas, y tengo sudores fríos.
No es usted una excepción, es la reacción normal en la mayoría de las personas, hasta que aprenden. Parte de la inseguridad puede derivar de su timidez, pero el resto viene del lógico temor de no ser capaz de realizarlo airosamente, y ese miedo tan desagradable desaparece con la práctica.
A los españoles nos inculcan desde la niñez el pánico a hacer el ridículo, y nos resulta difícil liberarnos de este complejo. En otras culturas no está tan acentuado. Por ejemplo habrá notado que si en una fiesta jaranera, en la que estén mezclados españoles y estadounidenses, piden de repente que salga alguien a bailar flamenco, es probable que arranquen antes algunos extranjeros, que no tienen la menor idea del baile, que el primer español, que se resistirá y se hará rogar un buen rato. Es una muestra más de nuestro incómodo pánico al ridículo.
Hay muchos libros sobre cómo hablar en público. La mayoría están traducidos de otros idiomas, y reflejan diferentes mentalidades; el simple ejemplo del baile flamenco muestra que reaccionamos a nuestro aire. Pretendo hacer una adaptación a las peculiaridades psicológicas de los españoles ante la situación de hablar en público.
—Oiga, me han dicho que hay unos cursillos buenísimos, que todos los alumnos salen contentos de poder actuar de oradores.
Le han informado bien, hay muchos tipos de cursos prácticos y algunos son excelentes.
—Si hay esos cursillos, ¿de qué me sirve su libro?
Se complementan. Un libro no puede sustituir a los ejercicios prácticos de hablar ante un grupo numeroso; por otra parte, en estas páginas va a encontrar muchos elementos de ayuda distintos a los de los cursillos. Puede ocurrir que en la ciudad en la que usted vive no existan tales cursos. Intentaré explicar más adelante cómo los puede sustituir.
No olvide que hablar ante un grupo de personas que escuchan tiene muchos aspectos: ser capaz de hacerlo, saber qué es lo que hay que decir... y cuándo hay que callar.
Lo comprenderá en cuanto lea este ejemplo copiado de uno de los libros estadounidenses que vienen reeditándose en su traducción española año tras año: «Albert Wigam, al iniciar su discurso, se atragantó y comenzó a tartamudear; el orador y el público se las arreglaron de algún modo para sobrellevar la introducción. Estimulado por el pequeño éxito, habló durante lo que él consideró quince minutos», y nos dice el autor del libro encantado de la vida: «¡Para mi gran asombro había estado hablando por espacio de una hora y media!» Y, pásmese lector, lo valora como una hazaña y un triunfo. Si hoy realiza tal desatino en España, al cabo de cierto tiempo comienzan a levantarse y marchar espectadores, y los que permanezcan hasta el final son masoquistas o no volverán ni atados a una nueva charla suya.
No podemos tomar por válidos todos los ejemplos que en otros países se consideran un triunfo.
Los españoles hemos sido siempre intolerantes con las majaderías plúmbeas. Recuerdo un caso muy parecido al de ese señor Wigam, y verán lo que ocurrió. Fue en Valencia en 1950, en el primer congreso de Medicina al que asistí en mi vida. Por tanto estaba muy atento a cualquier incidente. La sesión de clausura vino a presidirla desde Madrid el ministro de la Gobernación.
Todos los capitostes del congreso aspiraban a lucirse en esa sesión. El presidente del congreso optó porque hubiese numerosas intervenciones pero muy breves. Era un personaje conocido por su mal genio, y aclaró enérgicamente a cada uno de los candidatos que por nada del mundo pasasen de seis minutos en su perorata. El ministro había advertido que tenía prisa.
Todo fue bien en las primeras intervenciones. Ante el ceño fruncido del presidente, a los cuatro minutos sin excepción terminaban dentro del tiempo exacto, o les cortaba con un campanillazo al llegar a los seis. Pero... tuvieron el error de condescender con las autoridades locales, que elogiaban mucho a un erudito, probablemente pariente de alguno de ellos. El erudito se había especializado en el estudio del hospital de la ciudad durante el siglo XV, y pidieron que se le dejase intervenir en la sesión de clausura, que se celebraba en ese mismo edificio histórico. Subió al estrado con un espeso paquete de folios mecanografiados y comenzó a leer. Las miradas furibundas del presidente ni las percibía, toda su alma estaba en aquellas líneas, en las que detallaba, entré otras cosas igualmente interesantes, la cifra de reales de vellón que se gastaba en el hospital para el papel higiénico de las asiladas a fines del XVI. A los seis minutos el presidente pegó un campanillazo que nos levantó a todos del asiento, menos al orador, que, sin mirar a la presidencia, extendió hacia ella la mano izquierda y dijo: «En seguida termino.» Naturalmente no terminó, ni tampoco ante sucesivos campanillazos, ni ante las conminaciones verbales de «Por favor, termine» del iracundo presidente. El ministro era un canario de carácter apacible, y se consolaba mirando obsesivamente el reloj. A los cuarenta minutos, y leído sólo un terció de los folios, el presidente se levantó, acudió junto al orador, le arrebató los folios y exclamó: «¡Usted ha terminado!»
El erudito del papel higiénico debía de haber leído el libro norteamericano del que les hablé, pues igual que el tal señor Albert Wigam, consideraba un triunfo su intervención tan prolongada.
Salió con la directiva del congreso a despedir al ministro a la puerta del edificio, era la costumbre. Partió el coche oficial y quedaron todos en la acera. El erudito, con aire beatífico, se dirigió al presidente y preguntó: «Estuve muy bien, ¿verdad?» No olvidaré el fuego en la mirada y la irritación en la voz. Le gritó: «¡No, majadero, no; ha estado usted mal, muy mal! ¿¡Cómo se atreve a robarnos a cada uno de nosotros cuarenta preciosos minutos!?...» Lograron separarlos sin derramamiento de sangre. Me juré que jamás cometería el mismo error. No puedo afirmar no haberlo cometido. Tenga cuidado, amigo lector, hablar en público se convierte en un vicio.
El estilo adecuado a las costumbres actuales en España es distinto del que se consideraba óptimo hace unos años. Posiblemente es ahí donde le puedo resultar más útil.
Además de ser hoy en día necesario hablar en público, resulta que una vez que se aprende, y se pierde el miedo, se convierte en una especie de deporte, y en una fuente de placer para el protagonista. El peligro está en que sólo lo sea para él y no para el auditorio, tal como muestra la anécdota del congreso, y hay miles semejantes.