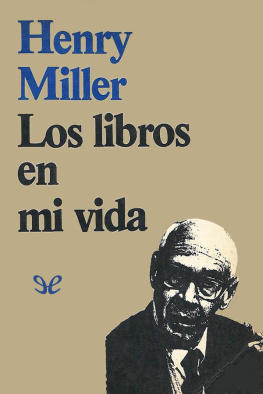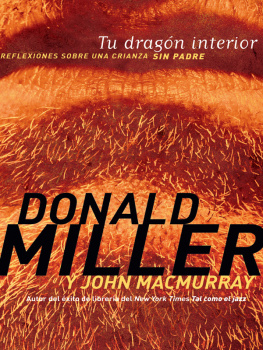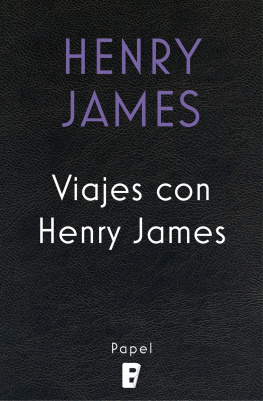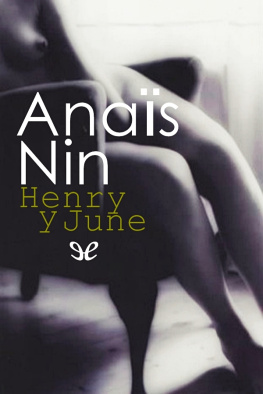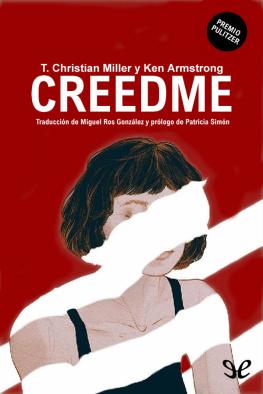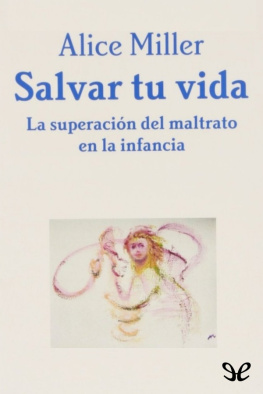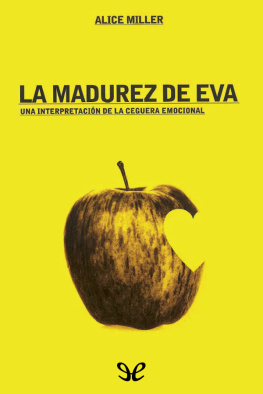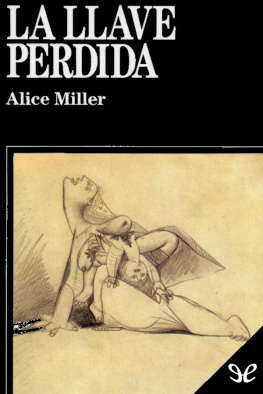Henry Miller
PRIMAVERA NEGRA
EL DISTRITO 14º
Lo que no está en el medio de la calle es falso, derivado, es decir, literatura.
Soy un patriota del distrito 14° de Brooklyn donde me crié. El testo de los Estados Unidos no existe para mí, excepto como idea, o historia o literatura. A los diez años fui arrancado de mi suelo nativo y llevado a un cementerio, un cementerio luterano, donde las lápidas están siempre en orden y las coronas nunca se marchitan.
Pero yo nací en la calle y me crié en la calle. "La calle abierta de la era post-mecánica donde la más hermosa y alucinante vegetación de hierro… ", etc. Nací bajo el signo de Aries, que da un cuerpo fogoso, activo, enérgico y algo inquieto. ¡Con Marte en la novena casa!
Haber nacido en la calle significa vagar toda la vida, ser libre. Significa accidente e incidente, drama, movimiento. Significa, sobre todo, ensueño. Una armonía de acontecimientos irrelevantes que dan a nuestro vagabundeo una certitud metafísica. En la calle se aprende lo que realmente son los seres humanos; de otro modo, o más adelante, uno los inventa. Lo que no está en el medio de la calle es falso, derivado, es decir, literatura. Nada de lo que se llama "aventura" se acerca nunca al sabor de la calle. No importa que volemos al polo, que nos sentemos en el fondo del océano con una almohadilla en la mano, que levantemos nueve ciudades una tras otra o que, como Kurtz, remontemos un río y nos volvamos locos. No importa cuán excitante, cuán intolerable sea la situación, siempre habrá salidas, siempre habrá mejoras, comodidades, compensaciones, periódicos, religiones. Pero alguna vez no hubo nada. Alguna vez fuimos libres, salvajes, asesinos…
Los muchachos a quienes hemos adorado la primera vez que pisarnos la calle se quedan con nosotros para toda la vida. Son los únicos héroes reales. Napoleón, Lenin, Al Capone… pertenecen al mundo de la ficción. Napoleón no vale para mí nada frente a Eddie Carney, que me puso por primera vez un ojo negro. Ningún hombre que yo haya encontrado nunca me ha parecido más principesco, más regio, más noble que Lester Reardon, quien, por el mero hecho de caminar por la calle, inspiraba miedo y admiración. Julio Verne no me llevó nunca a los lugares que Stanley Borowski conocía y tenía ocultos, al caer la noche. Robinson Crusoe carecía de imaginación frente a Johnny Paul. Todos estos muchachos del distrito 14º todavía tienen un sabor especial. No eran inventados, imaginados: eran reales. Sus nombres resuenan como monedas de oro: Tom Fowler, Jim Buckley, Matt Owen, Rob Ramsay, Harry Martin, Johnny Dunne, para no mencionar a Eddie Carney o al gran Lester Reardon. Todavía ahora, al nombrar a Johnny Paul, los nombres de los santos me dejan mal gusto en la boca. Johnny Paul era el Odiseo vivo del distrito 14º; el hecho de que más tarde se convirtiera en un simple camionero no tiene nada que ver.
Antes del gran cambio nadie notaba que las calles eran feas o sucias. Si las rejillas de las cloacas estaban abiertas nos apretábamos las narices. Si nos sonábamos la nariz encontrábamos en el pañuelo mocos, y no nuestra nariz. Había paz interior y contentamiento. Estaban los bares, el hipódromo, las bicicletas, las mujeres fáciles y los caballos de trote. La vida avanzaba descansadamente. Por lo menos en el distrito 14º. Los domingos por la mañana nadie estaba vestido. La señora Gorman bajaba en su salto de cama con los ojos sucios a saludar al pastor: "Buenos días, padre". "Buenos días, señora Gorman… ", y la calle quedaba limpia de todos sus pecados. Pat McCarren llevaba el pañuelo colgado en una de las colas del frac: allí quedaba lindo y como el trébol en su ojal. La espuma de la cerveza desbordaba, como quien dice, y la gente se detenía a conversar entre sí.
En mis sueños vuelvo al distrito 14º como vuelve un paranoico a sus obsesiones. Cuando pienso en esos grises barcos de guerra en el amarradero de la marina los veo en una dimensión astrológica, en la que yo soy el artillero, el químico, el comerciante de altos explosivos, el sepulturero, el aguacil, el cornudo, el sádico, el abogado y el litigante, el sabio, el inquieto, el chiflado y el cara dura.
Mientras otros recuerdan de su juventud un hermoso jardín, una madre cariñosa, una estadía en el mar, yo recuerdo, con una claridad que parece grabada en ácido, las sombrías paredes cubiertas de hollín, las chimeneas de la fábrica de hojalata de enfrente, los brillantes pedazos redondos de lata que se tiraban a la calle, algunos relucientes y brillantes, otros apagados, oxidados, color cobre, que dejaban una mancha en los dedos; recuerdo las acerías donde ardía el rojo horno y los hombres caminando hacia el ardiente pozo con enormes azadas en la mano; afuera quedaban las chatas formas de madera como ataúdes atravesados por varas, en las que nos desgarrábamos las pantorrillas o nos rompíamos el pescuezo. Recuerdo las manos negras de los forjadores; el polvo de hierro que se había metido tan profundamente dentro de la piel que nada podía sacarlo, ni el jabón, ni la grasa, ni el dinero, ni el amor, ni la muerte. ¡Era como una marca negra sobre ellos! Marchaban hacia el horno como diablos de manos negras… y después, cubiertos de flores, fríos y rígidos en sus trajes domingueros, ni siquiera la lluvia podía lavar el polvo. Todos esos hermosos gorilas subían hasta Dios con sus músculos hinchados, con su lumbago y sus manos negras…
Para mí el mundo entero estaba comprendido en los confines del distrito 14º. Cualquier cosa que pasara fuera, o no pasaba, o carecía de importancia. Si mi padre iba a pescar fuera de este mundo, la cosa a mí no me interesaba. Sólo recuerdo su aliento de borracho cuando llegaba a casa por la noche y abriendo su gran canasta verde desparramaba en el suelo los resbaladizos monstruos de ojos saltones. Si un hombre iba a la guerra, yo recuerdo sólo su regreso, un domingo por la tarde cuando, plantado frente a la casa del pastor, vomitó hasta las tripas y se secó en la ropa. Este hombre era Rob Ramsay, el hijo del pastor. Recuerdo que todos simpatizaban con Rob Ramsay, que era la oveja negra de la familia. Lo querían porque era un peor-esnada y la cosa no le importaba mucho. Los domingos o los miércoles eran iguales para él: se lo podía ver avanzar por la calle, bajo los toldos, con la chaqueta en el brazo y el sudor corriéndole por la cara; sus piernas se balanceaban con el largo y continuo movimiento de un marinero que toca tierra tras una larga travesía; el zumo del tabaco chorreaba de sus labios, junto con cálidos y silenciosos juramentos y también otros, fuertes y sucios. Recuerdo la total indolencia del hombre, su despreocupación, sus obscenidades, el sacrilegio. No era por cierto un hombre de Dios, como su padre. ¡No!: era un hombre que inspiraba amor. Sus debilidades eran debilidades humanas, y las llevaba entrecortada, provocadoramente, lanzándolas, como banderillas. Podía presentarse en la calle con los escapes de gas estallando, el aire lleno de sol, de mierda y de juramentos; quizás su bragueta estaba abierta, o llevaba los tiradores flojos, o tenía el traje brillante por los vómitos. A veces, enfurecido, se precipitaba en la calle, atacando como un toro hacia los cuatro costados, y entonces la calle se vaciaba como por magia como si las rejas de las alcantarillas se hubieran abierto tragando su residuo. El loco Willie Maine se trepaba sobre el cobertizo de la tienda pintada, y estaba allí con los pantalones bajos, echando la vida. Permanecían quietos en medio del seco crujido eléctrico de la calle abierta, con los escapes de gas estallando. Una yunta que partía el corazón del pastor.
Así era él, Rob Ramsay. Un hombre en una orgía perpetua. Volvió de la guerra con medallas y con fuego en las entrañas. Orinaba frente a su propia puerta y se secaba el orín con la chaqueta. Podía limpiar la calle con más rapidez que una ametralladora. ¡Cuidado con las balas!