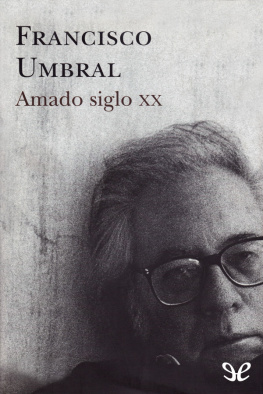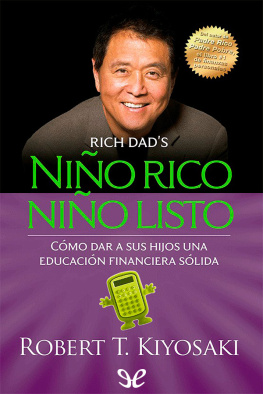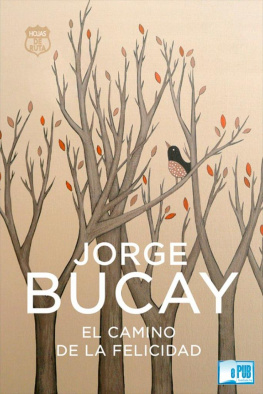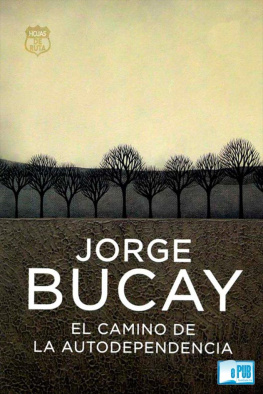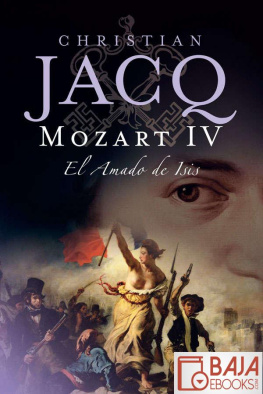Jorge Amado
Memoria de un niño
Título original: O menino grapiúna
Jorge Amado, 1982
Traducción: Basilio Losada
De tanto oírsela contar a mi madre la escena me resulta tan viva y real como si hubiese guardado memoria de lo acontecido: la yegua que cae muerta, mi padre bañado en sangre alzándome del suelo.
Tenía yo diez meses, gateaba por el mirador de la casa al final del crepúsculo, cuando las primeras sombras de la noche caían sobre los campos de cacao recién plantados encima de la selva virgen, inhóspita y antigua. Roturador de tierras, mi padre había alzado su casa más allá de Ferradas, aldea del joven municipio de Itabuna, y allí plantó cacao, la riqueza del mundo. Fue en la época de las grandes luchas.
La lucha por la posesión de la selva, tierra de nadie, se manifestaba en emboscadas, en chanchullos políticos, en los enfrentamientos entre jagunços [1] en el sur del estado de Bahía; se compraban y vendían animales, armas y la vida humana. En busca de El Dorado, la tierra donde el oro abundaba hasta el punto de que nadie le hacía caso, llegaban peones de lo más profundo del sertón [2] de las sequías o del Sergipe de la pobreza y el paro: los «contratados», buenos con la hoz y el azadón y buenos de puntería.
Muy bien pagados, los jagunços de certero disparo vivían tratados a cuerpo de rey. Las cruces bordeaban los caminos del proclamado progreso de la región, los cadáveres estercolaban los campos de cacao.
Mi padre estaba cortando caña para la yegua, su montura preferida. El jagunço , apostado tras un guayabo, con el arma de repetición apoyada en la horquilla de una rama (así lo veo en la nítida rememoración), esperó el mejor momento para descargar el arma. ¿Qué fue lo que salvó al condenado? Un movimiento brusco de él o de la yegua, pues el animal recibió la bala mortal, mientras en los hombros y en la espalda del coronel [3] João Amado de Faria se incrustaban esquirlas de plomo que jamás quiso retirar, visibles bajo la piel hasta el fin de sus días. Exhibidas con cierta obstinación y alguna vanidad para ilustrar la repetida narración de mi madre.
Aun consiguió el herido alzar al hijo y llevarlo hasta la cocina, donde estaba doña Eulalia preparando la cena. Le entregó al niño cubierto con la sangre paterna. Sucedió en el lejano 1913. Yo había nacido en agosto de 1912, en aquella misma plantación de cacao, de nombre Auricidia. Muy mozo aún, mi padre había abandonado la ciudad sergipana de Estancia, civilizada y decadente, para lanzarse a la aventura de roturar el sur de Bahía, para implantar allí, como tantos partícipes en aquella saga desmedida, la civilización del cacao, forjar la nación grapiuna [4] … A pocos kilómetros de Ferradas, en los límites de Ilhéus e Itabuna, se alza hoy una universidad con miles de alumnos. Pero entonces mi madre dormía con el rifle bajo la almohada.
¿Existirá aún algún recuerdo guardado en la retina del niño —las aguas creciendo, entrando por las tierras, cubriendo los herbazales, arrastrando animales, restaurando el misterio violado de la selva—, o todo es resultado de los relatos oídos?
La crecida del río Cachoeira, a comienzos de 1914, se llevó plantaciones, casa, chiquero, la vaca, los burros y las cabras. Fugitivos, mis padres llegaron al poblado con lo puesto, cargando con el niño. En Ferradas ya no había donde acoger a tanto refugiado. Nos enviaron al lazareto, reservado habitualmente a los leprosos y a los enfermos de viruela, transformado a toda prisa en albergue para las víctimas de la inundación. Limpiaron el suelo de cemento con unas pocas latas de agua, recordaba mi madre. Otros recursos no existían, ni remedios, ni enfermeras ni médicos: eran las tierras del sin fin.
Quién sabe si le debo a aquella aterradora hospedería de mi primera infancia el hecho de haber permanecido inmune a la viruela hasta hoy: jamás me hizo efecto ninguna de las muchas vacunas antivariólicas que me han puesto en el correr de los años. Ni siquiera la primera, cuando la cosa era una novedad en la región, en 1918, cortando la piel con una navaja. María, la criadita, de tan predispuesta, se cubrió de pústulas. Todo el mundo con el brazo hinchado, febril, sintiéndose mal. Yo permanecí impávido, trepando a los árboles, corriendo por la playa. La viruela formaba parte de mi sangre.
En aquel tiempo, la viruela negra diezmaba los pueblos de la zona del cacao. La viruela, el paludismo, la fiebre. ¿Qué fiebre? No lo sé, decían sólo la fiebre para designar a la implacable asesina. ¿Sería el tifus? Mata hasta a los monos, decían para caracterizar la violencia y la malignidad de aquella fiebre fatal: la fiebre, pura y simplemente.
En la época de las lluvias se volvía epidémica, dejaba de ser la fiebre y pasaba a ser la peste. Venía del fondo de la selva, tras las huellas de las jaracuçús y las serpientes de cascabel. La fiebre se contentaba con matar a unos cuantos; la peste enlutaba las ciudades y los campos, no había remedio ni medicina que valiera.
Tampoco había medicación contra la viruela negra. Contagiosa como ninguna otra enfermedad, sus víctimas eran aisladas en los lazaretos, lejos de los pueblos. Si por milagro un varioloso se curaba, volvía con las marcas en el rostro y en las manos. Macabra visión de infancia que aún hoy me estremece: los variolosos, metidos en sacos de cáñamo, llevados al lazareto, cargados por los «amilagrados», es decir aquéllos que, habiendo contraído la viruela y escapado de ella con vida, se habían vuelto inmunes al contagio.
Caminando al lado de la muerte, incorporado al reducido grupo de familiares, acompañé de lejos el traslado de un compañero de la escuela primaria hasta que el cargador, con el saco a cuestas, desapareció en el camino, ya en los límites de la ciudad. La viruela y los variolosos llenan mis libros, acompañan mi vida.
Desde la playa de Pontal, de infinita belleza, el niño cabalga en racimo de cocos verdes, se eleva por los aires, sobrevuela el puerto y los navios, vive entre la realidad y la imaginación. En la grupa, el improvisado jinete lleva al hada, a la princesa, a la estrella, a la andrajosa vecinita; en los ojos y en la risa de la compañera de viaje aprende las primeras nociones de amor. La niña ejerce una fascinación poderosa. Melindrosa y picara, seduce, huye y retorna —su padre es barquero, se pasa el día encima de la leve embarcación llevando carga y gente de un lado a otro de la bahía, del suburbio pobre de Pontal a la rica ciudad de Ilhéus. Junto a los puentes de amarre, los pequeños navios de la Companhia Baiana se transforman en transatlánticos, en navios de piratas en los que el niño se traslada a los confines del mundo, combate y vence al Terror de los Mares, salva a la princesa esclavizada.
Los padres, arruinados, perdidas las tierras y los campos de cacao, cortan y preparan cuero para hacer botas. La casa pobre es vivienda y taller, pero el niño vive en la playa, en el encuentro del río con el mar, las olas poderosas y las aguas tranquilas, la extensión de cocoteros, el viento y la presencia de la niña por quien late su pequeño corazón. ¿Cómo se llamaba? Se ha perdido el nombre; en la memoria ha quedado sólo la imagen de la cabalgada mezclada con historias de hadas y de piratas en curiosas versiones regionales de doña Eulalia. Han quedado el audaz alazán y el rostro moreno, el pelo liso y el lazo verde de la primera novia. Novia sería mucho decir, con tan poca edad aún no hay novias, pero con qué intensidad se ama.
El roturador de tierras, el plantador de cacao, corta cuero, fabrica botas, pero su único objetivo es ahorrar algún dinero para partir de nuevo rumbo a las selvas bravas, abrir caminos, plantar cacao. Será corto el tiempo de playa y ventolera, de cocoteros y canoas, de canciones y luna llena, distante de las tumbas en las encrucijadas, de los tiroteos en medio de la noche.