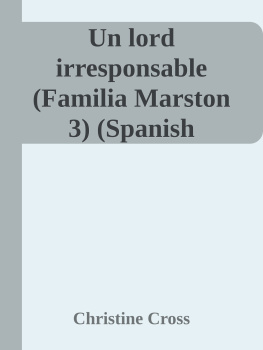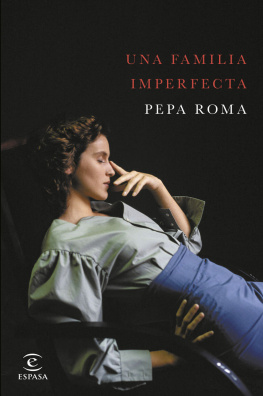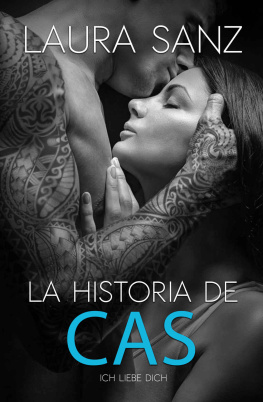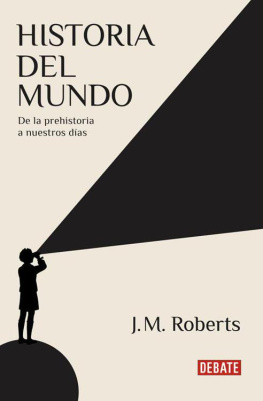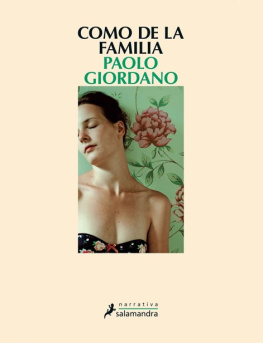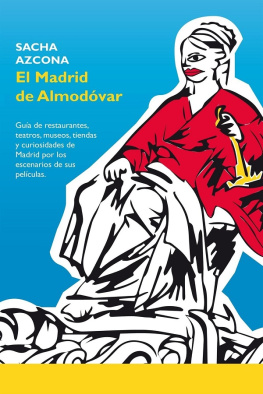En la noche del 24 al 25 de marzo de 1945, Margit von Thyssen y su marido, el conde húngaro Ivan Batthyány, invitaron a su castillo a los jefes locales del partido nazi, a miembros de la policía política, de la Gestapo, de las SS y de las Juventudes Hitlerianas. Una de las diversiones de esa velada fue matar a doscientos judíos. Tras conocer ese suceso, Sacha Batthyany, sobrino-nieto de la protagonista, guiado por el diario de su abuela, empieza una investigación que le llevará a través de Europa y hasta Sudamérica y le hará reflexionar sobre el pasado, el presente, su familia y él mismo.
«Un magnífico libro sobre Rechnitz y otros abismos en la familia, un panorama histórico en el que la historia de esta familia se funde con la historia de Europa. Un apasionante ensayo sobre el peso del pasado», Der Spiegel.
PRÓLOGO
Agnes salió de su dormitorio. Se había maquillado, arreglado el pelo y puesto guapa para mí. Sus hijas la rodeaban, contentas de ver el buen aspecto de su madre.
—Éste es el visitante venido de Europa —le dijeron—, el nieto.
—¿Quién? —preguntó ella en voz un tanto alta.
—El nieto, ya sabes.
No, Agnes no lo sabía. Yo se lo noté.
Nos saludamos y tomamos asiento a la mesa redonda de la sala, en algún lugar de Buenos Aires. Yo conocía a Agnes por el diario de mi abuela, que llevaba conmigo en un bolsillo. Ambas crecieron en un pueblo diminuto del oeste de Hungría. Durante su niñez se veían a diario a pesar de que llevaban un tipo de vida diferente. Los padres de Agnes poseían una tienda de comestibles selectos; los de mi abuela, un palacio pequeño con un patio cubierto de grava en cuyo centro se alzaba un castaño. «La vida era tranquila en el campo —dejó escrito mi abuela a propósito de su infancia—, una vida determinada por las estaciones del año.» Hasta que llegó la guerra.
Hasta aquel día de principios de 1944, cuando desapareció del pueblo el viejo orden centenario y, con él, todo un mundo. Primero llegaron los alemanes; después, los rusos. El palacio ardió por completo. La familia de mi abuela perdió sus tierras, su categoría y su posición social.
Y Agnes terminó en Auschwitz.
Con idea de prepararla para mi llegada, le contaron que yo estaba de paso y había leído pormenores acerca de ella en un diario.
—Sobre tus padres —le dijeron.
Sobre una época de hace setenta años. Ahora yo había venido a leerle algunos pasajes.
—Qué maravilla —dijo.
Yo estaba sentado junto a ella y podía ver el tatuaje que le había grabado un guardián de Auschwitz y que ahora desaparecía en las arrugas de su piel. Las cifras apenas eran legibles: ¿802... 6? ¿O esta última era un 8?
—¿Manzana o cuajada? —me preguntaron.
—¿Qué?
Agnes tenía dieciocho años cuando la deportaron al campo de concentración. Hoy pasa de los noventa. Tenía a mano su andador, al lado de la silla. Vi fotos en una pequeña estantería: su difunto marido, la boda de sus hijas, toda una vida.
—Manzana —dije, y tendí mi plato. Y después que cada cual hubo comido un pedazo de strudel relleno de manzana, empecé a leer: sobre el tren de Budapest que se divisaba de lejos a causa de su nube de hollín..., y Agnes hizo un gesto de aprobación; sobre las grullas a la entrada del pueblo; sobre las guindas sumergidas en almíbar, colocadas en la tienda de sus padres junto a la caja registradora, y sobre su padre, el señor Mandl, con sus mejillas coloradas.
—Oh, sí, así las tenía —me interrumpió alegre. Y los demás nos alegramos con ella aun cuando no estuviéramos de ánimo para ello, pues conocíamos la verdad.
¿Hicimos lo adecuado? Me lo pregunté un día después en la sala de embarque del aeropuerto. No había allí nadie, ni un alma, a excepción de un hombre subido a un vehículo de la limpieza que iba de un extremo al otro de la terminal, dejando tras de sí, en la alfombra, bien una línea más oscura, bien una más clara.
Yo sólo soy el mensajero. Me lo había inculcado antes de salir de viaje. Tengo algo que pertenece a Agnes. Por eso vine. Sin embargo, ya no me sentía seguro. ¿Era yo un simple correo?
Habían transcurrido siete años desde que me puse a seguir las huellas de los secretos de mi familia de cuando la guerra. En repetidas ocasiones viajé a Hungría y a Austria, volé a Moscú y ahora a Buenos Aires; pero antes que nada me convertí en el padre de tres hijos, lo que provocó que todo se mezclase. Aprendí a cambiar pañales y a preparar papillas, así como todo lo concerniente a mis raíces familiares. Pasé días enteros en un pequeño pueblo llamado Rechnitz con el objeto de averiguar más detalles acerca de una matanza de ciento ochenta judíos, caminé por la nieve de Siberia en busca de los restos de un campo de trabajo y aterricé por último en Sudamérica. Sobre todo ello hablaba cada semana con mi psicoanalista. Hablábamos de Stalin, del Holocausto y las fosas comunes, mientras otros comían su pizza de mediodía. Hasta hace poco no le pregunté:
—Dígame, ¿estoy de veras enfermo?
A lo cual respondió:
—¿Cómo voy a saberlo?
Tuve la sensación de vivir en una máquina del tiempo, fundidos el ayer y el hoy. Salté del pasado al presente y vi desde la altura cómo iba yo paseando por el eje de mi biografía. Siete años. Tal es la esperanza de vida de un topo europeo, especie sobre la cual leí mucho en el diario de mi abuela, ya que ella se comparaba a menudo con este animal.
Así pues, yo estaba allí sentado y miraba al exterior. Veía pistas de aterrizaje ennegrecidas por la goma de las ruedas; más allá, campos sucios, la extensión interminable de Argentina.
Al despedirse, las hijas de Agnes apretaron en mi mano un libro delgado con recuerdos de los años de la guerra. Ahora estaba en mi bolsa, junto al diario de mi abuela. Las historias entrelazadas de la vida de dos mujeres tan distintas, historias que seguían proyectando luz hasta el presente y cuyas páginas yo estaba pasando ahora. Pensé que aún faltaba por contar mi historia. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el cuaderno de notas, alisé con la mano una página nueva y escribí la fecha en el ángulo superior izquierdo: octubre de 2013.
¿Qué saldrá de esto? ¿Una carta? ¿Dirigida a quién? ¿A mí? ¿Cómo se empieza una cosa así?
A todo esto, mi vuelo fue anunciado.
Todo empezó un jueves de abril, unos siete años antes de mi viaje a Buenos Aires. Yo trabajaba por entonces en la edición dominical del Neue Zürcher Zeitung. Fue a primera hora de la mañana. Apenas habían llegado unos pocos. Todo estaba en calma. Me encontraba escribiendo un texto sobre un donante holandés de esperma cuando una vieja compañera, que por lo general no hablaba mucho conmigo, puso sobre mi escritorio una página de periódico y me preguntó: