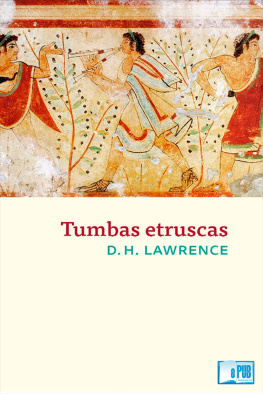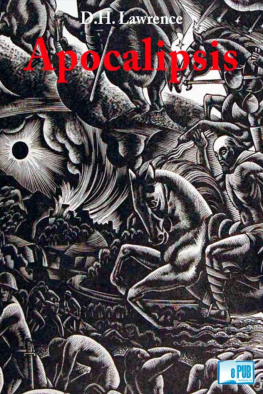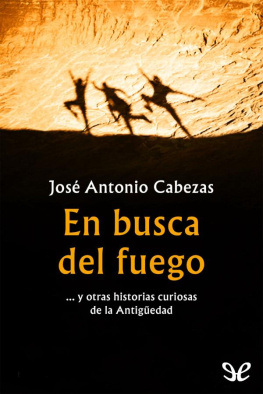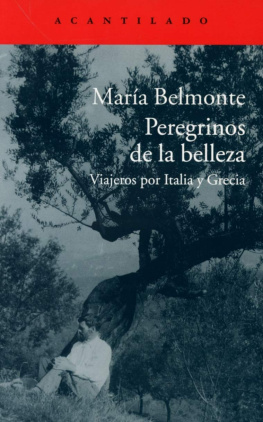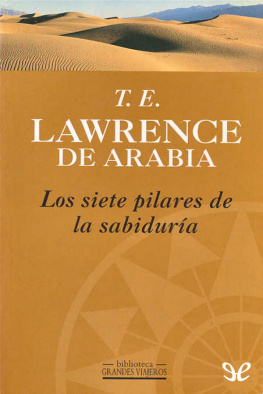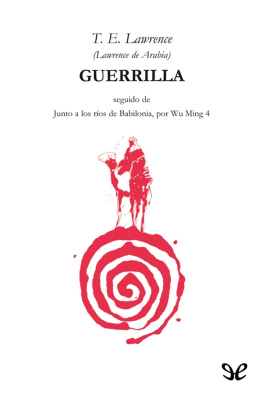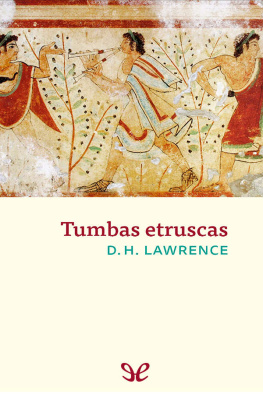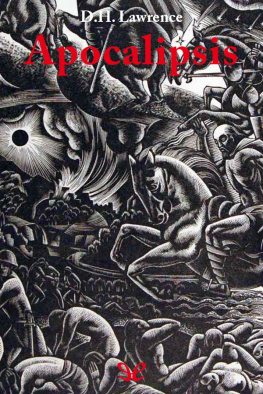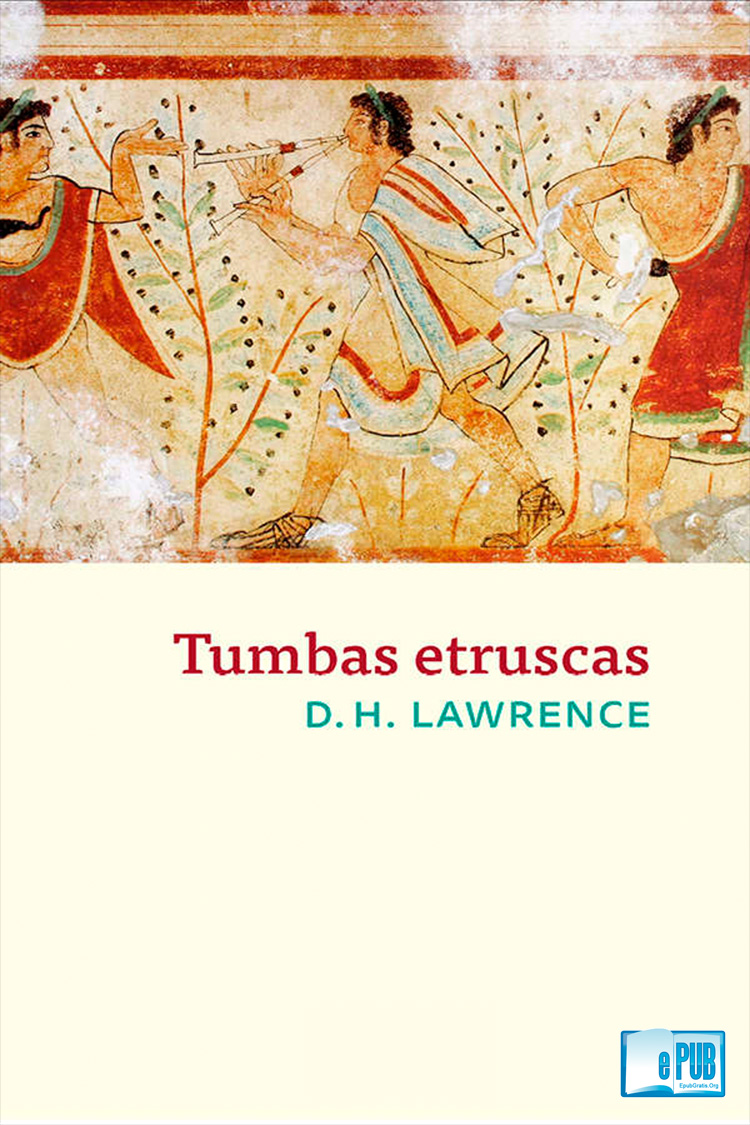La civilización etrusca dominó el norte de Italia durante casi siete siglos, aunque su época de mayor esplendor abarca del siglo VII al IV a. C. Los etruscos ocuparon una amplia franja geográfica entre los ríos Tíber al sur y Arno al norte, con el mar al este. Etruria, que no fue nunca un país sino, al igual que la Grecia clásica, un conjunto de ciudades que compartían una cultura, nos ha dejado una profunda impronta. En muchas de aquellas urbes —Orvieto, Tarquinia, Volterra, Cortona, Arezzo, Perugia y Viterbo—, los etruscos construyeron sus ciudades en amplias mesetas o colinas sobre las tierras que les rodeaban. «Pienso, de nuevo, hasta qué punto Italia es mucho más etrusca que romana: sensible, tímida, en busca constante de símbolos y misterios, capaz de deleitarse, violenta en sus espasmos, pero sin ansia natural de poder», escribe D. H. Lawrence.
En Tumbas etruscas, Lawrence puso de manifiesto la fascinación contemporánea por los etruscos, y también el misterio que, como pueblo, les ha rodeado desde entonces.

D. H. Lawrence
Tumbas etruscas
ePub r1.0
3L1M4514517.10.15

Título original: Etruscan Places
D. H. Lawrence, 1932
Traducción: Miguel Temprano García
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2

DAVID HERBERT RICHARDS LAWRENCE (Eastwood, Inglaterra, 11 de septiembre de 1885 - Vence, Francia, 2 de marzo de 1930) fue un escritor inglés, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas, traducciones y crítica literaria.
Su literatura expone una extensa reflexión acerca de los efectos deshumanizadores de la modernidad y la industrialización, y abordó cuestiones relacionadas con la salud emocional, la vitalidad, la espontaneidad, la sexualidad humana y el instinto. Las opiniones de Lawrence sobre todos estos asuntos le causaron múltiples problemas personales: además de una orden de persecución oficial, su obra fue objeto en varias ocasiones de censura; por otra parte, la interpretación sesgada de aquella a lo largo de la segunda mitad de su vida fue una constante. Como consecuencia de ello, hubo de pasar la mayor parte de su vida en un exilio voluntario, que él mismo llamó «peregrinación salvaje».
Aunque en el momento de su muerte su imagen ante la opinión pública era la de un pornógrafo que había desperdiciado su considerable talento, E. M. Forster, en un obituario, defendió su reputación al describirlo como «el novelista imaginativo más grande de nuestra generación». Más adelante, F. R. Leavis, un crítico de Cambridge de notoria influencia, resaltó tanto su integridad artística como su seriedad moral, lo que situó a buena parte de su ficción dentro de la «gran tradición» canónica de la novela en Inglaterra. Con el tiempo, la imagen de Lawrence se ha afianzado como la de un pensador visionario y un gran representante del modernismo en el marco de la literatura inglesa, pese a que algunas críticas feministas deploran su actitud hacia las mujeres, así como la visión de la sexualidad que se percibe en sus obras.
Cerveteri
Los etruscos, como todo el mundo sabe, eran el pueblo que ocupaba el centro de Italia al principio de la época romana y a quienes los romanos, con su habitual política de buena vecindad, exterminaron para hacer sitio a Roma con R mayúscula. No habrían podido exterminarlos a todos, eran demasiados. Pero sí exterminaron la existencia etrusca como nación y como pueblo. No obstante, tal parece ser el inevitable resultado de la expansión con E mayúscula, que es la única raison d’être de un pueblo como los romanos.
Hoy lo único que sabemos de los etruscos es lo que encontramos en sus enterramientos. Hay referencias a ellos en los escritores latinos. Pero el único conocimiento de primera mano que tenemos es el que nos ofrecen las tumbas.
Así que hemos de ir a las tumbas, o a los museos que conservan lo que se saqueó de ellas.
Por mi parte, la primera vez que vi con atención objetos etruscos, en el museo de Perugia, me sentí atraído de manera instintiva por ellos. Y al parecer esto funciona así: o bien se produce una simpatía o bien un desprecio e indiferencia instantáneos. La mayoría de la gente desdeña todo lo anterior a Cristo que no sea griego, por la sencilla razón de que debería ser griego aunque no lo sea. Así, los objetos etruscos se menosprecian como malas imitaciones grecorromanas. Y un gran historiador científico como Mommsen apenas admite que los etruscos existieran. Su existencia le resultaba antipática. El prusiano que llevaba dentro se embelesaba con el carácter prusiano de los romanos conquistadores del mundo. Y por eso, al ser un gran historiador científico, casi niega la existencia misma del pueblo etrusco. No le gustaba la idea de que hubiesen existido. Era demasiado para un gran historiador científico.
Además, los etruscos eran depravados. Lo sabemos porque es lo que decían sus enemigos y quienes los exterminaron. Igual que conocimos las indecibles profundidades de nuestros adversarios en la última guerra. ¿Quién no es depravado para su enemigo? Para mis detractores soy la viva imagen de la depravación. À la bonne heure!
Sin embargo, esos puros, limpios y amables romanos, que aplastaban una nación tras otra y destruían la libertad de un pueblo tras otro, gobernados por Mesalina y Heliogábalo y otros angelitos parecidos, dijeron que los etruscos eran depravados. Así que ¡basta! ¡Los etruscos eran depravados! Probablemente el único pueblo depravado de la faz de la tierra. Usted y yo, querido lector, somos dos querubines inocentes, ¿verdad? Estamos en nuestro derecho de juzgar.
Por mi parte, si los etruscos eran depravados, me alegro. Como dijo no sé quién, a los puritanos todo les parece impuro. Y los malvados vecinos de los romanos al menos se libraron de ser puritanos.
Pero ¡vayamos a las tumbas, a las tumbas! Una soleada mañana de abril nos ponemos en camino. Desde Roma, la Ciudad Eterna, ahora con un sombrero negro. No había que ir muy lejos, unos treinta kilómetros por la Campaña, en dirección al mar, en la línea de Pisa.
La Campaña, con su enorme y verde extensión de trigo, vuelve a ser casi humana. Pero todavía quedan franjas húmedas y vacías, donde los pequeños narcisos crecen agrupados o cubren campos enteros. Y hay sitios verdes y blancos como la espuma, cubiertos de camomila, en una mañana soleada a principios de abril.
Vamos a Cerveteri, que era la antigua Caere, o Cere, y que también tuvo un nombre griego: Agylla. Es probable que fuese una alegre y colorida ciudad etrusca cuando en Roma se construyeron las primeras casuchas. En cualquier caso, ahora hay tumbas.
La gruesa e inestimable guía de ferrocarril dice que la estación es Palo y que Cerveteri está a ocho kilómetros y medio: unas cinco millas. Pero hay un autobús.
Llegamos a Palo, una estación en mitad de la nada, y preguntamos si hay un autobús para Cerveteri. ¡No! Una especie de carromato viejo con un viejo caballo blanco espera fuera. ¿Adónde va? A Ladispoli. Sabemos que no queremos ir a Ladispoli, así que contemplamos el paisaje. ¿Podría conseguirse algún carruaje? Difícil. Es lo que siempre dicen: ¡difícil! Significa imposible. O al menos no mueven un dedo por ayudar. ¿Hay hotel en Cerveteri? No lo saben. Nadie ha estado, y eso que dista unos ocho kilómetros, y hay tumbas. En fin, dejaremos nuestras dos bolsas en la estación. Pero no pueden aceptarlas. No están cerradas. Pero ¿desde cuándo se ha cerrado una bolsa de viaje? ¡Difícil! Bueno, pues permitan que las dejemos y roben ustedes lo que quieran. ¡Imposible! ¡Menuda responsabilidad moral! Es imposible dejar una bolsa de viaje pequeña sin cerrar en la estación. ¡Pues vaya con los funcionarios!