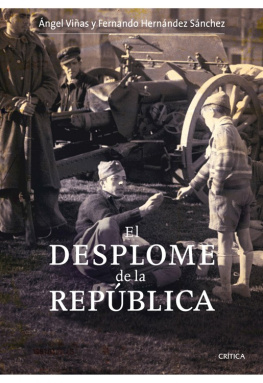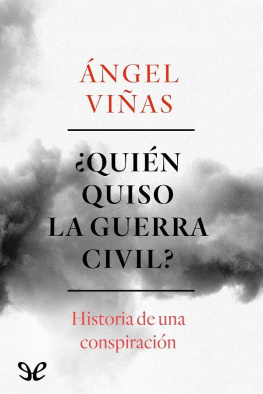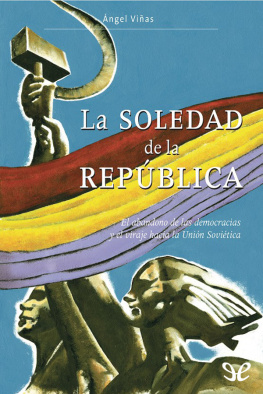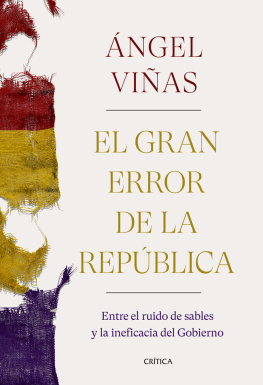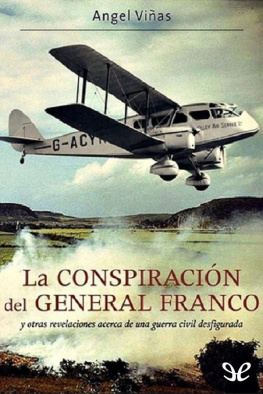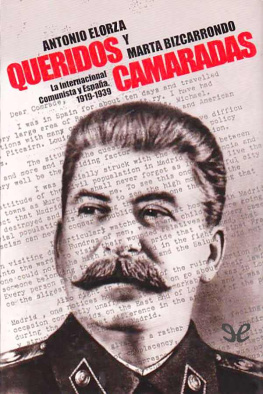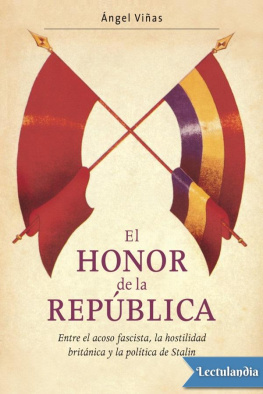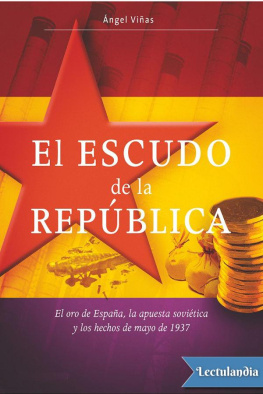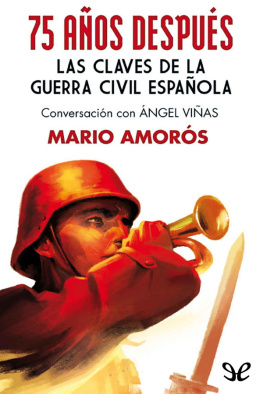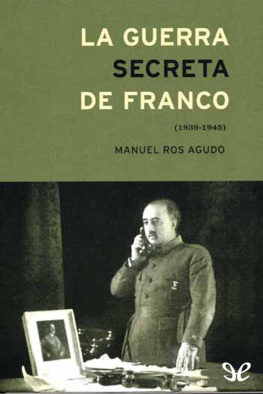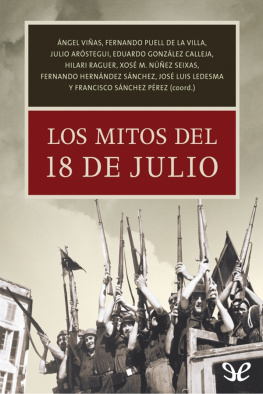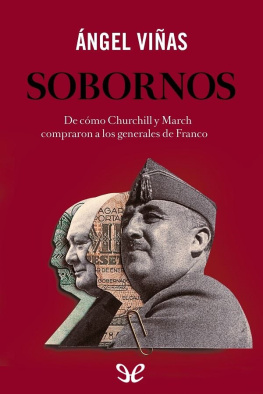I. Análisis para después de una guerra
I
Análisis para después de una guerra
T ERMINADAS LAS HOSTILIDADES EN España, en varias de las potencias intervinientes y no intervinientes se sintió la necesidad de explicar lo que había ocurrido y por qué. El estamento militar lo tuvo claro desde el primer momento. Se plantearon dos cuestiones esenciales: ¿qué lecciones o enseñanzas cabía extraer de las operaciones, tanto en sus aspectos estratégicos como tácticos?, y ¿cómo habían rendido las diferentes armas utilizadas, algunas muy modernas, otras menos? Las respuestas fueron varias, en función del interés que los soldados hubiesen aportado al conflicto, la cultura militar, los conflictos burocráticos e interdepartamentales y la voluntad de aprendizaje. Donde más extenso resultó el análisis fue en el plano político e ideológico y estuvo liderado por la Unión Soviética, a gran distancia de los demás casos.
LOS BRITÁNICOS NO QUIEREN APRENDER
La potencia que más y mejor había seguido la contienda española, el Reino Unido, tenía ideas preconcebidas y muy consolidadas. Gran parte del establishment británico había considerado en un primer momento que la República se hallaba, en los meses del Frente Popular, en una situación prerrevolucionaria, que recordaba a la etapa de Kerensky en Rusia. Esta aberración, que incluso había surgido brevemente en los albores del establecimiento del nuevo régimen en 1931, era una perspectiva que desmentían las interceptaciones de los mensajes radiotelegráficos de la Comintern. Hoy no puede entenderse sino como una de las visiones más ideologizadas en cuanto a interpretación de realidades foráneas en un tiempo proclive a las ideologías. No se repitió con similar intensidad hasta la aventura en Iraq de Tony Blair.
Para explicar el desinterés británico hay que tener en cuenta, además, que en la primera mitad del año 1939 la escena internacional estaba en convulsión. A Franco se le podía mantener encerrado en su rincón. A Hitler, no. Los británicos habían empezado a despertar de las ilusiones de la política de apaciguamiento a que Chamberlain les había sometido, con buenas y malas artes, durante casi dos años. Habían aparecido otros problemas más importantes de que ocuparse y, al fin y al cabo, en Londres hacía tiempo que se había descontado la derrota de la República. En la medida en que el Gobierno británico dedicó alguna atención a España, lo que importaba era asegurar una intelección fluida con los vencedores.
El caso británico no es, retrospectivamente, demasiado sorprendente. En las alturas dominantes de la Administración política y militar existía una tradición de desprecio hacia los españoles, republicanos o franquistas. Su rasgo dominante era que en un país exótico y lejano, una raza de hombres bajitos que no parecían totalmente europeos tenían la costumbre de, periódicamente, masacrarse entre sí. La historia mostraba que, en algún que otro momento culminante, habían sido los casacas rojas quienes sacaban las castañas del fuego. La Peninsular War, que mostró en toda su viveza el genio militar de Wellington, había transcurrido hacía más de ciento y pico de años pero, para muchos, grabó a fuego una percepción muy clara de los españoles, de sus insuficiencias y de sus incapacidades.
En el establishment eran pocos los que entendían por qué algunos obreros, empleados e intelectuales británicos habían tenido la curiosa idea de ir a combatir en España al lado de una República abandonada por las democracias. A nadie se le ocurrió pensar que serían tales voluntarios, encuadrados en las Brigadas Internacionales y en otros mecanismos de apoyo, quienes salvarían para la posteridad el honor de la Gran Bretaña y no los políticos y burócratas de Whitehall. En las alturas del Gobierno lo que se sabía es que dicho reclutamiento encubría una estratagema comunista para engañar a muchos ciudadanos, en gran parte marxistas y por ende automáticamente sospechosos. El que, de nuevo, ayudaran a los españoles, lo harían persiguiendo finalidades cuyo origen se encontraba en los misterios de la política soviética.
Este comportamiento fue muy singular. De entre todos los países que, con sus acciones y omisiones, configuraron el marco externo dentro del cual se desarrolló la guerra española, el Reino Unido fue sin duda el que más información había acumulado en ambas zonas. Los soviéticos y franceses se concentraron en la republicana. Los alemanes e italianos en la franquista.
Los norteamericanos recogieron también de las dos, pero sólo los británicos obtuvieron volúmenes masivos de información sobre lo que ocurría, en parte por canales normales pero en gran medida también por procedimientos especiales. No fue el caso de los norteamericanos, espectadores pasivos y limitados por la política de seguidismo con respecto al Reino Unido practicada por la Administración Roosevelt.
Por desgracia, sólo una parte de la información británica se ha dado a conocer hasta ahora. La que se ha abierto en los últimos años puede que sólo sea una muestra de lo mucho que sabía Londres no tanto de los hechos sino también de lo que había detrás de los hechos. Es, pues, de esperar que, en algún momento, las autoridades británicas se decidan a abrir lo recopilado por los servicios de espionaje (en particular MI6, Secret Intelligence Service) durante la guerra civil. Las catas realizadas en otras ramas (MI3) y los fondos de interceptación telegráfica y radiográfica (explotada por el Air Intelligence Service y su sucesor, el Air Staff, Intelligence) nos inducen a pensar que parece imposible que en los del MI6 pueda encontrarse material que permita arrastrar aún más por el fango la conducta de los Gobiernos de Baldwin y de Chamberlain en relación con la República española.
Nada de lo que antecede significa que durante la guerra civil no se hicieran análisis. Se realizaron en gran número, como ha puesto de relieve Cerdá, pero los británicos no supieron extraer de ellos conclusiones operativas de cara al futuro. Los abundantes estereotipos que se reflejan no sólo en los medios de la época sino también en los informes oficiales, militares, políticos y diplomáticos, dominaron muchas de las valoraciones. Había confianza en las propias fuerzas de cara a un eventual conflicto europeo y siempre se despreció lo que una guerra pequeña podía aportar a favor de la preparación para afrontarlo.
En una palabra, si se aceptan las preconcepciones y prejuicios de la clase dominante británica con peso en las decisiones de Whitehall, la ausencia de post mortems es fácilmente comprensible. De todas maneras, no hay demasiado que reprochar a los ingleses. En punto a análisis retrospectivos, Gran Bretaña nunca estuvo sola.
LOS CASOS DE FRANCIA E ITALIA
La opinión pública francesa había seguido con pasión los acontecimientos de España que produjeron inmensas convulsiones en los medios de comunicación (muy bien estudiadas por David Wingeate Pike), en el Gobierno y en los partidos políticos. Inventora de la no-intervención, en cuya ejecución inicial nunca faltó algún que otro «achuchón» británico, Francia acumuló a lo largo de la guerra un inmenso material sobre las más variadas perspectivas de la contienda. El EM, y en particular el Deuxième Bureau (servicio de inteligencia militar), siguieron con gran interés lo que ocurría. En atención, además, a los temores que despertaba la intervención italiana con su continuo chorro de envíos de material bélico a Franco, al torpedeo y hundimiento de mercantes con bandera neutral y a la acción en tierras españolas del Corpo Truppe Volontarie por el cual pasaron no menos de ochenta mil efectivos a lo largo del conflicto, en el EM siempre hubo voces, aunque no demasiadas, que sugirieron precaución y ayuda a la República. Las suficientes para que, a partir del otoño de 1937, el Gobierno Chautemps se decidiera a reabrir de manera no oficial la frontera franco-catalana. Y para que, a partir de diciembre del mismo año, un puerto próximo a Burdeos resultara accesible a la llegada del material bélico soviético sin el cual los republicanos no hubieran podido plantearse operaciones mínimamente ambiciosas.