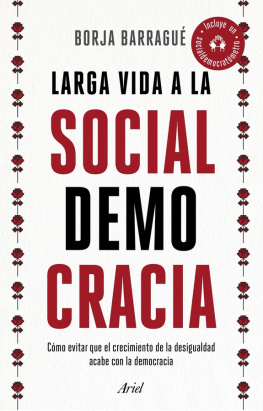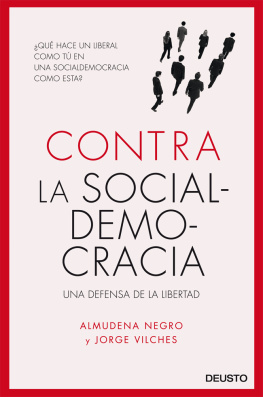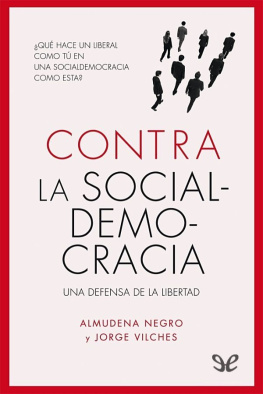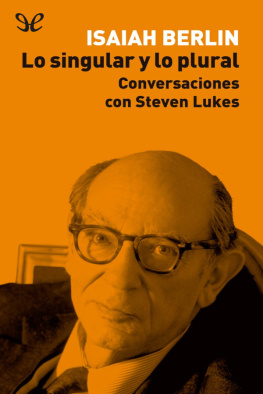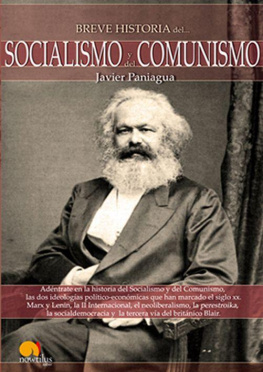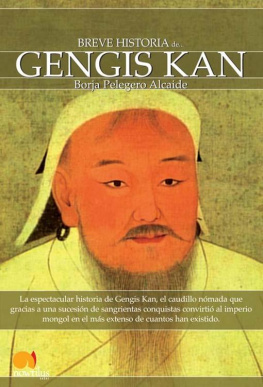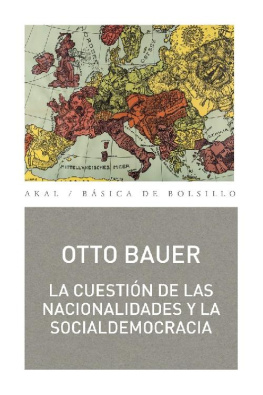Introducción
El comunismo, la creencia en que se trascenderá el capitalismo mediante la colectivización de los medios de producción, ha muerto como proyecto político. En sus menos de dos siglos de vida, el comunismo ha sido el fantasma que recorría Europa en el siglo XIX , la ideología que ha gobernado la vida del mayor número de personas en la historia en el XX ... y un cadáver político en el XXI .
La socialdemocracia, la creencia de que es posible reformar el capitalismo —a través de la intervención pública— para que su funcionamiento eleve las expectativas de vida de los trabajadores, está en caída libre en buena parte de Europa. Si a principios de este siglo se podía conducir desde Inverness (Escocia) hasta Vilnius (Lituania) sin atravesar
D OS FANTASMAS RECORREN E UROPA
La combinación de factores coyunturales —crisis económica y de refugiados, políticas de austeridad— y otros más estructurales —globalización, cambio tecnológico, inmigración, declive de la filiación sindical— ha reducido la base electoral de la socialdemocracia a valores mínimos desconocidos en los últimos cien años.
El fantasma de la pasokización —que se inició en Grecia en 2009 y prosiguió en 2015 cuando, tras décadas en el poder, el partido socialista griego Pasok fue prácticamente reemplazado por la coalición radical de izquierdas Syriza— tuvo otros dos episodios en 2017, con la práctica desaparición
Junto al de la pasokización de la socialdemocracia, el otro fantasma que recorre Europa es el auge de la ultraderecha autoritaria. El porcentaje de voto a la ultraderecha ha pasado del 5,8 % en la década de 1970 al 12,4 % en la de 2010, contra el Maltrato Animal (PACMA).
Contener el crecimiento de la ultraderecha requiere, en primer lugar, entender las causas de que millones de votantes en todo el mundo hayan abandonado el centro del tablero político en favor del autoritarismo de «hombres fuertes» como Vladímir Putin, Donald Trump, Matteo Salvini, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Aunque existe poco acuerdo en el diagnóstico, las explicaciones más solventes coinciden en que ese auge se debe a los cambios que ha traído la globalización, en concreto, a la reacción de sus víctimas culturales, económicas y geoespaciales.
La explicación de la reacción cultural subraya que, comenzando en las décadas de 1960 y 1970, la combinación del auge de los valores progresistas —movimiento LGTBI, matrimonio homosexual, pacifismo, cosmopolitismo— y la aceleración de la globalización ha accionado el «botón de la intolerancia» en una parte del electorado, que percibe que el grupo étnico al que pertenece está amenazado.
Las explicaciones económica y geoespacial son complementarias. Afirman que la globalización ha generado una serie de ganadores, pero también el declive de regiones enteras en los países ricos, porque hoy los barcos gaseros ya no se construyen en los astilleros vascos, sino en Hong Kong, y los iPhone no se ensamblan en Cupertino, sino en Beijing. Como resultado de la desindustrialización que ha acompañado a la globalización, muchas ciudades que a comienzos de la década de 1970 se ufanaban de pertenecer al mundo industrializado y fabricar miles de Ford Mustang al día, hoy se avergüenzan de sus tasas de pobreza y de haberse convertido en hipermercados de droga al aire libre.
La derecha de los «hombres fuertes» ha reaccionado a esos cambios azuzando el nacionalismo y agitando los fantasmas de la inseguridad económica y ciudadana. En el terreno político, quienes amenazan la seguridad del grupo cultural dominante son las mujeres, las minorías raciales y, en general, cualquier grupo que discuta la seguridad étnicocultural de la clase trabajadora blanca. Y la solución que ofrece esta política de machos alfa es el proteccionismo político por la vía de los muros, las expulsiones y la supresión de la legislación que protege a las mujeres frente a la violencia de género. En el ámbito económico, la amenaza proviene de los cambios que han aumentado la inseguridad económica —cadenas de valor globales, inmigración— y la solución que ofrece la ultraderecha autoritaria es el proteccionismo económico a través de aranceles, promesas de «traer los empleos [manufactureros] a casa» y cualquier medida económica destinada a ofrecer un trato de favor a los trabajadores «de casa», es decir, no inmigrantes.
A menudo, muchas de estas amenazas son imaginarias —uno de los pocos consensos entre los economistas es que la inmigración suele tener un saldo neto positivo para un país— y sus soluciones homeopáticas —otros de esos raros consensos es que el proteccionismo económico es una pésima idea—, pero es una estrategia. Y a juzgar por los resultados cada vez que se coloca una urna, parece estar funcionando. Mientras tanto, ¿qué ha estado haciendo la izquierda?
En el terreno de la política, y de acuerdo con Mark Lilla, profesor en la Universidad de Columbia, refugiarse en la política de la identidad. La tesis de Lilla es que, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el motivo principal de la derrota de Hillary Clinton en 2016 fue la progresiva fragmentación del discurso del Partido Demócrata durante las últimas tres o cuatro décadas, con el objetivo a toda la sociedad. El Partido Demócrata carecía, en definitiva, de un proyecto que ofreciera una visión de la vida en común, que cosiera las demandas de todos los grupos sociales y se dirigiera a su diana electoral tradicional: la clase trabajadora.
Cuando te encierras en ti mismo y dedicas muchos seminarios universitarios a discutir las demandas de reparación que el mundo te debe a ti y a los que pertenecen a tu mismo grupo identitario por injusticias pasadas, terminas por perder de vista —afirma Lilla— que hay muchos otros ciudadanos que no han visto el cine de Kurosawa ni saben quién es Judith Butler y que, además, seguramente no tienen una opinión demasiado positiva de la globalización. Si la izquierda quiere recuperar a quienes se sienten amenazados por el avance del cosmopolitismo, ha de proponer un proyecto político que incorpore las demandas de todos esos grupos (y que ofrezca, así, una especie de consenso superpuesto).