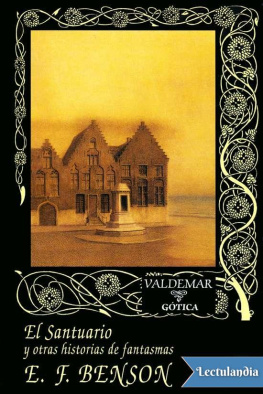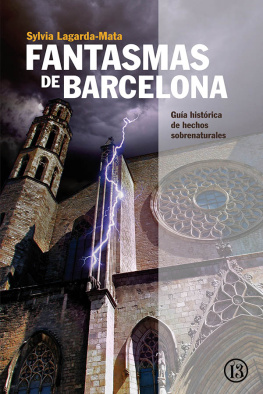Listado de ilustraciones
1. Boceto a lápiz de Knighton Gorges con el aspecto que podría haber tenido
2. El dormitorio encantado de Sawston Hall
3. La calavera aulladora de Bettiscombe House
4. Harry Price, el más conocido de los cazadores de fantasmas ingleses del siglo xx
5. Hans Holzer, el investigador del Horror de Amityville
6. Joseph Glanvill, cazador de fantasmas oficial del Estado inglés
7. Grabado de William Faithorne del Tamborilero de Tedworth con algo más que un simple tufillo a azufre
8. Frontispicio del Saducismus Triumphatus de Glanvill
9. La rectoría de Epworth, en Lincolnshire, donde pasó la infancia John Wesley
10. Frontispicio de La aparición de la señora Veal
11. M. R. James hacia el año 1900 © Hulton Archive / Getty Images
12. La habitación fantasma, Cock Lane
13. «Credulidad inglesa, o el fantasma invisible»
14. Reacción de Hogarth ante el fantasma de Cock Lane
15. El Barón Fantasma investiga a Eva Carrière en 1909
16. Figura de cera de la señora Manning en Madame Tussauds (Londres)
17. Un grabado del fantasma de Hammersmith
18. Daniel Dunglas Home posa como Hamlet
19. La médium Florence Cook hace que se materialice su espíritu, Katie King, en casa de William Crookes
20. Una representación humorística de una médium, la señora Guppy, sujeta por unos espíritus
21. El submarino maldito
22. Ilustración de Arthur Forrestier de los Ángeles de Mons, extraída de Illustrated London News
23. La famosa fotografía de la Dama de Marrón de Raynham Hall
24. David Brewster
25. Ted Serios
26. Un pasillo de la rectoría de Borley
27. Plano que hizo Glanvill de la planta baja de Borley
28. El fantástico ladrillo volante
29. La pintada «Marianne»
30. Un grabado que muestra cómo funcionaba el fantasma de Pepper
31. Of Ghosts and Spirits Walking by Night, de Lewes Lavater
32. Un fantasma de A Treatise on Spectres, de Pierre le Toyer
33. Wesley’s Ghost: un panfleto de 1846
34. Houdini muestra algún detalle interesante al fantasma de un sombrío Abraham Lincoln
La historia de los fantasmas
Mis casas encantadas
Oh, muerte, mece gentil mi lecho
y tráeme el descanso silente,
que mi espíritu hastiado, inocente,
abandone la prudencia de mi pecho.
Ana Bolena lo escribió, según se dice,
en la Torre de Londres antes de su ejecución
Había una mujer muerta al final del pasillo. Jamás llegué a verla, pero sabía que estaba allí. El pasillo se encontraba en lo alto de las escaleras y giraba a la izquierda hacia la habitación desocupada y el dormitorio de mis padres. El fondo siempre estaba en penumbra. Me desagradaba mucho aun en pleno verano. Al regresar de la escuela del pueblo a media tarde estaba solo en casa, y todos los días retrasaba el momento de subir las escaleras, hasta que emprendía una carrera alocada camino de mi cuarto, con los ojos cerrados con todas mis fuerzas y las manos frías.
Vivíamos en una antigua rectoría del siglo xvii, una casita de campo con el techo de paja, rosales que crecían descontrolados por la fachada oeste y unos antiquísimos muros en el jardín. Era la década de los sesenta, y la isla de Wight seguía siendo una Inglaterra que Thomas Hardy habría reconocido. De un ruralismo inmemorial. La escuela del pueblo cerraba durante la feria agrícola anual: los padres de muchos de los niños trabajaban en el campo.
En el colegio, la señora que nos servía la comida solía contarnos historias. Algunas me calaron, como la del fantasma de un centurión romano en un bosque en las inmediaciones de Bembridge, o la del espectral jinete que se hundía en las marismas cerca de Wolverton, un lugar atravesado por un arroyo de aguas claras al que solíamos ir de excursión.
Comencé a devorar libros sobre el tema. Una de las cosas más intrigantes que aprendí, tal y como se repetía una y otra vez, fue que en Inglaterra había más fantasmas por kilómetro cuadrado que en cualquier otro país del mundo. Ahora bien, ¿por qué?
Al percatarse de mi creciente fascinación por la materia, mi madre mencionó que había visto el fantasma de una mujer al final de aquel pasillo en lo alto de las escaleras. Una amiga, de visita, corroboró que también la había visto. El fantasma entró en la habitación cuando ella estaba tumbada en la cama. La pregunta surgió en el desayuno: «¿Quién es?». Fuera quien fuese aquella mujer, su energía parecía disiparse cuando se producía alguna alteración en la casa.
Aun así, perseveró en mi mente.
Cuando cumplí los quince nos trasladamos a vivir a un edificio aún más antiguo, una casa solariega que antaño perteneció a una abadía normanda; y también estaba encantada. El último rey pagano de la isla de Wight estaba enterrado en uno de los bosques de la colina cercana. Junto al estanque, un anciano tejo había crecido contra la rueda de un molino, como un dedo que se hinchase en el interior de un anillo nupcial. El panelado de una habitación estaba muy deteriorado. Había marcas con la forma de barcos de vela que los contrabandistas habían grabado en la caliza de un palomar medieval.
A veces se oía charlar a los fantasmas —un hombre y una mujer— dentro de la casa; era como si alguien se hubiese dejado la radio encendida. Los perros gruñían en dirección a un lugar específico de la cocina. También había fantasmas en el exterior. Al caballo de mi padre le asustaba la cantera de yeso que había a unos cientos de metros de distancia, en el prado de Shalcombe Down, donde se estrelló un hidroavión en 1957. Iba camino de Mallorca, lleno de parejas en su luna de miel; fallecieron cuarenta y cinco personas y, según me cuentan, a los caballos sigue sin gustarles aquella cantera. En lo alto, cerca de una hilera de abetos, hay toda una escombrera de hierros retorcidos bajo la hierba del bosque.
La habitación de invitados no era un buen lugar para dormir. Allí subieron a los cadáveres del siniestro por la escalinata de piedra del exterior y durante más o menos un día el lugar hizo las veces de morgue.
Pensaba constantemente en los fantasmas y en su búsqueda. Había montones de libros sobre gente que los veía, pero casi nada sobre qué podían ser. Algunos fantasmas parecían conscientes de la presencia de los vivos, otros no. Empecé a cartearme con los autores de aquellos libros que leía con tanta pasión.
Uno de ellos era el cazador de fantasmas Andrew Green, quien creía que los fantasmas o bien los provocaban campos eléctricos en el cerebro, o bien eran campos eléctricos en sí mismos. Green era un humanista que destacaba por su bienintencionada incredulidad, y se convirtió en el arquetipo literario del intelectual escéptico asediado por unos fantasmas reales en los que no cree. Mantuve también correspondencia con Peter Underwood, autor de docenas de libros sobre fantasmas, quien acabó citando algunas de mis teorías en su autobiografía, No Common Task («Una tarea fuera de lo común», 1983). Siendo un adolescente, me encontré con mi nombre en el apartado de agradecimientos de libros tanto de Green como de Underwood, por aquel entonces los dos cazadores de fantasmas más conocidos de toda Inglaterra. Con catorce años me convertí en el miembro más joven de la Society for Psychical Research (Sociedad para la Investigación Psíquica), a propuesta de Andrew Green.