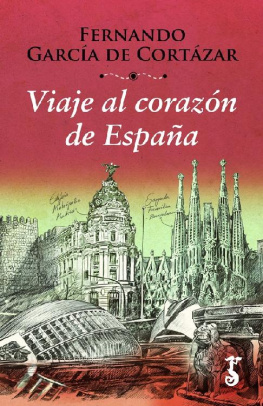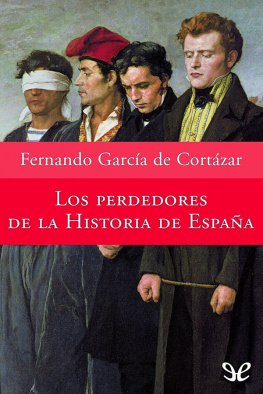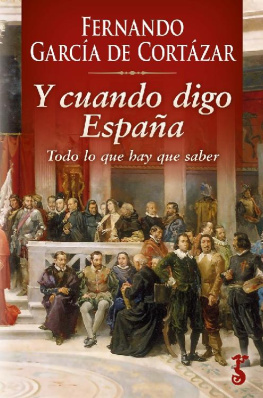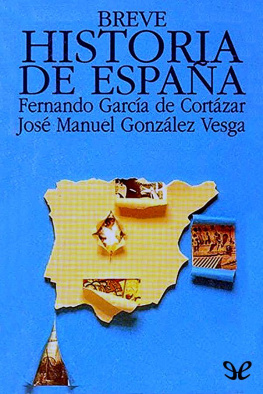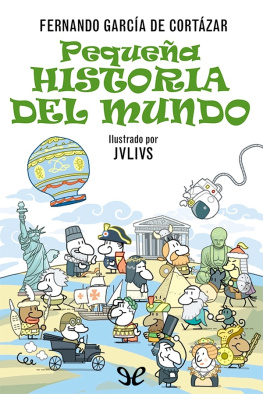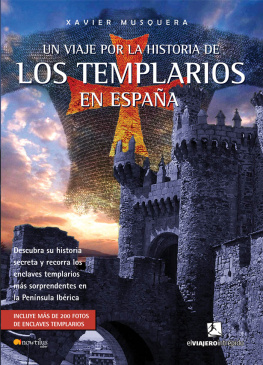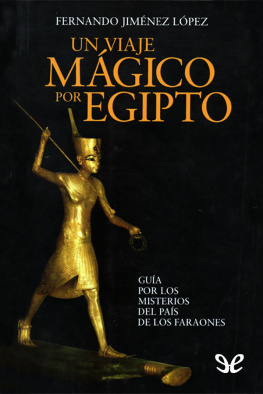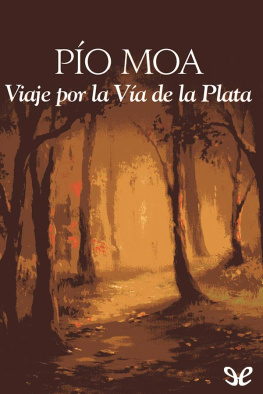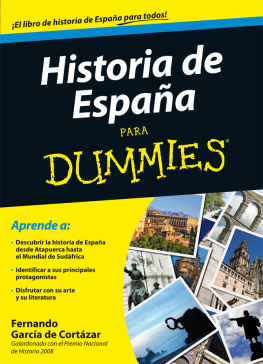Viaje al corazón
de España
Fernando García de Cortázar
Viaje al corazón
de España

Viaje al corazón de España
© 2018, Fernando García de Cortázar
© 2018, Arzalia Ediciones, S.L.
Calle Zurbano, 85, 3º- 1. 28003 Madrid 
Diseño de cubierta: Luis Brea Ilustración de cubierta: Ricardo Sánchez Hitos y selección de ilustraciones: Ignacio Merino Ilustraciones de interior: Diego Lara y Ricardo Sánchez Coordinación con el autor: Eduardo Torrilla Diseño interior y maquetación: Luis Brea Mapas: Ricardo Sánchez 
ISBN: 978-84-17241-21-6
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
www.arzalia.com
Índice
A mis padres, que todavía me acompañan
por los caminos de España.
Prólogo
Pero tengo, cada vez más aguda, la enfermedad de los prólogos.
El prólogo es un género sin más leyes y trabas que las que
quiera ponerle el autor, y a mí me resulta cómodo a causa
de esa ancha libertad. Por eso voy a aprovecharlo para
decir dos o tres cosas que juzgo oportunas .
Compostela y su ángel . Gonzalo Torrente Ballester R ecordar, revivir, evocar… Dice Ana María Matute que la infancia es más larga que la vida; la llevamos con nosotros, y muerte a muerte nos vamos acercando al final de ella. Mi infancia transcurrió en Bilbao, terruño tierno donde, gracias a mis padres, echó raíces el sentimiento de pertenencia a España más allá de sus guerras civiles e ilusiones perdidas: un lugar que se deletreaba con amor en las conversaciones, a pesar de los pesares. Porque para mí, como para mis hermanos, España fue, desde muy temprano, mucho más que un nombre. Amé España en la música vasca —casi siempre compuesta en tono menor, alentador de nostalgias— y en las canciones populares. Y todavía hoy me baila el corazón cuando escucho Birjiña maite , Negra sombra , El roble y el ombú, el Virolay , Sombra del Nublo , el Canto a Murcia de La Parranda , la gran jota de La Dolores o el intermedio de La boda de Luis Alonso. Amé el paisaje y el paisanaje de España porque en mí supieron cultivar ya desde niño la conciencia de pertenecer a una hermosa y áspera nación, al mismo tiempo que me ejercitaban en los hábitos de la piedad religiosa. Y muy pronto supe que teníamos una historia como ningún otro país, un patrimonio artístico inigualable y una lengua bellísima que había saltado el océano y que hoy reverdece en todos los confines del mundo.
No puedo olvidar que cuando alcancé los nueve años, más allá de las orientaciones y ejercicios del colegio, mi madre entendió que era tarea suya la de impulsar el uso correcto del español escrito, y durante un tiempo vigilaba los ejercicios de redacción que nos asignaban como tarea de casa; y me puso el listón muy alto con sus ayudas, para dejarme, en seguida, solo a mi suerte. Lo mismo hizo con mis hermanos, de tal forma que todos ellos, cuales fueren sus carreras profesionales, escriben con vuelo literario y decidida voluntad de estilo.
Luego entraron en mi adolescencia las lecturas de Cervantes y Galdós, los versos de Blas de Otero y de Antonio Machado, los cuadros del Greco, Velázquez y Goya, las piezas musicales de Albéniz, Granados y Falla, gran parte del repertorio zarzuelístico…, y hasta la Carmen de Bizet y los acordes granadinos de Debussy o La Biblia en España de Jorgito el Inglés.
Y para enriquecer y dar sentido a tan extraordinario conglomerado, tuve la fortuna de subirme al último tren de la gran cultura humanista de la Compañía de Jesús y de hacerlo en la Tierra de Campos de tardes de trigo y ceniza que el sol inflama, vagamente, en su agonía. Por aquel entonces Castilla podía ser una tierra desabrida, de pueblos decrépitos, con ruinas bajo el cielo azul, pero estaba viva, rebosaba alma: en ella, quedándose, dejándose, fundiéndose, palpitaba España, su pulso profundo y permanente. Y fue en la Tierra de Campos donde comprendí que los poetas que había leído en mi Bilbao natal me habían enseñado a dialogar con el paisaje castellano de páramos de asceta, un paisaje vivo, que se despliega ante la mirada bebiéndote las venas y cuyo solo recuerdo aún me contagia sus deslumbramientos y penumbras, la gloria del pasado y su agria melancolía. Sí, los campos castellanos me llegaron al alma primero a través de los libros, pero no pocas veces yo también me pregunté entonces, como Antonio Machado, si acaso estaban ya en el fondo de ella.
Y después, cuando llegó la hora de elegir una carrera universitaria, me decanté por la Historia y estudié en Salamanca, la ciudad renacentista por excelencia, memoria viva del Siglo de Oro, plaza mayor del saber donde los pasos de Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria o fray Luis de León se cruzan con las picardías del Lazarillo y el sentimiento trágico de Miguel de Unamuno. Allí, a la sombra de aquellos recuerdos sólidos y duraderos, comprendí que lo que el espíritu de nuestros antepasados ganó para el espíritu del hombre a través de los tiempos es patrimonio nuestro y herencia de los españoles futuros. Y, además de empaparme de España en su belleza monumental, entendí que su historia y su riqueza cultural eran más reales que ninguna otra cosa que pudiéramos construir desde posiciones jurídicas o pactos contingentes: convicción que entró en mi vida en la ciudad del Tormes para no salir de ella ya si no conmigo.
Por supuesto, a consolidar tal visión de las cosas ayudaron también —y mucho— los viajes. ¡Cuántos viajes! ¡Cuántas andanzas y excursiones! Parece lógico comenzar a descubrir el mundo a partir de lo que está más próximo. En mi caso, el País Vasco: sus valles eternamente refrescados por la lluvia, sus montes de pecho inmóvil, el verde sonámbulo que busca a tientas el mar, los campos que presagian la Meseta, las tierras púrpuras que se amontonan husmeando los ríos… Y saltando de las primeras e inolvidables lecturas de Unamuno o Azorín a los caminos y carreteras, el resto de España, la patria grande que a lo largo del tiempo he recorrido de punta a punta, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo.
Desde que recuerdo tengo metido en el cuerpo el gusanillo de viajar por España, de descubrir sus tesoros artísticos y sus bellísimos paisajes. Mientras escribo me vienen a la cabeza las visitas a Santiago de Compostela o a las Rías Bajas con mis padres, para quienes el descubrimiento del país natal era una etapa fundamental en el desarrollo personal de sus hijos. Siendo ese el ADN de mi infancia y adolescencia, cualquier excusa para ver tal o cual ciudad fue, después, buena: un congreso de Historia, formar parte del tribunal de una tesis doctoral, la presentación de un ensayo o una novela, una conferencia, una Feria del Libro… Solo el más de medio millar de bodas que he oficiado me ha dado la oportunidad de visitar cuarenta provincias. Y cuando las universidades de Cataluña comenzaron a escatimar sus invitaciones a profesores de fuera del Principado, seguí viajando allí, contemplando Barcelona y otros lugares con los ojos de la felicidad de los novios. He tenido, además, la suerte de residir durante años en el Colegio Mayor de Deusto, el más grande de España, con casi cuatrocientas habitaciones, un gran mosaico de alumnos de todas las provincias, muchos de los cuales me han franqueado después las puertas de sus casas y guiado por los secretos de sus ciudades.
Página siguiente