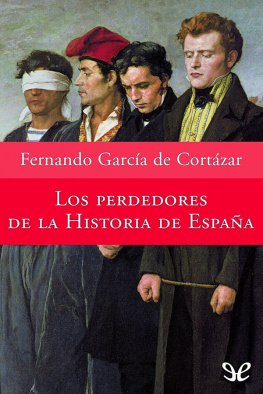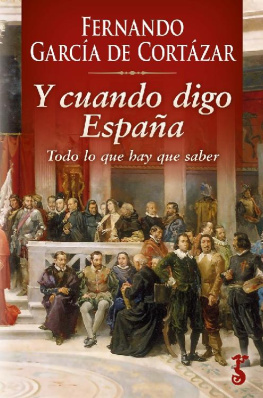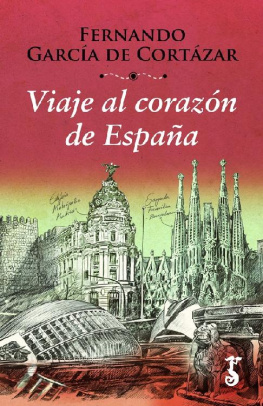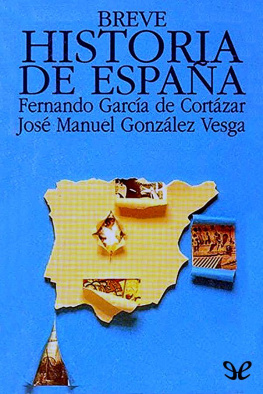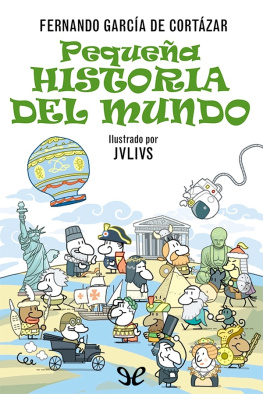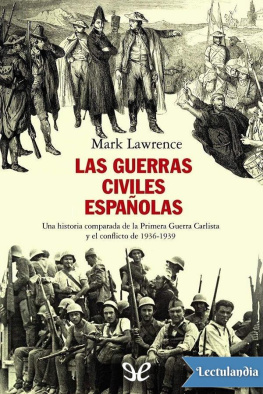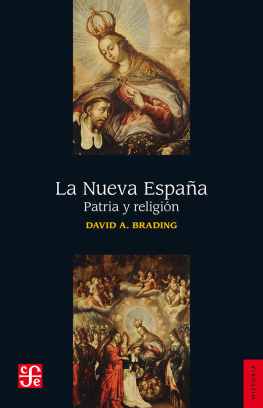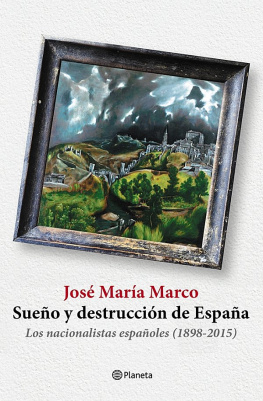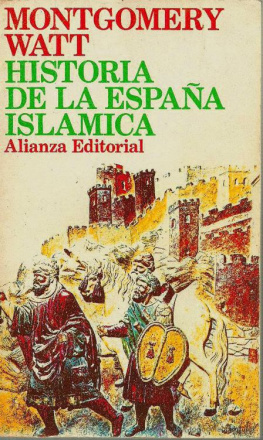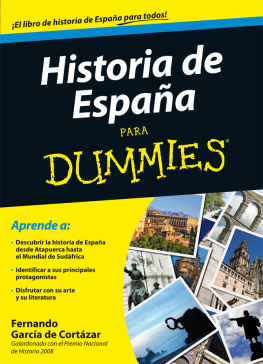P RÓLOGO
El problema de España, España como problema, España sin problema, la España sin pulso, las dos Españas, la tercera España, la España invertebrada… Nuestros libros de historia agrupan las referencias a una angustia, a una inseguridad, a un complejo de falta de realización. Pero también invocan una empresa apasionante, una tarea cívica incansable, en cuya realización se define el carácter de una nación. No hay comunidad política que, disponiendo de tan firmes raíces en el tiempo y en la cultura de Occidente, se haya interrogado sobre su solidez, su pasado y su viabilidad con tan conmovedora y arriesgada inquietud. Con sesenta años de diferencia, dos políticos de envergadura dijeron que es español el que no puede ser otra cosa… y que ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo. Desgraciadamente, ahora no faltan quienes piensan que ser español es algo exótico, una de las pocas cosas serias que no se pueden ser en este mundo, sea ello serio o divertido. Esta debilidad del sentimiento nacional nos diferencia de todas las naciones de nuestro entorno, donde la pertenencia a una comunidad se da por sentada y se recibe gozosamente como una herencia cívica.
«¿Qué es una nación si no es un principio?», escribió un Ortega enfrascado en los primeros esfuerzos para dar consistencia ideológica a los jóvenes reformistas de la generación de 1914. Aquel grupo de intelectuales obsesionados por la modernización de España se asomaba con inquietud a la Historia, tratando de ver en ella el lugar ocupado por nuestro país y, en especial, su proyección en el devenir de Europa y en el quehacer universal. Hace cien años, quienes mejor muestra dieron de su voluntad de conducir España a la modernidad europea lo hicieron desde el exigente respeto a una trayectoria nacional propia, mediante la que podría abordarse la reforma radical orientada al bienestar del pueblo y a la eficacia del gobierno. España no necesitaba afirmar una voluntad de ser sino la decisión de seguir existiendo. Precisaba señalar el indispensable recuerdo de lo que había aportado a la historia de Occidente y la determinación de permanencia para renovar esa contribución decisiva.
Por desgracia no es ese el panorama sentimental y social de la España de hoy, donde la liquidación de la cultura y el saber humanístico han tenido consecuencias graves en el despilfarro de una preciosa herencia nacional. No hay duda de que el secesionismo nunca habría alcanzado sus niveles de seducción en estos momentos de desánimo si España hubiera sido definida, anhelada y entregada a la conciencia de los ciudadanos con una intensidad emocional que nunca se apartara de la solidez de las razones que la justifican. Lo que resulta verdaderamente escandaloso, porque responde a una dejación de responsabilidades de los gobernantes, es que los españoles hayan carecido de una idea de nación que les garantice seguridad en estos momentos de peligro y que permita salir al paso de la ofensiva separatista desde una posición de superioridad intelectual, mayor eficacia política y mejores recursos de veracidad histórica.
El grave problema que ahora estamos sufriendo es que durante estos últimos cuarenta años no se han hecho esfuerzos para nacionalizar España y superar la pobre condición casi exclusivamente administrativa de nuestra patria. No ha sido la norma jurídica lo que nos ha faltado, no ha sido un orden legal el que tanta gente ha echado de menos. Ha sido el sentimiento gozoso de compartir un proyecto que merece ser vivido por todos en el seno de una misma nación, las ganas de existir socialmente como españoles. Sobre este vacío se ha alzado un discurso de separación, sobre la pérdida de lo que, en nuestra larga historia juntos, habíamos llamado «patriotismo».
Y la verdad es que, por motivos que tienen que ver con las tribulaciones de nuestro siglo XX , se ha exagerado la cautela a la hora de ejercer el patriotismo, como si con este se molestara a quienes no han dudado un segundo en propagar, por la tierra, el mar y el aire de sus competencias autonómicas, los argumentos de su independentismo disgregador. Temiendo dramatizar nuestro patriotismo, España dejó de ser una conciencia en tensión para adquirir la forma de unas instituciones rutinarias. Dejó de ser sentida como nación para solo ser considerada como Estado. Nuestra beatífica Transición fue capaz de extirpar de nuestro modo de vida lo que el franquismo había colocado en las virtudes exclusivas de quienes ganaron la guerra. El patriotismo había sido propiedad de algunos, y, al parecer, el remedio no fue nacionalizar de nuevo a los españoles, sino dejarnos a todos sin nación. ¿Habrá que recordar que no fuimos capaces de erradicar el nacionalismo, sino que solo lo desplazamos hacia aquellos que tenían como programa exclusivo la negación de España? Para decirlo de forma más clara aún: ¿habrá que recordar que el solemne aprecio, tan de nuestra izquierda actual, de las místicas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco supuso la renuncia a plantear, por lo menos en igualdad de condiciones, la legitimidad de un patriotismo español? De seguro que más de uno se quedará perplejo al sentir en las páginas de España, entre la rabia y la idea, el aliento patriótico de una izquierda nacional en circunstancias contundentes de nuestro siglo XX .
Estos comienzos de nuestro siglo han reiterado las condiciones de fractura histórica e interpelación sobre el significado de la nación española que se dieron justamente cien años atrás. La diferencia es que, entonces, aquellos jóvenes que ingresaban en un siglo XX de entusiasmo e incertidumbre acompasados irrumpieron decididos en la lógica más exigente de la historia. Todos ellos, llegando de las estribaciones del 98 o presagiando las cumbres de la generación del 14, fueron intelectuales en el sentido estricto que adquirió esta palabra tras el caso Dreyfus. Eran pensadores comprometidos, dispuestos a afrontar los desafíos de su tiempo, líderes espirituales cuya reflexión desembocaba en una severa toma de conciencia. Tejieron un espacio plural, en el que la lucha por la primacía y la ambición de liderazgo nunca estuvieron ausentes del todo. Pero incluso las debilidades humanas del egocentrismo y la soberbia jamás se distanciaron de un lugar de alta graduación moral. En él, las cosas no se despachaban con apuntes superficiales de tertulia omniparlante, ni con el griterío nervioso de algunos debates televisivos, ni mucho menos con la satisfecha vacuidad de las llamadas redes sociales.
Era un territorio fiel a una idea tradicional y permanente de la cultura, donde se pensaba antes de hablar, y donde se escribía con una elegancia y un rigor que todavía nos aleccionan y nos conmueven. Era la inteligencia que se percibía a sí misma como lanzadera de la comprensión de una España en crisis. Era el gusto por la complejidad y los matices alimentando aquella nación en vísperas de todo. Era la rotundidad del compromiso bien documentado ofrecido a aquella patria a punto de superar su languidez con un poderoso ímpetu regeneracionista. Era la dignidad de quienes se creían, más que en el derecho, en el deber de hablar, de escribir, de agrupar opiniones, de sacudir los problemas en el territorio denso de una gran pedagogía nacional.
Lo que caracterizaba a aquellas personas era su patriotismo abierto, su irrenunciable amor a España, su independencia de criterio, su entrega a una verdad atisbada desde diversas perspectivas. Les identificaba su coraje cívico, su valentía intelectual y su absoluta falta de frivolidad, que no es carencia de sentido del humor ni de ironía. Viendo por dónde se están abriendo las costuras de nuestra convivencia, observando dónde se encuentra la brecha más amplia y la dolencia más grave de nuestro cuerpo social, podemos afirmar que la primera preocupación de nuestro tiempo, en esta nación puesta en riesgo por la feroz impugnación de unos y la alarmante indolencia de otros, ha de ser la exposición de las razones sobre las que debe levantarse nuestra idea de España. Avergonzaría a los intelectuales españoles de hace cien años, fueran cuales fueran sus proyectos políticos personales, la forma en que se ha renunciado a una conciencia nacional. Les avergonzaría contemplar cómo se ha cambiado por una fe a profesar en privado o por una ley a defender en público. Les alarmaría la ligereza con que se ha depuesto la fuerza de nuestra cultura, el vigor de nuestro significado histórico, la rigurosa exigencia de una empresa que no puede revocarse alegremente ni someterse a los dictados de una negociación. Les entristecería la forma en que se ha permitido que llegáramos a este punto, incomprensible sin la odiosa indolencia de quienes creen que una nación se guarda a solas, sobrevive a tientas o es mera inercia que en nada precisa de la voluntad permanente de quienes deben mantener su impulso. Uno de esos intelectuales, Antonio Machado, cuyos versos abrieron en 1915 el primer número de la revista