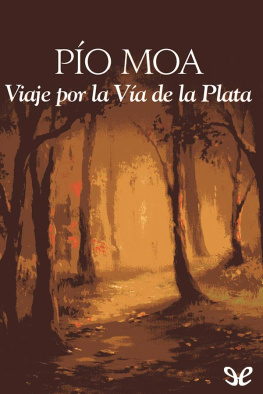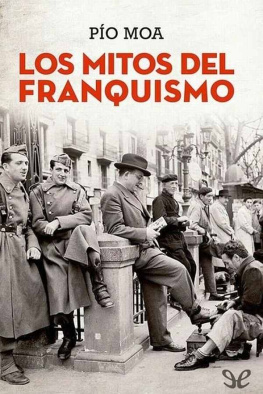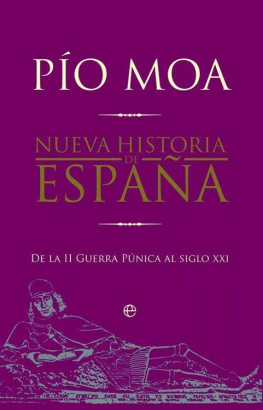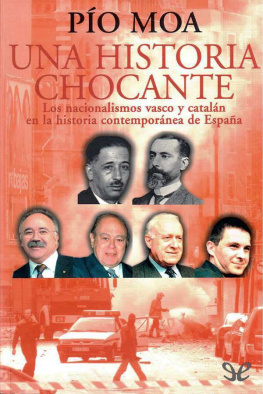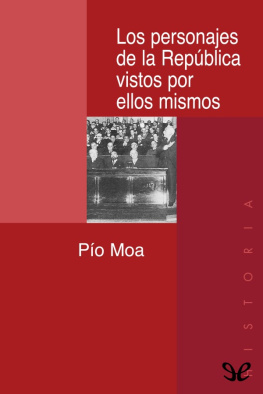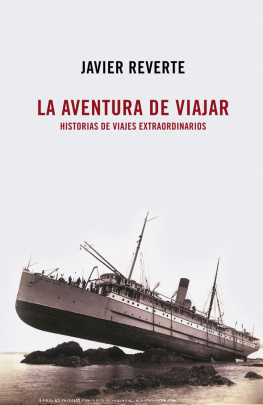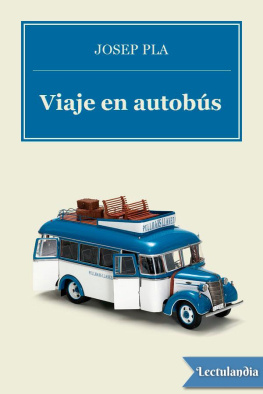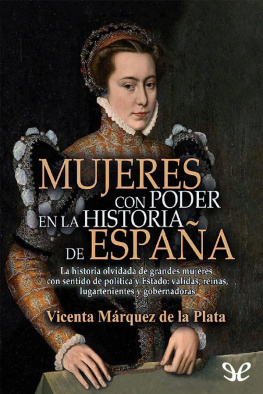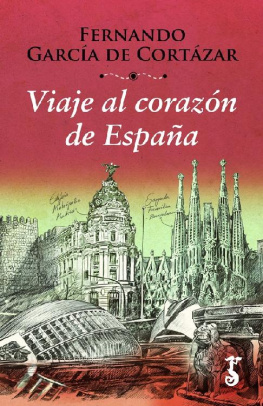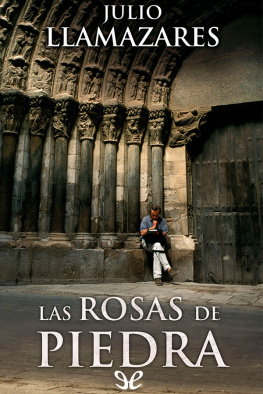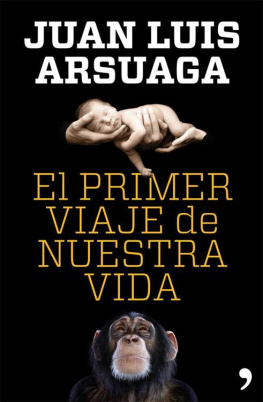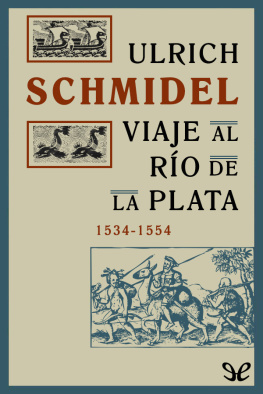De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
DE ARACENA A MÉRIDA
De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
DE GALISTEO AL PUENTE DE LA VIZANA
De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
DE LEÓN A LEÓN, PASANDO POR
LA ROBLA, LA VECILLA
Y EL PUERTO DE TARNA
De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
DE MÉRIDA A ZAFRA
De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
DE TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO
HASTA ARACENA
De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
DEL CARES A COVADONGA
Y CANGAS DE ONÍS
De tierras del Descubrimiento hasta Aracena
MÉRIDA REVISITADA, Y HASTA GALISTEO
Prólogo
PRÓLOGO
Este libro, que también podría llamarse Crónica de un desasosiego, o de un descontento, relata unos viajes realizados entre 1986 y 1987. Como en el texto explico mis motivos, no me extenderé aquí. Por entonces, el panorama social y político se parecía mucho al de ahora: ruido, falsedades, colorines, plástico, erotismo pedestre, corrupción… Escrito hace veinte años, me salió un libro muy personal, incluso excesivamente personal, pero he preferido dejarlo así, corrigiendo sólo el estilo, a trozos muy descuidado.
Sí expondré aquí el contexto: en aquellos años yo tenía 38-39 y vivía, soltero por completo, en un piso no alejado del Ateneo de Madrid, compartido con algunos estudiantes de otros países. Pagaba 13 000 pesetas por la habitación, un precio amistoso que me hacía la dueña, Clara Bastianon, profesora húngara. En conjunto ganaba un promedio de 20 000 pesetas mensuales con artículos ocasionales en Diario 16, ABC y otros, cantidad mínima con la cual subsistía gracias a una economía espartana, de la que me sentía un poco orgulloso.
Menciono el Ateneo porque pasaba en él casi todo mi tiempo. Su utilidad, pese a llevar yo veinte años viviendo en Madrid, me la había descubierto un periodista suizo, Daniel Haener. Tan pronto me levantaba salía para el lugar, donde, en la cafetería o la biblioteca, pasaba la mañana. Volvía a casa para hacerme la comida y charlar con los demás inquilinos, y retornaba a la degradada institución. En ella abundaban, sobre todo, opositores y estudiantes, muy centrados en sus estudios y futuras profesiones, y casi todos ajenos a cualquier impulso cultural desinteresado. Deprimía escuchar sus conversaciones romas, triviales hasta la náusea. Un grupo de edad más avanzada, y viejos, formaba en el salón de la Cacharrería y la adyacente Galería de Retratos tertulias informales, generalmente de cotilleo, a menudo cargadas de veneno y de altura no muy superior a las de los estudiantes. Predominaba un «progresismo» muy barato, aunque por entonces poco agresivo. Todo ello con las excepciones de rigor.
El ambiente podría engañar: bastantes conferencias, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, etc. Actividades de pura exhibición, muy desiguales, la mayor parte por iniciativas externas a la «docta casa», faltas de plan, continuidad o diseño, al gusto de un público deseoso de sentirse culto sin entender ni aportar gran cosa.
Unos años antes de hacerme socio, y después de la «larga noche franquista», el Ateneo había sido «devuelto a los socios», como se decía demagógicamente —dependía de cuantiosas subvenciones oficiales—. En realidad, la institución había funcionado bien, a veces muy bien, bajo el franquismo, pero se daba por sentado que en la nueva época alcanzaría cumbres de cultura «científica, literaria y artística». Pugnaron por la dirección dos tendencias: la conservadora de Julián Marías, Chueca, Paulino Garagorri, Francisco Ynduráin y otros conocidos intelectuales; y la progresista, cercana al PSOE e integrada por Ruiz Giménez, Francisco Fernández Ordóñez, López Aranguren, José María Maravall, Tovar, Laín… Pronto brillaron los portentos de la nueva época: advirtiendo que perderían las elecciones, los progresistas se retiraron con escándalo, acusando a sus contrarios de «irregularidades electorales» y de gastar mucho dinero en la campaña (indicio, afirmaban, de «intereses ajenos al Ateneo»). Acusaciones bajas, falsas y sin la menor enjundia intelectual o ideológica. Todo con el apoyo mediático de El País, que en el trance ya mostró su peculiar concepto de la información.
El aparente triunfo de la candidatura conservadora sólo prologaría un verdadero calvario para ella y la institución. Una oposición progresista organizó el boicot permanente, a base de insultos, gritos en las asambleas e intimidaciones: dudo de que Marías y los demás hayan sufrido en su vida vejaciones semejantes. Terminaron dándose por vencidos, y desde entonces el nivel intelectual del Ateneo cayó en picado. Quizá no daba para más la docta casa, reflejo por otra parte del panorama cultural hispano.
La casa contaba con una pequeña minoría dispersa de intelectuales genuinos y personajes interesantes, y por un tiempo lo pasé bien organizando tertulias y asociaciones diversas. En torno a viajes como los de este libro quise promover un senderismo cultural siguiendo la red de calzadas romanas, a lo largo de las cuales tomó forma España. El Ateneo está bien concebido para una actividad digamos ateniense, y hasta pensé en explotar sus mejores rasgos y reformarlo. Durante unos años traté de poner en marcha actividades más incisivas y de mayor alcance, pero no tardé en descubrir que la pasividad predominante se transformaba en enérgica iniciativa para demoler lo que algunos intentábamos, y en furiosas peleas por el poder, un poder sin otra utilidad que la de figurar. Perdí muchas energías en balde, hasta que lo dejé para dedicarme de lleno a escribir Los orígenes de la guerra civil.
Tal fue, muy resumido, el contexto de estos viajes, y acaso sirva de orientación al lector.
Prevengo, en fin, de que uso el modo de Cela («el viajero hace», o «dice», etc.), recurso estilístico interesante, también empleado por Jorge Ferrer Vidal en su Viaje por la frontera del Duero.
I
I
Apenas amanece cuando el viajero llega a Huelva en el tren de Madrid. La pernocta en la traqueteada litera ha sido incómoda, y aquél, algo anquilosado, se apea del vagón con movimientos torpes. Aún no ha empezado la primavera y hace fresco, tirando a frío. Al salir de la estación, los demás llegados en el tren y quienes les esperaban se pierden de vista enseguida, en coches o andando, y dejan el lugar desierto en la semitiniebla de la hora. El viajero pone en el suelo cachava y mochila y se desentumece estirándose con brusquedad.
Frente a la estación se abre el casco viejo, de muros encalados y calles estrechas. Algunas de éstas, peatonales, están llenas de tiendas y comercios aún cerrados. El viajero se interna por las callejas solitarias. En el silencio de la madrugada resuena el abrir y cerrar de alguna puerta, y a continuación los pasos de un hombre o el taconeo de una mujer.
También resuenan apagadamente contra los muros los pasos del recién llegado, que deambula en procura de una tasca acogedora. Descubre al poco un bar ya abierto. Están en él un hombre de edad madura, tres chicas y el camarero. El maduro se queja de los tiempos. Habían robado baterías de varios automóviles: «No fue tarde, no, zobre la once de la noche, en lo coche aparcao. Ce atreven en la cara de to er mundo».
Detrás del viajero entra un hombre joven y flaco, con expresión lejana. Tiende la mano:
—Me da tre duro pa tomá una copa. —Lo dice como afirmando.
Pasa enseguida a los demás.
—Mira, Paquita te va a invita —Se chancea el señor maduro.
Paquita, desde una esquina del mostrador, habla con vivacidad sureña.
—¿Pa una copa quiere? Mu barata ce han puejto