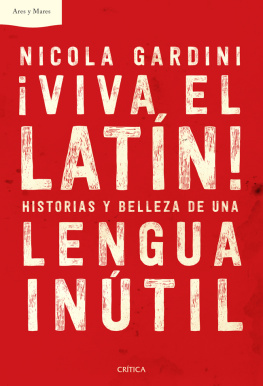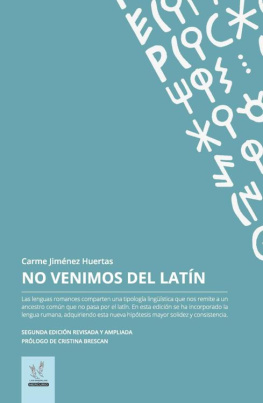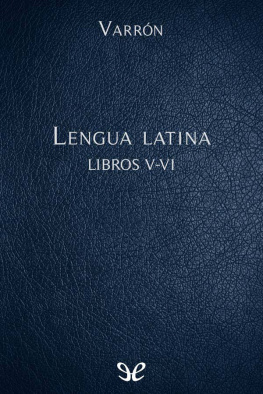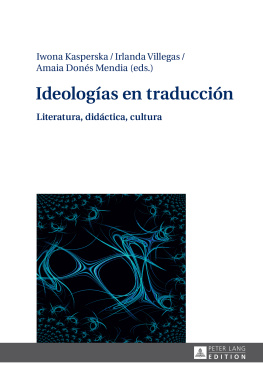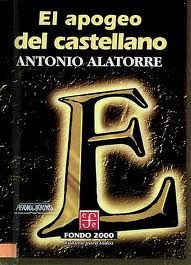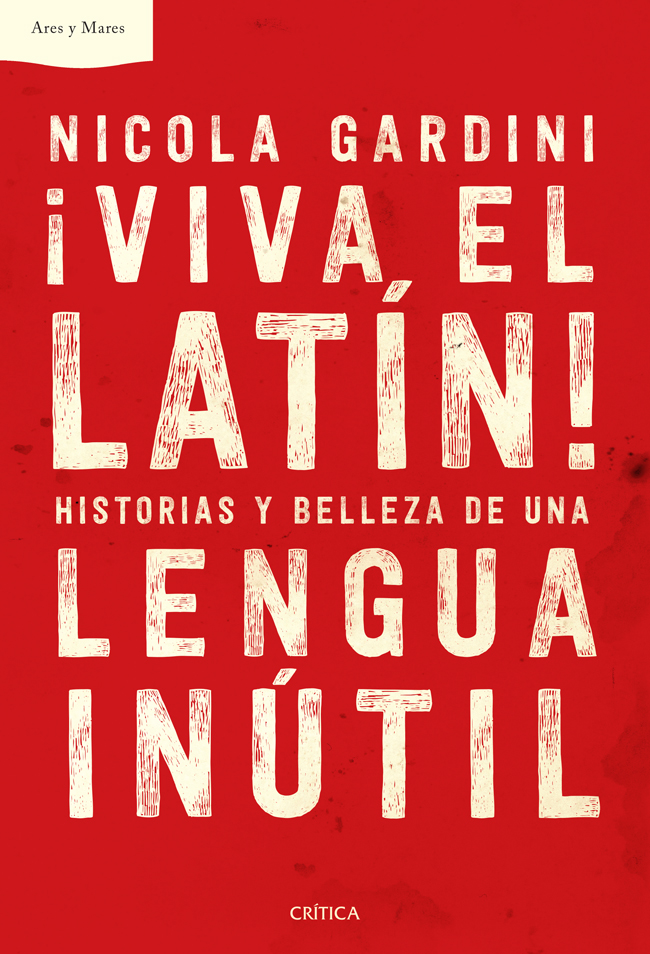¿Es el latín una lengua inútil, como lo sugiere que se la haya marginado en la educación? Nicola Gardini, profesor de la Universidad de Oxford, nos descubre la trascendencia de la lengua que fue la base de la civilización que construyó Europa y en la que «están escritos los secretos de nuestra identidad». El latín es, además, la puerta de acceso a los tesoros de una literatura en que la lengua es un elemento indispensable para captar unos valores que se pierden irremediablemente en una traducción. Gardini nos ofrece, por ello, una guía personal y vivída de la literatura latina, de Catulo a San Agustín, pasando por Cicerón, Tácito, Virgilio, Lucrecio o Séneca, en la que utiliza breves textos que, con la ayuda de su traducción y de sus comentarios, podemos disfrutar, sin necesidad de recurrir a gramáticas o diccionarios. Un viaje de descubrimiento por las obras maestras de la literatura de la antigua Roma.
«Cuando veo esas nobles formas de explicarse, tan vivas, tan profundas, no digo que eso es hablar bien, digo que es pensar bien. Es la gallardía de la imaginación la que eleva e hincha las palabras.»
«Cuando se habla del amor al pasado, póngase atención, se trata del amor a la vida; la vida está mucho más en el pasado que en el presente.»
«Cuando te encuentres en dificultades, habla en latín y verás que te dejan en paz.»
1
U NA CASA
«No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín.»
J ORGE L UIS B ORGES
¿Cómo nace el amor a una lengua? ¿Cómo nace el amor al latín? El latín me ha apasionado desde niño. No sé exactamente por qué. Si intento comprenderlo, acabo por encontrar como mucho algún recuerdo, que no coincide necesariamente con una causa. Es difícil explicar un instinto, una vocación. Pese a todo, sí puedo contar una historia.
El latín me ha ayudado a emanciparme de la familia, a encontrar la senda de la poesía y de la escritura literaria, a avanzar en los estudios, a enamorarme de la traducción, a dar a mis diversos intereses una dirección común y, por último, a ganarme la vida. He dado clases de latín en la New School de Nueva York, en el liceo Verri de Lodi y en el liceo Manzoni de Milán, y aún hoy, en Oxford, donde imparto clases de literatura del Renacimiento, lo practico cotidianamente, porque el Renacimiento no puede pensarse sin el latín. En mi juventud hallé en él un amuleto y un escudo mágico, un poco como Julien Sorel, el protagonista de Rojo y negro. En las casas de mis amigos ricos no quedaba mal precisamente porque se sabía que era bueno en latín. Cuando, recién licenciado en letras clásicas, empecé el doctorado en literatura comparada en la New York University, lo que más apreciaron de mí los profesores americanos fue el conocimiento del latín. Solo entonces, en aquel mundo americano, en el que presentarse a sí mismo contaba más que decir el nombre de la propia familia, comprendí verdaderamente lo afortunado que era. Gracias al latín no he estado solo. Mi vida se ha ampliado siglos y ha abrazado más continentes. Si he hecho algo bueno por los demás, ha sido gracias al latín. Lo bueno que me he dado a mí mismo, sin lugar a dudas, lo he obtenido del latín.
El estudio del latín me ha acostumbrado hasta ahora a pensar también mi lengua por sílabas y sonidos discretos. Me ha enseñado la importancia de la música verbal; por tanto, el alma misma de la poesía. Las palabras que siempre he empleado comenzaron, en cierto momento, a descomponerse en la cabeza y a arremolinarse, como pétalos en el aire. Gracias al latín una palabra italiana valía por lo menos el doble. Bajo el jardín de la lengua cotidiana estaba la alfombra de las raíces antiguas. Descubrir —recuerdo bien aquella mañana de octubre en el cuarto curso de secundaria— que «jornada» y «día» son parientes, aunque a primera vista no lo parezca; que la primera deriva de un diurnus, que es el adjetivo de «dies» (la palabra latina para «día»), y que el segundo deriva precisamente de aquel «dies», y que, por lo tanto, «diurno» etimológicamente es lo mismo que «jornada», equivalió al descubrimiento de una puerta secreta, fue como pasar a través de los muros... Y, una vez llegado al otro lado, vi que también «hoy» tiene algo que ver con «jornada» y «diurno» y, por tanto, con «dies»: procede, de hecho, de hodie, que está compuesto por «ho-» (del demostrativo «hic», «este») y «-die» (literalmente, «en este día»). Y así, «mediodía» (de un meridies) y «cotidiano» (de un cotidie). Y también, quizá, el nombre del mismo padre de los dioses, «Júpiter», es decir, «Dies-piter», documentado, por ejemplo, en Horacio, Odas, I, 34, 5: el padre del día, donde, por cierto, «Dies» parecería el equivalente etimológico del griego «Zeus». Aquella pequeña raíz «di-», una vez identificada, permitía enlazar lo cotidiano (precisamente) y la mitología, el presente y la Antigüedad más arcaica y sagrada. (No, lamentablemente la palabra inglesa «day» no pertenece a la misma familia. He aquí un caso de semejanza engañosa. Por cierto, en inglés, «Fred» no significa «frío» y «cold» no significa «cálido».) Esta multiplicidad de sentidos, si bien por una parte exigía precisión y profundidad histórica y fe en el significado más recóndito y en el poder de la etimología, por otra me acostumbraba a la matización capciosa, al esplendor figurativo y, por tanto, también a la ambivalencia, a la evanescencia, al nimbo, a decir dos o incluso tres cosas en una. He aquí el ideal que aún estaba formando confusamente entre los pupitres del instituto: escribir en una lengua diáfana, pero «abismal».
Cuando era niño, el latín me atraía porque era antiguo, y la Antigüedad siempre me había gustado; o, mejor dicho, ambos me proporcionaban un placer muy especial, una genuina aceleración del latido cardíaco, algunas imágenes de la Antigüedad, como las pirámides, las columnas de los templos griegos o las momias del Museo Egipcio de Turín, que visité en un viaje de estudios. Recuerdo también que mi tutor de tercero de primaria nos hablaba de la domus, la casa patricia, y de las insulae, las casas de la gente corriente. Descubrí que mi familia y yo habitábamos en una insula.
Solo en séptimo curso tuve un verdadero libro de latín, en el que la domus