© Benarés. Purepix/Alamy.
La primera condición de la bondad humana es tener algo que amar; la segunda, tener algo que venerar.
La religión es un intento de hallar significado a los acontecimientos, no una teoría que pretende explicar el universo.
Las creencias religiosas no son verdades universales, sino comunitarias, y sirven para guiar vidas antes que para describir hechos. Expresan el significado de pertenecer a una comunidad y ser fiel a sus valores.
Introducción
Creencia y pertenencia
Vivir con los dioses trata de uno de los hechos cruciales de la existencia humana: toda sociedad conocida comparte un conjunto de creencias y de supuestos —una fe, una ideología, una religión— que van mucho más allá de la vida del individuo y forman parte esencial de su identidad común. Tales creencias poseen un poder único para definir —y dividir— a los pueblos y constituyen una de las fuerzas motrices de la política en muchas partes del mundo. A veces son de carácter laico: el nacionalismo es el ejemplo más claro; pero a lo largo de la historia han sido sobre todo religiosos, en el sentido más amplio del término. Este libro no es en absoluto una historia de las religiones, ni un alegato a favor de la fe, y aún menos una justificación de cualquier sistema de creencias concreto. Antes bien, se propone investigar, a lo largo de la historia y en toda la extensión del globo, una serie de objetos, lugares y actividades humanas para tratar de entender el posible significado de las creencias religiosas compartidas en la vida pública de una comunidad o nación, cómo estas configuran la relación entre el individuo y el Estado y cómo se han convertido en un factor decisivo a la hora de definir quiénes somos. Y ello porque, al elegir cómo convivimos con nuestros dioses, también elegimos cómo convivimos entre nosotros.
E L REGRESO DE L AS CREENCIAS
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental disfrutó durante décadas de una prosperidad sin precedentes. Estados Unidos ofrecía a la mayoría de sus ciudadanos —y a los inmigrantes— lo que parecía ser un nivel de vida en continuo crecimiento. En 1957, el primer ministro británico, Harold Macmillan, declaró —con una frase que se haría célebre— que a los ciudadanos de su país «nunca les había ido tan bien». Todos estuvieron de acuerdo con él, lo que le permitió ganar holgadamente las siguientes elecciones. En toda Europa occidental y en Norteamérica el crecimiento económico era la norma: en términos generales, la paz había traído la abundancia.
En el resto del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética se hallaban enzarzados en un encarnizado conflicto, a veces militar, siempre ideológico, en el que competían por ganar nuevos adeptos para sus respectivos sistemas: el capitalismo democrático liberal, por una parte, el comunismo estatal marxista, por otra. Dado que ambas eran en esencia propuestas económicas, el debate se centró cada vez más —y de manera nada sorprendente— no tanto en sus concepciones radicalmente opuestas de la libertad y de la justicia social como en cuál de los dos sistemas podía proporcionar más beneficios materiales a su sociedad.
Existe un llamativo ejemplo de esta elisión o equiparación de los ideales con sus resultados materiales en el billete estadounidense o, más exactamente, en varios de ellos. Aunque la mayoría de su población era cristiana, Estados Unidos se había fundado sobre la base explícita, consagrada en la Constitución, de que la nueva nación carecería de una religión oficial. Sin embargo, en 1956, en un esfuerzo por diferenciarse aún más claramente de la atea Unión Soviética, el Congreso resolvió hacer un mayor uso público del lema, por entonces ya muy familiar, In GodWeTrust («Confiamos en Dios»). En un gesto cargado de un involuntario simbolismo, se decidió que esas palabras debían aparecer no ya en los edificios públicos o en la bandera, sino en la moneda nacional. Desde entonces se imprimen al dorso de todos los billetes de dólar, mientras que en los de otras denominaciones se ciernen en actitud protectora sobre diversos edificios emblemáticos del país (como, por ejemplo, el del Tesoro en los de diez dólares). La irónica expresión del «Todopoderoso Dólar» circulaba ya desde el siglo XIX , como advertencia contra la combinación entre Dios y el vil metal; pero ahora una de las creencias características de Estados Unidos iba a expresarse en la manifestación más venerada de su éxito: su dinero.
A primera vista podría parecer que la nueva rotulación de los billetes era una afirmación de la supremacía de Dios en el sistema político de Estados Unidos, una especie de moderna versión estadounidense de las letras D. G., o Dei Gratia («Por la gracia de Dios»), que acompañan al retrato del soberano en la moneda británica, o de los versículos coránicos que aparecen grabados en las monedas de muchos estados islámicos. En realidad, se trataba de casi lo contrario.

Billete de diez dólares, con la imagen el edificio de Tesoro estadounidense, antes y después de 1956.
(Arriba). Billete de banco estadounidense, 1928. (Abajo). Billete de banco estadounidense, 1963.
Lejos de constituir un paso hacia el establecimiento de una teocracia en Washington, esta sorprendente combinación entre lo financiero y lo espiritual era síntoma de un cambio de mayor envergadura en el equilibrio entre ética y economía. A ambos lados del Atlántico, el papel de la religión organizada declinaba tanto en el ámbito público como en el privado. La sociedad se volvía cada vez más laica —sobre todo en Europa, donde el proceso se produjo con mayor rapidez— y el número de personas que asistían a los servicios religiosos tradicionales era cada vez menor. Los argumentos de los «revolucionarios» de 1968 se basaban en términos de injusticia económica y apenas mencionaban a Dios y mucho menos confiaban en él. Tras el desplome del comunismo en la Unión Soviética, a finales de la década de 1980, el consenso casi generalizado parecía evidente. La batalla de las ideologías había terminado: el capitalismo había ganado, el comunismo había fracasado, la religión se había marchitado, y si había alguna fe —es decir, un conjunto de supuestos compartidos por casi todo el mundo—, ahora era en el bienestar material. Como expresó en frase memorable Bill Clinton en la campaña para las elecciones presidenciales de 1992: «¡Es la economía, estúpido!». Pocos discreparon, y como Macmillan antes que él, Clinton resultó elegido presidente de su país.

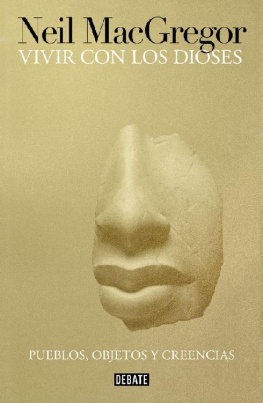
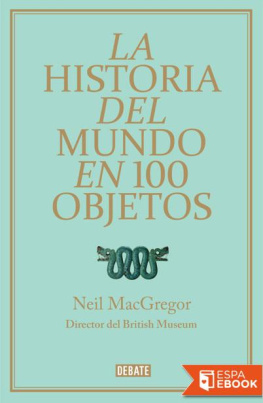
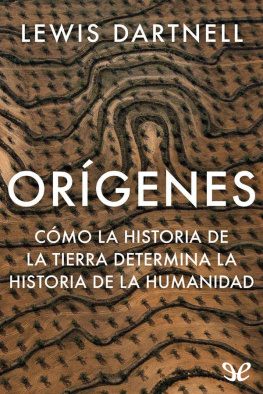


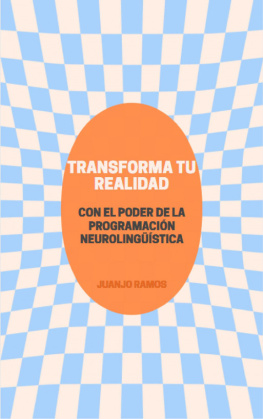
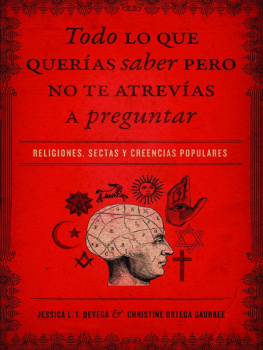
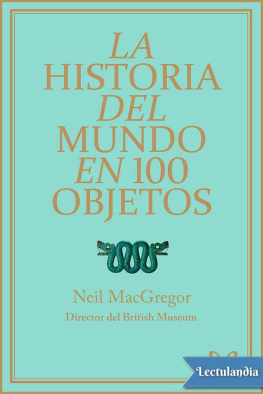

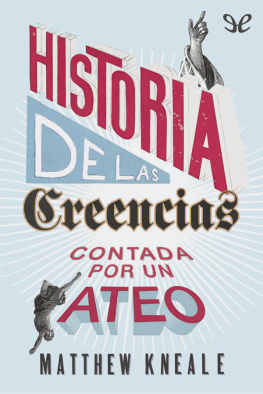





 @megustaleer
@megustaleer @debatelibros
@debatelibros @megustaleer
@megustaleer

