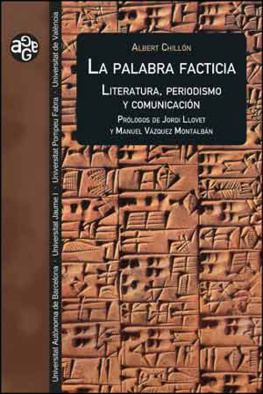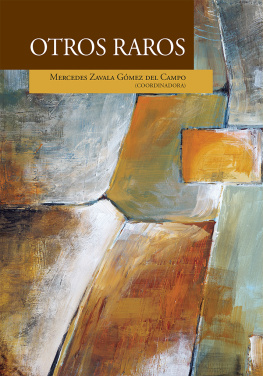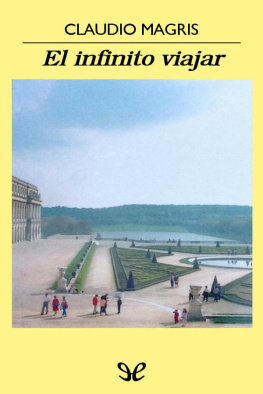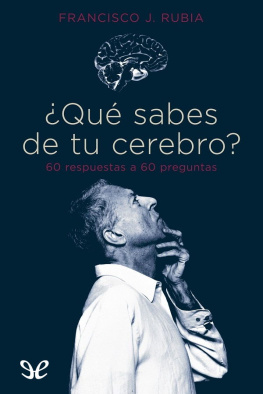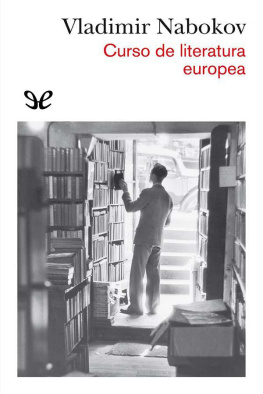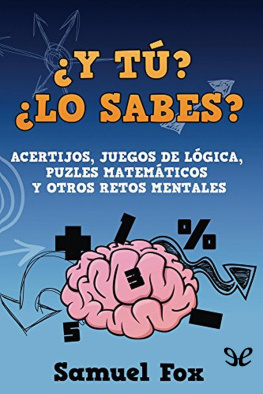YA SABES QUE VOLVERÉ
Tres grandes escritoras en Auschwitz:
Irène Némirovsky, Gertrud Kolmar
y Etty Hillesum
MERCEDES MONMANY
INTRODUCCIÓN
AUSCHWITZ O EL HOLOCAUSTO COMO CULTURA
En su obra Un instante de silencio en el paredón, subtitulada El Holocausto como cultura, el premio Nobel húngaro Imre Kertész hablaría de esa cultura surgida de lo peor y más demoníaco de la historia del ser humano, de un genocidio sin precedentes en la Historia, hoy conocido como Shoah, como el Holocausto del pueblo judío, en el que mujeres y hombres, niños y ancianos, adolescentes y jóvenes en el despertar aún de su vida, fueron masacrados sin piedad por el único pecado de haber nacido. Una cultura, unas obras y unos autores que ya para siempre, como afirmaba Kertész, se tendrían que estudiar de forma aislada e independiente, al tiempo que formaban parte indesligable de la cultura europea «como experiencia negativa, generada en suelo europeo y en el corazón de la civilización occidental».
«Falta mucho -diría Kertész en su ensayo “Patria, hogar, país”, de ese mismo volumen- para que se tome conciencia de que Auschwitz no es en absoluto el asunto privado de los judíos esparcidos por el mundo, sino el acontecimiento traumático de la civilización occidental en su conjunto, que algún día se considerará el inicio de una nueva era.» Y finalizaba con un triste augurio, que tristemente, aquí y allá, no dejamos de ver confirmado en nuestros días: «No olvidemos que Auschwitz no fue disuelto por ser Auschwitz, sino porque la evolución de la guerra dio un vuelco; y desde Auschwitz no ha ocurrido nada que podamos vivir como una refutación de Auschwitz».
El crítico George Steiner, que por su lado afirmaría «somos homo sapiens post-Auschwitz», llamaría -en su ensayo Lenguaje y silencio- a la «inacción» de las Fuerzas Aliadas en torno a Auschwitz y otros campos de exterminio, «el sucio enigma»: «¿Por qué ni la RAF ni las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos bombardearon los hornos crematorios y las vías férreas que llevaban a los campos de la muerte después de que llegara una sustancial información sobre la “solución final” a Londres desde Polonia y Hungría?». Una sombría pregunta sin contestar que aún hoy hace debatir y polemizar sin fin a historiadores y estudiosos involucrados en el análisis de aquel aterrador periodo y, en especial, en la transmisión a jóvenes generaciones de aquel gigantesco y brutalizado asesinato en masa de millones de seres inocentes.
A la célebre frase de Adorno de que ya no podían escribirse versos después de Auschwitz, Imre Kertész le daría sustancialmente la vuelta afirmando: «Después de Auschwitz ya sólo se pueden escribir versos sobre Auschwitz». Porque ¿qué se entiende hoy en día cuando se oye la palabra «Auschwitz», que suena a arquetipo libresco o cinematográfico y que en algunos siglos se corre el riesgo de que suene a una lejana leyenda de carácter cercano a lo imaginario? Aunque se trate de un lugar concreto, del mayor campo de concentración y exterminio del Tercer Reich, durante la Segunda Guerra Mundial, esta palabra, hoy, popular y universalmente, se identifica inmediatamente con el Holocausto. O, si se prefiere, con lo que según la terminología nazi fue entendido como «la solución final» de la llamada «cuestión judía», si bien en el campo murieron todo tipo de prisioneros, desde gitanos, a comunistas de todos los países o miembros de la Resistencia.
Sin embargo la gran mayoría, condenada a una muerte inexorable desde que bajaban de los trenes, el 90% de ellos, eran judíos, el objetivo principal y obsesivo de Hitler y el régimen nazi. El grupo racial (según los cánones nazis) que se había decidido exterminar de raíz, arrancándolo de cuajo de la superficie de la tierra, en su totalidad más absoluta. Un intento de exterminio llevado a cabo sobre todo el conjunto de la población judía de Europa que hay que decir que sería parcial y tétricamente culminado, ya que fueron asesinados seis millones de judíos europeos aproximadamente.
A través de su sobrecogedora y magistral trilogía Si esto es un hombre, y de tantas otras obras publicadas de forma ininterrumpida con el paso de los años, el escritor italiano Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, se dispuso a dar cuenta de lo visto y vivido, de «lo inconcebible», como él mismo decía, «con el fin de dar a conocer los horrores, todos los actos infames, deleznables, violentos, feroces, contrarios a las más elementales leyes de humanidad». Ya se lo advirtió uno de aquellos sádicos y cínicos oficiales nazis de Auschwitz: «Cuando lo cuente, nadie le creerá».
En la importante obra del italiano Enzo Traverso La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, de 2004, este gran especialista en historia judía afirmaba: «La importancia de Auschwitz en nuestras representaciones de la historia de la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno relativamente reciente que data de finales de los años setenta». Por increíble que nos parezca ahora, tras la guerra, el salvaje y nunca antes visto exterminio de los judíos de Europa aparecía como «una más de sus páginas trágicas, entre otras muchas». Ocupaba un lugar marginal en la cultura y el debate intelectual de todo un continente traumatizado.
«La actitud dominante -dirá Traverso- era el silencio.» Auschwitz, comparado a otros momentos, o grandes crisis fundacionales de la historia europea, ya fuera el caso Dreyfus, o la Guerra Civil española, no tenía aún una nutrida masa de estudiosos e intelectuales que se sintieran interpelados y que reaccionaran asumiendo sus «responsabilidades». En el caso del genocidio judío, este papel de reflexión y de conciencia crítica y moral de una sociedad, o de las diversas sociedades afectadas, estaba en manos de una pequeña minoría, en un principio casi marginal. Solían ser supervivientes de los campos, o bien exiliados, alejados de sus países de origen y extranjeros en su país de acogida.
Ante «tamaña ceguera», dice Traverso, algunos notables exiliados judeoalemanes, y algunos supervivientes de la masacre, se pusieron a reflexionar sobre lo ocurrido en Auschwitz. Sobrevivientes y testigos que a la vez eran escritores, o bien a los que la guerra y los campos convirtieron en escritores, deportados por ser judíos como el vienés Jean Améry, como el poeta rumano en lengua alemana Paul Celan o como el italiano Primo Levi. Pero también presos políticos como Robert Antelme o David Rousset que pudieron regresar de los campos nazis y narraron esa experiencia extrema en obras hoy primordiales. Por último, estaba un importante núcleo de inmigrantes judíos alemanes (Hannah Arendt y su primer marido Günther Anders, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y otros) que ya durante la guerra «situaron Auschwitz en el centro de su reflexión», como decía Traverso en su ensayo. Un excelente ensayo el suyo en el que, salvo en el caso de Hannah Arendt, hay que decir que las mujeres intelectuales que escribieron obras, en muchos casos notables, sobre el Holocausto estaban prácticamente ausentes.
También pusieron toda su alma y su empeño aquellos, intelectuales o no, que anotaron lo que pasaba a su alrededor mientras tuvieron un soplo de vida. O los que como Primo Levi, gracias a su oficio de químico, o por otras razones o azares, lograron escapar al proyecto demoníaco de los campos de exterminio, «reinventándose» como escribas del infierno de Dante. Todos se impusieron en lo que les quedara de vida dar testimonio de un Mal en estado máximo, como nunca antes se había conocido. «Un gigantesco experimento biológico y social, más allá del bien y del mal», lo llamaría Levi. Algo nunca visto ni sucedido, imposible de reducirse tan sólo a conceptos como «crimen contra la Humanidad» o «monstruosidad incomprensible». Como diría el filósofo italiano Giorgio Agamben en su libro