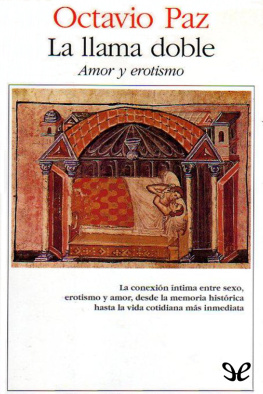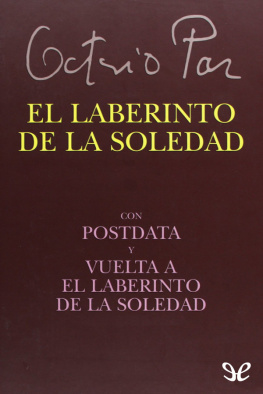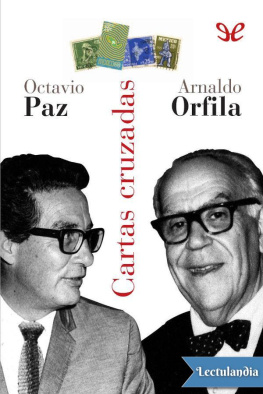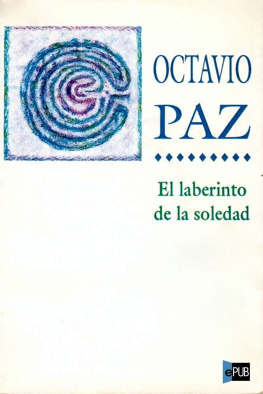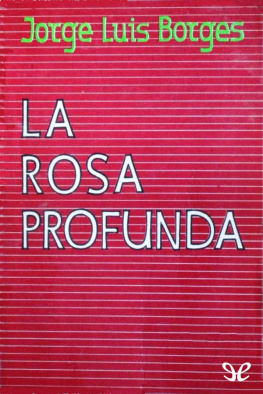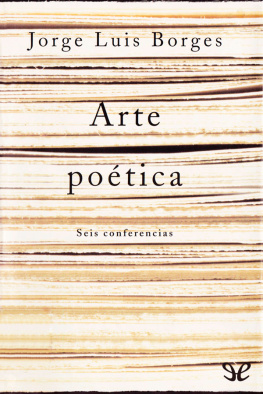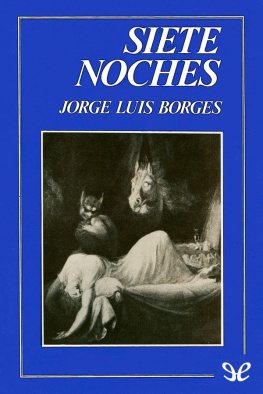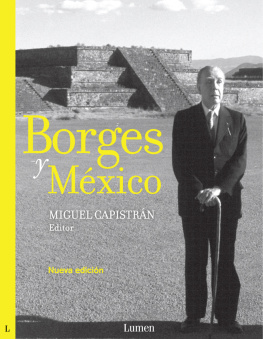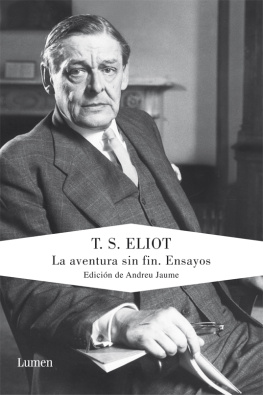Mais l’oracle invoqué pour jamais dut se taire;
Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère:
—Celui qui donna l’âme aux enfants du limon.
GÉRARD DE NERVAL, Chimères,
«Le Christ aux Oliviers», V
I
LA TRADICIÓN DE LA RUPTURA
El tema de este libro es la tradición moderna de la poesía. La expresión no sólo significa que hay una poesía moderna sino que lo moderno es una tradición. Una tradición hecha de interrupciones y en la que cada ruptura es un comienzo. Se entiende por tradición la transmisión de una generación a otra de noticias, leyendas, historias, creencias, costumbres, formas literarias y artísticas, ideas, estilos; por tanto, cualquier interrupción en la transmisión equivale a quebrantar la tradición. Si la ruptura es destrucción del vínculo que nos une al pasado, negación de la continuidad entre una generación y otra, ¿puede llamarse tradición a aquello que rompe el vínculo e interrumpe la continuidad? Y hay más: inclusive si se aceptase que la negación de la tradición a la larga podría, por la repetición del acto a través de generaciones de iconoclastas, constituir una tradición, ¿cómo llegaría a serlo realmente sin negarse a sí misma, quiero decir, sin afirmar en un momento dado, no la interrupción, sino la continuidad? La tradición de la ruptura implica no sólo la negación de la tradición sino también de la ruptura… La contradicción subsiste si en lugar de las palabras interrupción o ruptura empleamos otra que se oponga con menos violencia a las ideas de transmisión y de continuidad. Por ejemplo: la tradición moderna. Si lo tradicional es por excelencia lo antiguo, ¿cómo puede lo moderno ser tradicional? Si tradición significa continuidad del pasado en el presente, ¿cómo puede hablarse de una tradición sin pasado y que consiste en la exaltación de aquello que lo niega: la pura actualidad?
A pesar de la contradicción que entraña, y a veces con plena conciencia de ella, como en el caso de las reflexiones de Baudelaire en L’art romantique, desde principios del siglo pasado se habla de la modernidad como de una tradición y se piensa que la ruptura es la forma privilegiada del cambio. Al decir que la modernidad es una tradición cometo una leve inexactitud: debería haber dicho, otra tradición. La modernidad es una tradición polémica y que desaloja a la tradición imperante, cualquiera que ésta sea; pero la desaloja sólo para, un instante después, ceder el sitio a otra tradición que, a su vez, es otra manifestación momentánea de la actualidad. La modernidad nunca es ella misma: siempre es otra. Lo moderno no se caracteriza únicamente por su novedad, sino por su heterogeneidad. Tradición heterogénea o de lo heterogéneo, la modernidad está condenada a la pluralidad: la antigua tradición era siempre la misma, la moderna es siempre distinta. La primera postula la unidad entre el pasado y el hoy; la segunda, no contenta con subrayar las diferencias entre ambos, afirma que ese pasado no es uno sino plural. Tradición de lo moderno: heterogeneidad, pluralidad de pasados, extrañeza radical. Ni lo moderno es la continuidad del pasado en el presente ni el hoy es el hijo del ayer: son su ruptura, su negación. Lo moderno es autosuficiente: cada vez que aparece, funda su propia tradición. Un ejemplo reciente de esta manera de pensar es el libro que publicó hace algunos años el crítico norteamericano Harold Rosenberg: The tradition of the new. Aunque lo nuevo no sea exactamente lo moderno —hay novedades que no son modernas—, el título del libro de Rosenberg expresa con saludable y lúcida insolencia la paradoja que ha fundado al arte y a la poesía de nuestro tiempo. Una paradoja que es, simultáneamente, el principio intelectual que los justifica y que los niega, su alimento y su veneno. El arte y la poesía de nuestro tiempo viven de modernidad y mueren por ella.
En la historia de la poesía de Occidente el culto a lo nuevo, el amor por las novedades, aparece con una regularidad que no me atrevo a llamar cíclica pero que tampoco es casual. Hay épocas en que el ideal estético consiste en la imitación de los antiguos; hay otras en que se exalta a la novedad y a la sorpresa. Apenas si es necesario recordar, como ejemplo de lo segundo, a los poetas «metafísicos» ingleses y a los barrocos españoles. Unos y otros practicaron con igual entusiasmo lo que podría llamarse la estética de la sorpresa. Novedad y sorpresa son términos afines, no equivalentes. Los conceptos, metáforas, agudezas y otras combinaciones verbales del poema barroco están destinados a provocar el asombro: lo nuevo es nuevo si es lo inesperado. La novedad del siglo XVII no era crítica ni entrañaba la negación de la tradición. Al contrario, afirmaba su continuidad; Gracián dice que los modernos son más agudos que los antiguos, no que son distintos. Se entusiasma ante ciertas obras de sus contemporáneos no porque sus autores hayan negado el estilo antiguo, sino porque ofrecen nuevas y sorprendentes combinaciones de los mismos elementos.
Ni Góngora ni Gracián fueron revolucionarios, en el sentido que ahora damos a esta palabra; no se propusieron cambiar los ideales de belleza de su época, aunque Góngora los haya efectivamente cambiado: novedad para ellos no era sinónimo de cambio, sino de asombro. Para encontrar esta extraña alianza entre la estética de la sorpresa y la de la negación, hay que llegar al final del siglo XVIII, es decir, al principio de la edad moderna. Desde su nacimiento, la modernidad es una pasión crítica y así es una doble negación, como crítica y como pasión, tanto de las geometrías clásicas como de los laberintos barrocos. Pasión vertiginosa, pues culmina en la negación de sí misma: la modernidad es una suerte de autodestrucción creadora. Desde hace dos siglos la imaginación poética eleva sus arquitecturas sobre un terreno minado por la crítica. Y lo hace a sabiendas de que está minado… Lo que distingue a nuestra modernidad de las de otras épocas no es la celebración de lo nuevo y sorprendente, aunque también eso cuente, sino el ser una ruptura: crítica del pasado inmediato, interrupción de la continuidad. El arte moderno no sólo es el hijo de la edad crítica sino que también es el crítico de sí mismo.
Dije que lo nuevo no es exactamente lo moderno, salvo si es portador de la doble carga explosiva: ser negación del pasado y ser afirmación de algo distinto. Ese algo ha cambiado de nombre y de forma en el curso de los dos últimos siglos —de la sensibilidad de los prerrománticos a la metaironía de Duchamp—, pero siempre ha sido aquello que es ajeno y extraño a la tradición reinante, la heterogeneidad que irrumpe en el presente y tuerce su curso en dirección inesperada. No sólo es lo diferente sino lo que se opone a los gustos tradicionales: extrañeza polémica, oposición activa. Lo nuevo nos seduce no por nuevo sino por distinto; y lo distinto es la negación, el cuchillo que parte en dos al tiempo: antes y ahora.
Lo viejo de milenios también puede acceder a la modernidad: basta con que se presente como una negación de la tradición y que nos proponga otra. Ungido por los mismos poderes polémicos que lo nuevo, lo antiquísimo no es un pasado: es un comienzo. La pasión contradictoria lo resucita, lo anima y lo convierte en nuestro contemporáneo. En el arte y en la literatura de la época moderna hay una persistente corriente arcaizante que va de la poesía popular germánica de Herder a la poesía china desenterrada por Pound, y del Oriente de Delacroix al arte de Oceanía amado por Breton. Todos esos objetos, trátese de pinturas y esculturas o de poemas, tienen en común lo siguiente: cualquiera que sea la civilización a que pertenezcan, su aparición en nuestro horizonte estético significó una ruptura, un cambio. Esas novedades centenarias o milenarias han interrumpido una vez y otra vez nuestra tradición, al grado de que la historia del arte moderno de Occidente es también la de las resurrecciones de las artes de muchas civilizaciones desaparecidas. Manifestaciones de la estética de la sorpresa y de sus poderes de contagio, pero sobre todo encarnaciones momentáneas de la negación crítica, los productos del arte arcaico y de las civilizaciones lejanas se inscriben con naturalidad en la tradición de la ruptura. Son una de las máscaras que ostenta la modernidad.