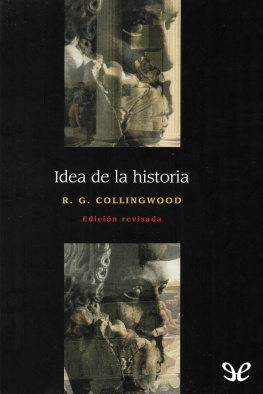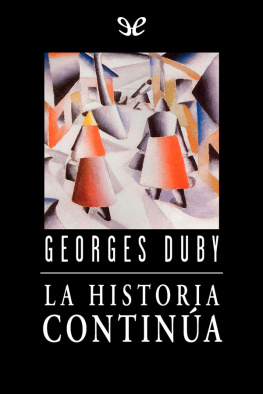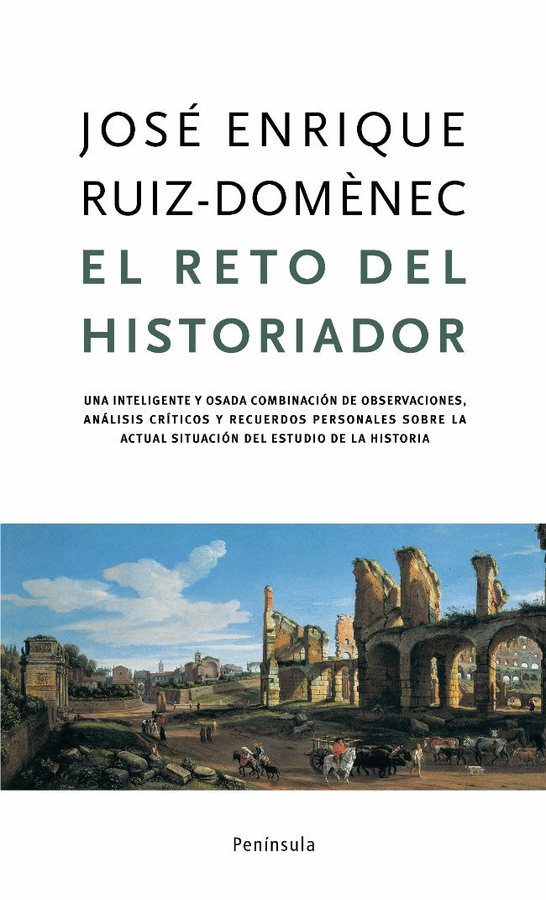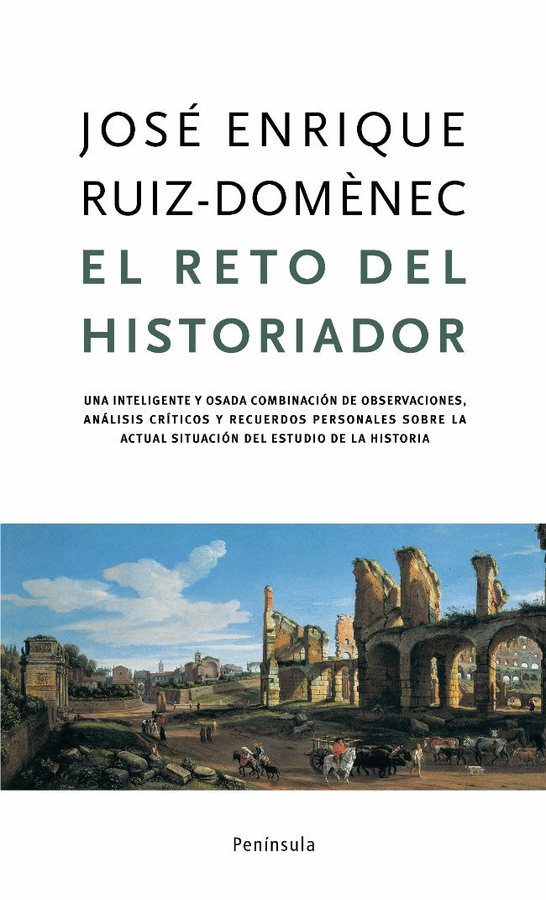
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
El reto
del
historiador
EDICIONES PENÍNSULA
barcelona
Primera edición: enero de 2010
© José Enrique Ruiz-Domènec, 2006
© de esta edición: Grup Editorial 62, S.L.U., Ediciones Península
edicionespeninsula.com/grup62.com
ISBN: 978-84-8307-961-4
Reservados todos los derechos
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright . La infracción de estos derechos puede ser constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual. (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
a mis alumnos de ayer y de hoy.
y para andrea,
que hace las preguntas más difíciles.
A lo largo de la historia humana, el desperdicio de la inteligencia ha sido abrumador y, como esta narración trata de mostrar, la sociedad ha conspirado para promoverlo.
henry adams, La educación de Henry Adams.
UNA PREGUNTA PARA COMENZAR
¿Para qué estudiar historia? ¿Para comprender el ritmo del Universo como pensó Schiller al comprobar que el cañoneo de los ejércitos de Bonaparte permitía la elaboración de la sinfonía Heroica de Beethoven? ¿Para entender el significado de la moral en la conducta humana, como creyó Nietzsche al sentir en su propio cuerpo el dolor de una enfermedad inconfesable? ¿O para proclamar públicamente, y sin ningún reparo, que por la historia también pasa el tiempo, como le sucedió a Ernst Troelstch al darse cuenta de que el moho se había apoderado de los venerables libros de sus maestros? ¿Y yo, para qué estudio historia? Ruego que me acompañen durante algunas páginas para intentar responder, de algún modo, a esta pregunta.
Hablemos claro: todo el mundo sabe que hoy se prefieren la novela histórica y las adaptaciones del cine y la televisión a cualquier monografía erudita a la hora de informarse sobre el pasado. El Yo, Claudio de Robert Graves (tanto el libro como la serie televisiva) ha enseñado más historia sobre la Roma de los Césares que las farragosas listas de emperadores de los manuales escolares. ¿Explica eso el descrédito de este oficio creado por Heródoto y Tucídides hace veinticinco siglos y que hasta hace pocos años se creía la maravillosa solución a nuestros problemas? Es costumbre hablar del pronóstico reservado de Clío, la musa de la historia, aquejada por los malos tratos de los investigadores que sólo pretenden labrarse un futuro profesional.
Quizás el problema resida en la facilidad con la que leemos frases desprovistas de sentido como la siguiente: «La presencia de una buena parte de los textos históricos reunidos por el compilador najerense se explica por tener él una clara conciencia de una continuidad gótica en los estados cristianos del norte peninsular de la época». O frases que llevan consigo un pronunciamiento categórico sin matices como esta otra: «El fracaso de la cosecha de patatas, de la que dependía en buena medida la alimentación popular, se extendió por toda Europa, subieron los precios de los alimentos y hubo motines de subsistencias por todas partes».
Se abusa de la jerga, que convierte los libros de historia en intrincadas selvas de signos lingüísticos, se exagera el uso de las notas a pie de página que a menudo superan en extensión al propio texto y se censura cualquier intento de renovación. No podemos olvidar tampoco la paradoja de que hoy existan más inversiones públicas en investigación histórica que en cualquier otro período anterior pero que, en cambio, su incidencia en la sociedad resulte tan reducida. Es posible que esas actitudes expliquen la progresiva retirada de las aulas de los jóvenes atraídos por la informática, la dietética o el periodismo.
¿Quiere decir esto que, a comienzos del siglo xxi , ya no es posible recuperar la manera de acceder al pasado que ha hecho grande nuestra civilización? ¿Que se va a abandonar este viejo oficio? ¿Que sólo quedarán las aburridas monsergas de los farsantes que inundan las aulas? No lo sé; pero no lo querría para mi hija, que se interesa por igual en las andanzas de Harry Potter como en la presencia de un gracioso animal en la Dama del armiño de Leonardo. Si la sociedad del siglo xxi quiere saber algo que valga la pena de sí misma, del pasado para entender el futuro, no tiene más opción que acudir una vez más (disciplinadamente una vez más y sin desánimo) al estudio de la historia, y no a ese remedo barato, sin calidad, que se oferta a mayor gloria de lo políticamente correcto o del voluntarioso proyecto de convertir la historia en una ciencia.
EN MEDIO DEL VIAJE
¿Quiénes son los enemigos de la historia? El día que me hice esta pregunta me había fatigado mucho. Estaba sentado en una terraza junto al Foro de Roma tratando de oír por mí mismo las letanías que en otro tiempo escuchó Edward Gibbon en su viaje por Italia, que le darían la respuesta a la hasta entonces incomprensible decadencia y caída del Imperio Romano. Naturalmente, no tuve tanta suerte entre los cláxones de los automóviles y los gritos de los guías reclamando la atención de los turistas, con cámaras digitales, que trataban de fotografiar aquel lugar sin atender al sentido del paso del tiempo que transmiten esas impresionantes ruinas. Pero fui ingenuo al imaginar que mi destino podía ser el mismo que el de un historiador del siglo xviii . Él tenía un reto diferente al mío y, aunque quise imitarle, la pertinaz insistencia de la realidad no me lo permitió. Como historiador ya debía haber aprendido que la historia sólo puede ser contemporánea.
Luego pensé que quizás los enemigos de la historia fueran los enemigos del pueblo, y me puse grave, pero por poco rato; al fin y al cabo ante el Foro de Roma, ante el centro del mundo antiguo, cualquier enfática opción personal quedaba instantáneamente fuera de lugar. Y me advertí de que, por encima de un intérprete como Gibbon, estaban la grandeza y la miseria de Roma, la historia y el olvido. Comprendí entonces por qué no se había atrevido J. G. Droysen cuando expresó su esperanza de que «un concepto más profundamente aprehendido de la historia llegue a ser el centro de gravedad en que la ciega oscilación de las ciencias del espíritu alcance estabilidad y la posibilidad de un nuevo progreso»; como tampoco Wilhelm Dilthey al acuñar el concepto vivencia para determinar los efectos del paso del tiempo en una persona o en una sociedad. Por ese motivo yo no debía ni intentarlo; por ese motivo y porque mi tren que debía tomar para Florencia no esperaría.
Corrí hacia la estación sin mirar hacia atrás, mientras una fina lluvia dificultaba aún más llegar a Termini por la empinada calle que la separa del Foro. Me senté en una mesa vacía del vagón restaurante y, mientras esperaba que me sirviesen la cena, quise recordar una frase de William Thackeray que me parecía muy apropiada después de lo sucedido en el Foro. Por fortuna llevaba en la cartera un ejemplar de La historia de Henry Esmond (en la traducción de Ana Pinto para Alba Editorial) que fielmente me dijo: «En las antiguas tragedias los actores entonaban, como sabemos, sus yambos hablando detrás de una máscara; llevaban zancos y voluminosos peinados. Se creía que la dignidad de la musa de la tragedia requería todo esto, y que no conmovería si faltaban la medida y la cadencia. Por eso la reina Medea mató a sus hijos con un fondo de música lenta, y el rey Agamenón pereció, en palabras del señor Dryden, en un moribundo decrescendo . El coro se mantenía al margen de la acción en actitud fija, pero rítmica y decorosamente se lamentaba de los destinos de esas grandes testas coronadas. La musa de la historia ha adoptado ese ceremonial lo mismo que su hermana la musa del teatro. También ella…».
Página siguiente