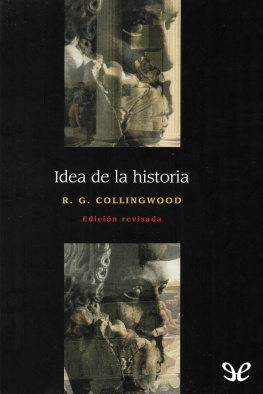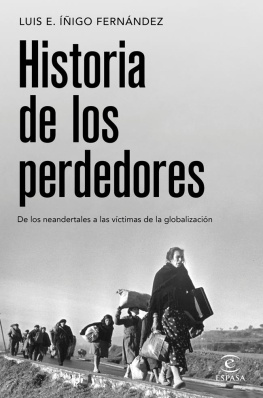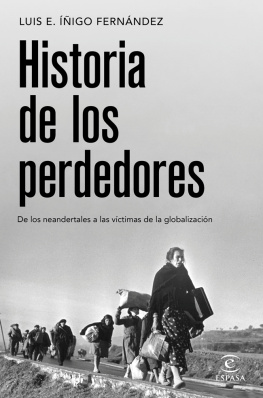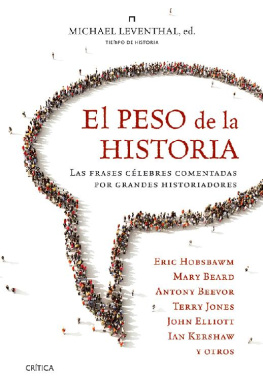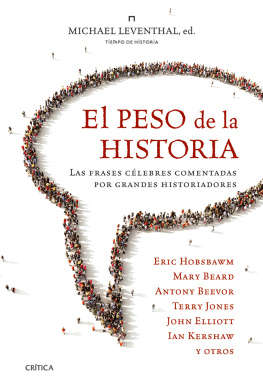VIVIAN H. GALBRAITH
VIVIAN HUNTER GALBRAITH nació el 15 de diciembre de 1889, en Sheffield, Yorkshire. Obtuvo su bachillerato en artes en la Universidad de Manchester en 1910, y en 1918, en Oxford, su master en artes. Después de enseñar historia en la Universidad de Manchester durante un año (1920-1921), ingresó en la Oficina del Registro Público, donde trabajó como asistant keeper (conservador asistente) de 1921 a 1928. Se trasladó entonces de Londres a Oxford, donde pasó a ser tutor y miembro del Balliol College, de 1928 a 1937. Salió de Oxford en 1937 para enseñar historia en la Universidad de Edimburgo. De 1944 a 1947 fue director del Instituto de Investigación Histórica, en Londres. En 1947 fue nombrado regius professor de historia moderna en Oxford, y ocupó esta cátedra durante 10 años. Galbraith trabajó para la Real Comisión de Monumentos Históricos, para Inglaterra y para Escocia. Desde su retiro oficial, en 1957, ha llevado una vida activa, pronunciando conferencias como invitado, escribiendo artículos y libros y apareciendo como profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley (1961-1962 y Escuela de Verano, 1965), Mount Holyoke College (1965-1966), Universidad Emory (1957 y 1966) y Universidad Johns Hopkins (1957).
Galbraith es miembro de la Academia Británica, de la Sociedad Filosófica Americana y de la Real Sociedad Histórica. Además, ha recibido un buen número de grados honorarios. Entre sus monografías se cuentan las siguientes: An Introduction to the Use of the Public Records (Londres, 1935), The St. Albans Chronicle 1406-1420 (Oxford, 1937), Studies in the Public Records (Londres, 1948), The Making of Domesday Book (Oxford, 1964), y An Introduction to the Study of History (Londres, 1964). Los artículos de Galbraith en varias revistas y periódicos exceden en volumen a la suma de sus escritos en forma de libro. Puede encontrarse una lista de su obra publicada en T. A. M. Bishop y Pierre Chaplais, eds., Facsimiles of English Roy al Writs Presented to V. H. Galbraith (Oxford, 1957).
En la actualidad, Galbraith está trabajando con el Dr. Pierre Chaplais en Early English Charters, 1006-1135 , que publicará la Clarendon Press, de Oxford.
LA CONFERENCIA inaugural del profesor Richard Southern sobre «The Shape and Substance of Academic History» (La Forma y Sustancia de la Historia Académica) (1961) rindió un justo homenaje a las ingentes realizaciones de las universidades alemanas desde la época de von Ranke, primero en instilar en ellas «la atmósfera del taller en que cada cual estaba colaborando en una creación original». En términos generales, el mismo espíritu y la misma atmósfera —queremos creer— inspiran hoy el estudio mundial de la historia, cuando cada universidad tiene su propia escuela o departamento de historia. Pero han ocurrido grandes cambios, y en la misma conferencia el profesor Southern nos recordó que en el siglo pasado, en Inglaterra, «el estudio académico de la historia ha crecido desde la nada hasta la condición de considerable industria nacional que ocupa, durante su tiempo completo, las energías de varios miles de personas de considerable talento y capacidad». Hace un siglo, el hobby de unas cuantas personas ricas, pero mal pagadas, consistía en enseñar a los jóvenes. Hoy, a un gran número de historiadores profesionales, perfectamente preparados y probablemente sobre-pagados, se les pide enseñar historia y, a la vez, escribir sobre ella. Su derecho de ser escuchados y leídos depende de su condición de profesores asalariados de un gran número de universidades, en tanto que su prestigio entre sus colegas no se basa en sus enseñanzas, sino en la calidad y aun la cantidad de sus publicaciones. Esta industrialización de la historia académica está hoy adquiriendo las proporciones de una revolución, en el curso de la cual, aunque inconscientemente, la función docente, que debería ser la primera, ha sido eclipsada por las investigaciones publicadas. Para el joven aspirante profesional, la historia es hoy una pelea de perros por el ascenso, y su lema es «publicar o morir». En el hambre mundial de literatura histórica, en todos los niveles, los editores comerciales están inundando el mercado con libros, todos los cuales, como obra de profesionales, caben dentro de la categoría de «investigación»… y educadores y educandos, por igual, tienen dificultades para mantenerse al ritmo de esta actividad febril.
Este reciente aumento del material de lectura y del público lector se está convirtiendo rápidamente en un factor de la política democrática, y es mucho más que una broma el apotegma de Robert Lowe (lord Sherbrooke): «Debemos educar a nuestros maestros». Al historiador académico no sólo se le pide que escriba libros, sino que escriba libros que todos puedan leer, y se invoca la «bendita» palabra investigación para describir el proceso por el cual se hace esto. Esta nueva situación se ha originado en los Estados Unidos, que exigen un doctorado en filosofía o una «tesis» para todos los altos puestos académicos. Los norteamericanos tomaron esto de los alemanes del siglo XIX, cuyas investigaciones eran función del renaciente nacionalismo alemán, y las tesis eran pruebas de aprendizaje para los dicípulos de Mommsen, Von Sybel y los otros maestros. La tarea de aquellos jóvenes consistía en desarrollar o elaborar las conclusiones patrióticas de la escuela a que pertenecían. Hoy, creo que hay una creciente reacción contra el sistema por el cual cientos de profesores, ingeniosamente, inventan temas para miles de jóvenes. Esos estudiantes, a su vez, pierden años preciosos compilando tesis «originales», que en su mayoría sólo tienen que ser «aprobadas» al final. Sea como fuere, yo he de discrepar, pues no veo la investigación como proceso de convertir las «materias primas» de antaño en el «producto» terminado de un libro popular, sino como el único e indispensable camino que debe seguir todo verdadero estudiante: su propósito es educar al hombre que lo sigue. En suma, la única manera de comprender el pasado es estudiar, en persona, las fuentes.
Parte de la responsabilidad de este estado de cosas es imputable a la «lamentable ciencia» de la economía que nos ha enseñado a evaluar, si no a medir, el sentido y la utilidad de los estudios históricos —como de todo lo demás— en tajantes términos de «productividad». Para mí, a los ochenta años, aunque he pasado toda mi vida como uno de esos profesionales pagados, este concepto económico tiene poco significado, pues durante cuarenta o cincuenta años he estado consciente —cada vez más— de un conflicto entre las funciones gemelas de enseñar y escribir. No que alguna vez haya deseado yo enseñar. Tanto mi instinto como las enseñanzas recibidas me señalaron el camino de la investigación. Pero hay que vivir; y en mi mismísimo primer empleo, me llamó la atención el que, aun cuando yo hubiera sido elaboradamente preparado en el método de la investigación y las ciencias auxiliares, como paleografía y diplomacia, nadie parecía saber —ni importarle— cómo había de enseñar historia un profesor joven, tarea mucho más difícil que escribirla. Pero las «ovejas hambrientas levantaron la mirada», y hubo que alimentarlas; una elemental decencia indicaba que no podía recibirse un salario de tiempo completo por hacer un trabajo de medio tiempo. Ante este dilema, encontré una solución funcional haciendo de mi investigación la servidora de mi cátedra o, en otras palabras, enseñando —hasta donde el tiempo lo permitía— directamente de las fuentes originales, suprimiendo, cuando era posible, las pulidas narraciones de los libros de texto. Mi visión de un opus magnus con la que empecé —igual que toda mi generación— fue desvaneciéndose imperceptiblemente y, desde hoy, en restrospectiva, veo que mis modestas publicaciones —el adjetivo se refiere a su tamaño— están agrupadas en torno a los momentos cruciales del sumario de historia de la universidad, desde la