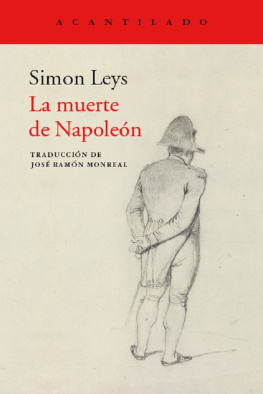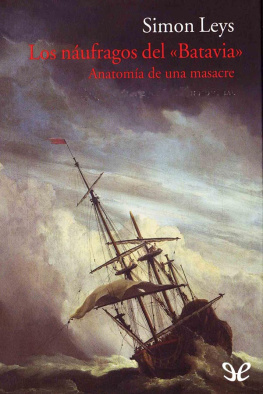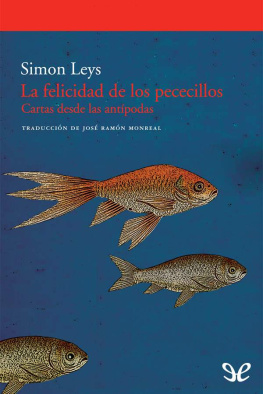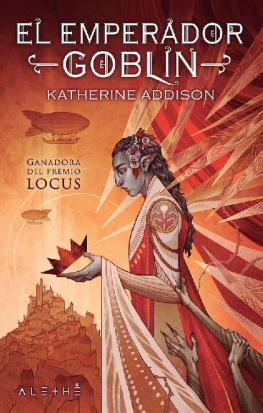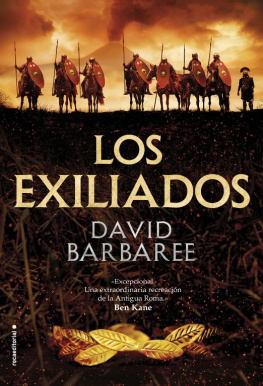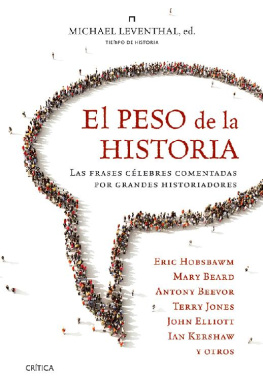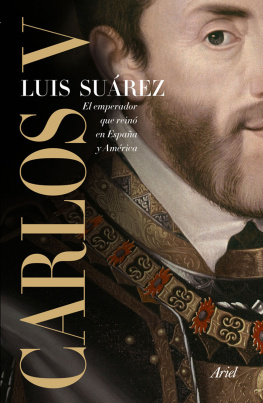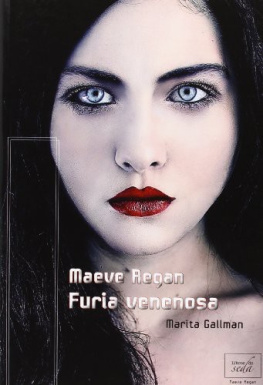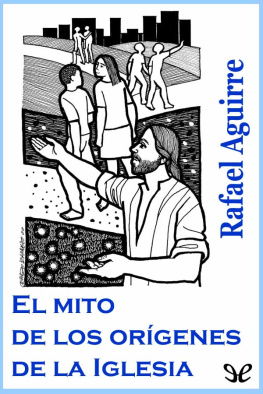Es una pena ver una sólida inteligencia, como la de Napoleón, consagrada a cosas insignificantes, como son los imperios, los acontecimientos históricos, el retumbar de los cañones y los gritos, creer en la gloria, en la posteridad, en César; ocuparse de las masas tornadizas y de otras nimiedades de los pueblos… ¿Es que no veía que se trataba de algo muy distinto?
I
UN AMANECER EN EL
ATLÁNTICO
C omo guardaba un vago parecido con el Emperador, los marineros del Hermann-Augustus Stoeffer le habían apodado Napoleón. Por eso, por exigencias del relato, no le llamaremos de otro modo.
Y, por otra parte, era Napoleón.
Cómo consiguió evadirse de Santa Elena, al término de un extraordinario complot, es una aventura que ya fue objeto de una obra anterior a la que recomendamos remitirse al lector. Bastará recordar aquí el principio de la estratagema: un sargento de caballería que presentaba un notable parecido con el Emperador fue desembarcado, tras diversas peripecias, en una playa de Santa Elena durante una noche sin luna, mientras Napoleón embarcaba en un pesquero de focas portugués fletado al efecto. Para los carceleros ingleses (y para el resto del mundo), la jornada subsiguiente a esta ingeniosa operación fue una jornada como todas las demás: Napoleón se levantó a la hora de costumbre, tomó su café con leche habitual, dio su paseo como había hecho siempre. Con excepción de los fieles servidores que estaban en el secreto de aquel magistral complot, nadie supo que esas diversas actividades las llevaba a cabo, en realidad, un sosias, mientras que el verdadero Napoleón navegaba en el mismo momento en aquel pesquero de focas que, algunas semanas más tarde, había de desembarcarlo en la isla Tristán de Acuña: un triste lugar, apenas poblado por algunos pingüinos y otros indígenas desheredados de la fortuna, cuya descripción ahorraremos aquí al lector.
De Tristán de Acuña, siguiendo un plan minuciosamente establecido cuyas sucesivas etapas le eran indicadas a medida que avanzaban en su ruta por unos agentes anónimos (también ellos instrumentos ciegos al servicio de una misteriosa organización), acabó embarcando en un langostero con destino a Ciudad del Cabo.
Esta travesía fue larga y penosa.
Viajaba con el nombre de Eugène Lenormand, pero durante la navegación su pseudónimo no le fue de mucha utilidad. La tripulación, en efecto, estaba compuesta por noruegos, gente taciturna a la que nunca se les habría pasado por las mientes preguntarle su nombre: en todo el viaje no le dirigieron una sola vez la palabra. Él no se lo tomó a mal: tampoco se podía decir que fueran muy charlatanes entre ellos y, por lo demás, tras años dedicados a la marinería, esos mudos escandinavos habían perdido el don de gentes. Su semejanza—atenuada, pero aún perceptible—con el héroe que había hecho temblar a Europa no suscitó ninguna curiosidad indiscreta, pues de hecho la tripulación no conocía más cabezas coronadas que un vago rey de Dinamarca, cuya litografía amarillenta estaba fijada con agujas en el mamparo del castillo de proa.
Ahora, sin embargo, en la tercera y última etapa de su viaje, la situación había cambiado por completo. A bordo del Hermann-Augustus Stoeffer, ese bergantín que le llevaba a Francia, la tripulación estaba compuesta por hampones cosmopolitas, entre los cuales los había que no estaban del todo faltos de cultura general, sin contar con que el contramaestre era un francés que había servido en la Marina durante la expedición de Egipto, y que se proclamaba ferozmente bonapartista.
Con todo, fue a este último personaje a quien más le costó admitir que podía existir el más mínimo parecido entre un mozo de camarote—pues era en calidad de tal que Napoleón figuraba en el registro de la tripulación—y su Emperador.
Todo había comenzado con una impertinencia del grumete.
Un día, teniendo que ir a llevar al alcázar de popa las bandejas del desayuno de los oficiales, se le ocurrió llamar al mozo de camarote para que le echara una mano, pero como éste permanecía sumido en sus eternas ensoñaciones, el grumete, que era de espíritu observador y chistoso, acabó por exclamar:
—¡Eh, Napoleón!
El efecto superó todas sus expectativas: el interpelado se puso en pie de un salto, transformado, con la celeridad del rayo, como una fiera de ojos pálidos y terribles.
El grumete, a quien la vida marinera y el rudo trato con la gente de a bordo habían vuelto ya bastante cínico pese a lo joven que era, no advirtió tanto la repentina y breve transfiguración que se había operado en Eugène como la eficacia de su procedimiento para hacerle volver a la realidad. Y como para cumplir con sus tareas diarias necesitaba a menudo la colaboración del mozo de camarote, encontró el uso de este apodo de lo más conveniente.
En cuanto al resto de la tripulación, a fuerza de oír «¡Napoleón!» por aquí, «¡Napoleón!» por allá, acabó por confirmar el vago parecido que el mozo de camarote podía presentar con el prisionero de Santa Elena, y así, para todos los del castillo de popa fue en adelante Napoleón.
Únicamente el contramaestre desaprobaba este apelativo. Que se asociara el nombre de su dios con aquel hombrecito nada agraciado, de vientre hinchado y piernas delgaduchas, le parecía sacrílego. Hay que añadir, por otra parte, que esos últimos años Napoleón había envejecido de forma considerable: había perdido una buena parte del cabello y, a fin de proteger su cráneo del viento marino, llevaba permanentemente un gorro de lana alegremente variopinto que le había tejido su patrona en la isla de Tristán de Acuña. Este confortable cubrecabeza, aunque un tanto ridículo, le daba el toque definitivo de una silueta cuya sola visión provocaba la irritación del contramaestre.
La exasperación de este último se había avivado aún más por el granito de sal que acababa de añadirle el sobrecargo, un insolente hijo de buena familia de Birmingham, que se había buscado el exilio en los océanos tras haber dejado embarazada a la hija de un pastor anglicano; este odioso inglés, que conocía la devoción bonapartista del contramaestre, encontraba un maligno placer—cada vez que el otro estaba lo suficientemente cerca como para oír—en interpelar al pobre mozo de camarote tratándole de «señor de Buonaparte» con burlona cortesía.
De estos ultrajes cometidos por persona interpuesta a su ídolo, el contramaestre se vengaba en la persona del desdichado Eugène. Le resultaba fácil, pues había transformado al mozo de camarote, que era un perfecto inútil, en chico para todo y no había trabajo pesado, absurdo, humillante y sucio que no recayera finalmente sobre sus espaldas. Hasta el propio grumete tenía el impudor de descargar sobre él una parte de sus atribuciones.
Naturalmente, le estuvo negada la dignidad fundamental de los gavieros, que, en sus servicios de vigía, pueden escapar del sofocante calor del entrepuente para disfrutar, con el balanceo de las arboladuras y la cambiante blancura de las velas, de una libertad de gigantes ligeros, hermanos de las aves marinas en medio del viento. Su debilidad física le tenía clavado en cubierta. Pero ¿qué importancia tenía no ser más que un miserable insecto a los ojos de los de las jarcias? Sólo de vez en cuando su mirada se perdía distraídamente hacia esas alturas. Soportaba con perfecta impasibilidad lo abyecto de su presente condición, y no trataba de escapar a ella. ¡Estaba por encima de toda humillación: ausente de sí mismo, su sueño lúcido y frío volaba por delante del futuro, hacia Francia, hacia los imperios por venir!