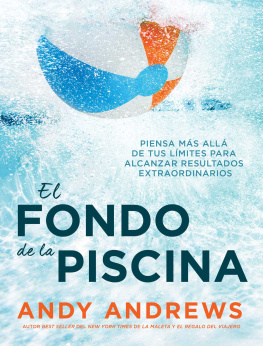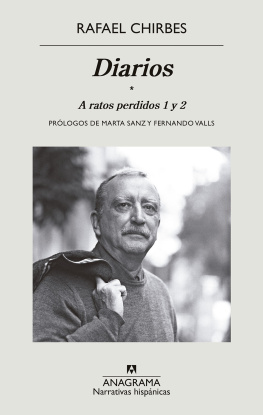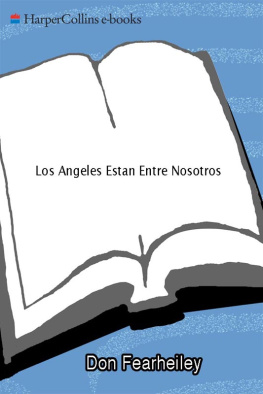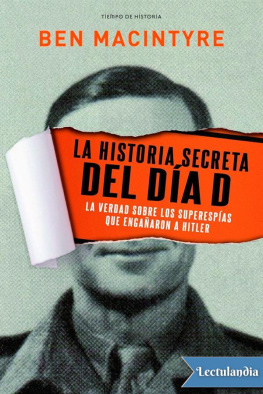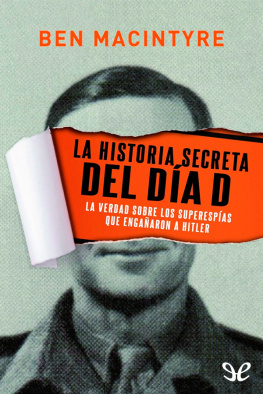Lola López Mondéjar
El pensamiento mudo de los peces
Lola López Mondéjar, El pensamiento mudo de los peces
Primera edición digital: junio de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-583-5
© Lola López Mondejar 2008
© De la fotografía de cubierta, Jari Katajamäki, 2008
© De esta portada, maqueta y edición, Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Literatura 95
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright .
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: info@paginasdeespuma.com
«Il pensiero da fastidio,
anche se chi pensa é muto come un pesce»*
Lucio Dalla,
Come é profondo il mare (1977)
* «El pensamiento molesta, aunque quien piense esté mudo como un pez»
Ley de costas
A Carmen y Jesús
Nunca dejó de sorprenderme la constancia con la que Mayte emprendió aquel asunto. Hacía años que veníamos hablando de construirnos una casa en la costa, frente al mar, sin que hubiésemos logrado encontrar el lugar idóneo, cuando de repente, un día Mayte me llamó por el teléfono móvil tan entusiasmada que apenas logré reconocerla. «¡Lo tenemos!, ¡lo he encontrado!» No quiso añadir nada más. El domingo siguiente fuimos juntos a conocer el lugar que había decidido que sería el de nuestro segundo hogar.
Se trataba de un acantilado de roca gris, escarpada, frente a una pequeña isla de origen volcánico emplazada a unos doscientos metros de la playa. Las construcciones que rodeaban el solar apenas se separaban del borde una docena de pasos, y entre dos de ellas quedaba un espacio vacío, una parcela milagrosamente sin construir, que encuadraba el mar enfrente. Hacia la derecha, alejado de la playa, a la que se descendía por unas escaleras excavadas en la roca, estrechas y peligrosas, se extendía un embarcadero de mineral construido por los ingleses a finales del diecinueve, durante el apogeo de las minas de hierro y plomo que dieron riqueza a la zona. Unas oxidadas estructuras de hierro sobresalían por encima de la superficie azul de las aguas afeando el paisaje, que adquiría, en virtud de su deterioro y abandono, un aspecto de catástrofe nuclear, algo así como la presencia de la estatua de la libertad, semienterrada en la arena de la playa, que provoca la desesperación de Charlton Heston en El planeta de los simios . Una vieja piscifactoría contribuía a dotar de una ambigüedad esquiva el inclasificable paisaje, doblemente determinado por los desechos industriales y la luz más pura del Mediterráneo.
Creo que ni siquiera pude opinar. El lugar era de una belleza fuera de lo común, la vieja piscifactoría iba a desaparecer en breve, según le habían informado a Mayte, y la panorámica del mar eternamente calmo, en el inmenso remanso que formaban el pequeño golfo protegido por la isla, estaba garantizada. A nuestras espaldas la urbanización se iba adueñando de los campos yermos hasta hacerlos desaparecer, pero delante de nosotros el mar poseía la atracción de su belleza inmemorial, helénica, aparentemente inmune al deterioro del entorno. Una continuidad geográfica innegable confundía el paraje con la costa turca, griega, tunecina o italiana, dotándolo de un aura familiar de higueras, olivos y lagartos, que evocaba en nosotros la nostalgia y el placer de las vacaciones de nuestra infancia.
Durante los dos años que siguieron a la adquisición de la parcela la actividad de Mayte consistió, en gran parte, en vencer las barreras burocráticas que la ubicación de nuestra propiedad llevaba implícitas. El secreto del milagroso hallazgo no era otro que su calificación de «no edificable». Los chalets aledaños fueron construidos o bien ilegalmente o antes de la publicación de la última Ley de costas, que obligaba a dejar los acantilados como espacios públicos y prohibía la construcción de cualquier edificio a menos de cincuenta metros de la orilla.
Mayte se mostró inquebrantable. Como si en ello le fuese la vida, frecuentó ayuntamientos, consejerías y ministerios, venció uno a uno todos los inconvenientes y, asesorada por una abogada amiga, consiguió por fin una recalificación del terreno que nos permitía edificar, si bien dejando, como se habían visto obligados a hacer en las construcciones vecinas, un corredor de acceso a las playas de debajo del acantilado que recorría los jardines particulares de un extremo a otro del mismo. Tendríamos una casa, sí, pero la franja que se extendía entre ella y el borde del promontorio sería considerada espacio público y, por tanto, podría ser transitada por cualquiera.
El entusiasmo de Mayte no cedió ni siquiera ante esa perspectiva. Preguntó a los vecinos al respecto y, como siempre que se está decidido a hacer algo, tuvo exclusivamente en cuenta los argumentos a favor. En efecto, casi nadie se aventuraba por allí, el uso del corredor era prácticamente exclusivo de los propietarios y nadie recordaba haber sido molestado por desconocidos en excursiones inoportunas que transcurriesen, con toda impunidad, a unos escasos metros de la terraza de su casa. Mayte estaba radiante y no dejó de estarlo durante el largo proceso que duró el diseño de la vivienda y su no menos larga y penosa ejecución. Yo la dejé hacer aliviado. En realidad, por aquel entonces me hallaba demasiado ocupado en otros asuntos como para acercarme con frecuencia a la costa, y era ella quien elegía materiales, discutía con los albañiles o imponía sus gustos con el aparejador y el arquitecto, de manera que cuando me llevaba a visitar nuestra casa yo la encontraba cada día más avanzada, cerrando el espacio que quedaba en aquella cornisa de chalets desiguales, la mayor parte de ellos sin interés, pero privilegiadamente colocados frente a aquel hermoso rincón del Mediterráneo.
La vivienda le daba completamente la espalda al mundo, cerrada cual fortaleza por la parte posterior, se abría en su fachada marítima, como una flor expuesta al cielo, en ventanales inmensos, prácticamente colgados sobre el mar. Era hermosa y sencilla. Blanca y liviana, cúbica. Delante de la casa, me explicó mi mujer, se abría el agujero negro de lo que sería nuestra piscina. «¿Una piscina?» pregunté, asombrado, pues no había oído decir que fuésemos a tener ninguna. Mayte continuó implacable. Una pequeña piscina rodeada de una playa de madera de iroco en la que podríamos zambullirnos desde el mismísimo salón. No tenía nada que objetar. La excavación fue costosa. La roca se resistía a ser horadada, pero Mayte lo había previsto todo. Yo sólo tenía que seguir contribuyendo económicamente a la realización de su sueño. Esa era mi parte, así que cumplí con ella rigurosamente. A cambio tendría una casa estupenda, sin ninguno de los inconvenientes que Mayte sufría y que me detallaba durante las cenas sin que ni uno solo de ellos, ni siquiera una sola vez, la hiciese vacilar. Nunca la había visto tan decidida, tan entusiasta. Nunca volví a verla del mismo modo.
Por fin, un mes de junio, dos años después, inauguramos nuestro refugio en la costa. Los amigos, a quienes habíamos mantenido al margen del proyecto, un secreto que Mayte había querido mantener como en sus mejores tiempos de colegiala, estaban entusiasmados. Organizamos una fiesta excelente, canapés, música en directo, y por supuesto, el consabido baño en la piscina, un guateque sin la catastrófica intervención de Peter Sellers.
Digamos que Mayte y yo comenzamos un nuevo periodo de noviazgo que había sido interrumpido por el nacimiento de nuestras dos hijas, y por esa especie de entusiasmo laboral que le entra a uno a los cuarenta y que no cesa hasta alcanzar un éxito que, antes de lograrlo, se supone que es la meta de todo ser humano, pero que, una vez conseguido, descubrimos que no es más que otro hito en la desventurada carrera hacia la muerte en que se convierte la segunda mitad de nuestra vida. Está bien, no nos pongamos tristes. Mayte y yo, decía, hacíamos el amor en aquella casa como adolescentes, todo estaba por estrenar: la despensa, con su olor a buenos embutidos y mejores vino, la encimera de granito de la cocina, el baño con su ventana sobre el acantilado, cada rincón tenía que ser poseído y domesticado por una pasión que se renovaba en cada uno de esos espacios.
Página siguiente