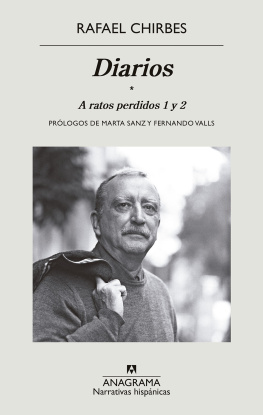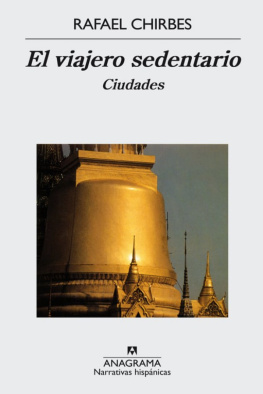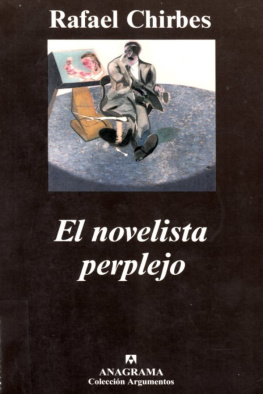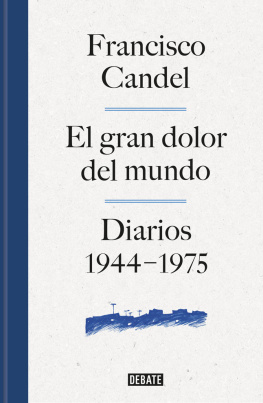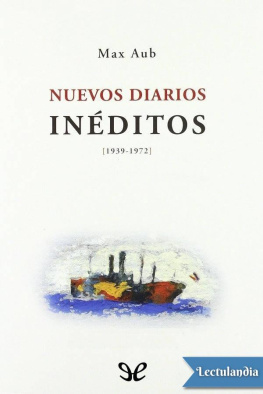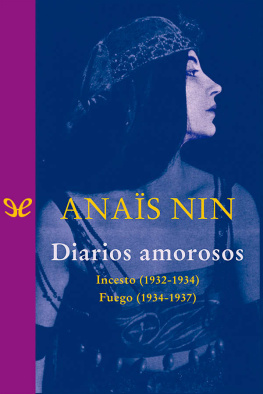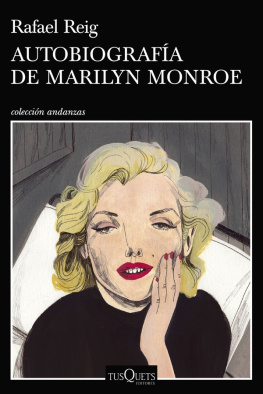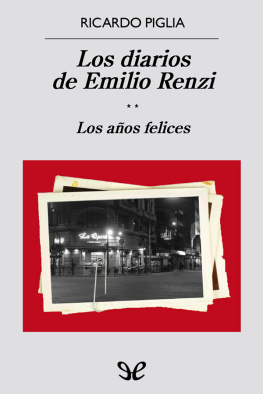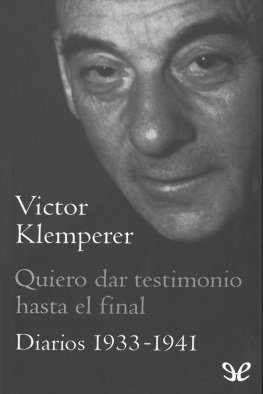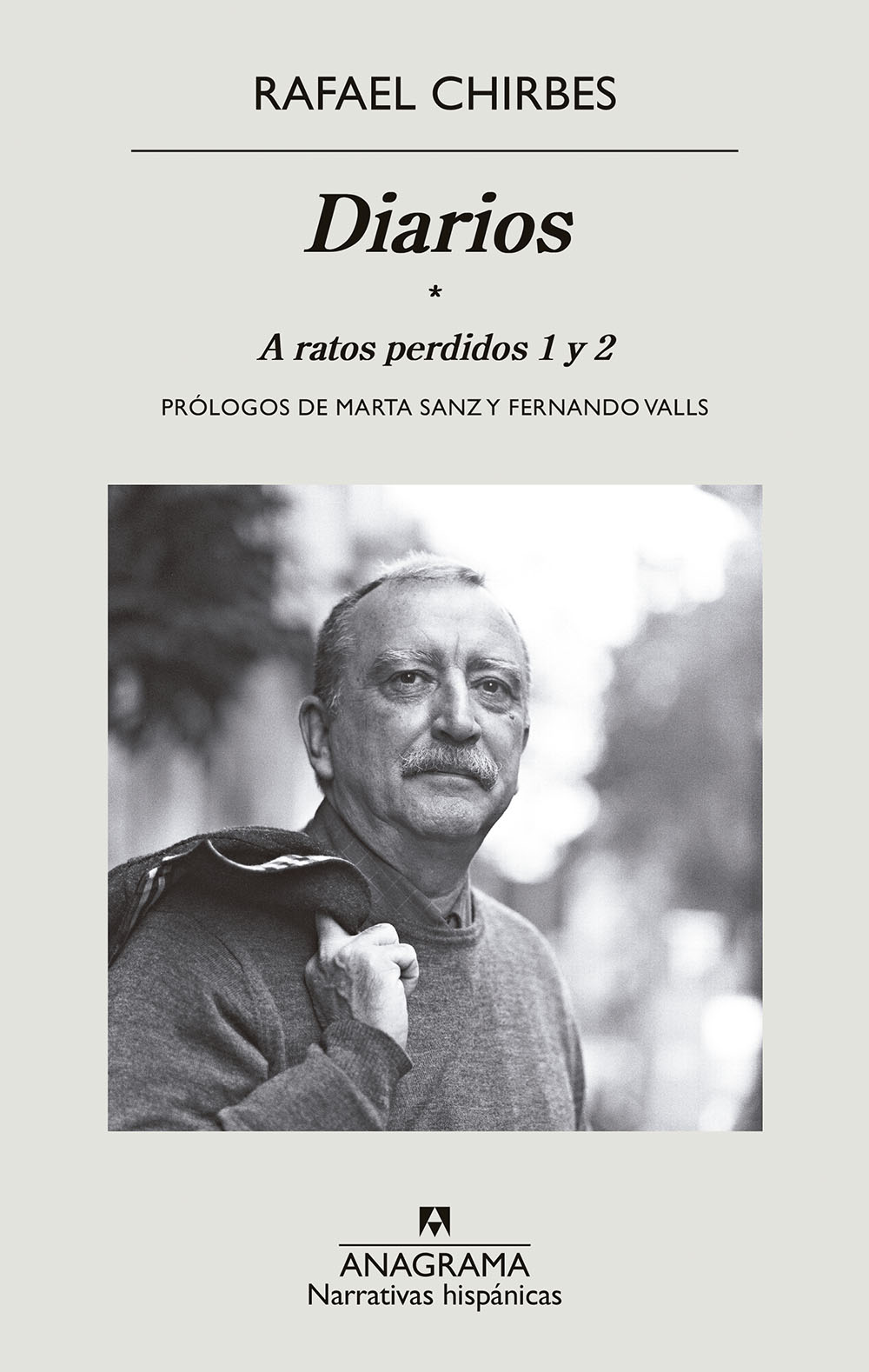PRÓLOGO: SER VALIENTE Y TENER MIEDO
Por qué escribir este prólogo
Quizá yo sea la persona adecuada para escribir este prólogo. Porque yo estuve y no estuve en la vida de Rafael Chirbes, como una narradora testigo, quizá más fiable que una narradora protagonista. Me mueven menos las pasiones. Leo los diarios –¿diarios? ¿Memos? ¿Cuadernos?– del escritor como quien contempla, a través de una ventana, una escena doméstica. Puro Hopper. Creo que ese puede ser un buen observatorio para desatar la escritura. Sin embargo, dar comienzo a este prólogo con la afirmación de que «me mueven menos las pasiones» es una mentira. Como una catedral.
Del estar sin estar, del vivo sin vivir en mí, que marca este prólogo y la propia deriva chirbesca –utilizo ese adjetivo porque él mismo lo acuña: pág. 398– me llegan ecos que resonaron tangencialmente en mi vida: la lectura de Otra vuelta de tuerca; Aden Arabia de Paul Nizan, el escritor que no le permitiría a nadie decir que los veinte años son la mejor época de la vida; mi paso por la Escuela de Letras de Madrid, en la que, gracias a Constantino Bértolo, conocí a Chirbes cuando él acababa de publicar con la editorial Debate La buena letra... Después, el escritor y yo estrecharíamos lazos –sin exageraciones–, por intercesión de Jorge Herralde, en los festivos actos de compañerismo auspiciados por Anagrama. Presentaciones, cenas, ferias: todos esos momentos de vida literaria que a Chirbes le producían cierto rechazo. Hasta que dejaron de producírselo: al menos, de un modo visceral.
Hay otra razón por la que decido asumir el encargo de escribir un prólogo que, por motivos que ustedes irán poco a poco comprendiendo, no me resulta fácil. La razón es el orgullo: Manolo, sobrino de Rafael, me asegura que a su tío le habría gustado que fuese yo quien preparase estas páginas. Me vence un cariño extraño y cierta vanidad al haber sido elegida por alguien que no te elegía fácilmente. A primera vista, Rafael Chirbes no se deleitaba en la complacencia ni con los demás ni consigo mismo. Yo tampoco retrato santas ni santos. No ordeno teselas hagiográficas. Me quedo en la blanda carne del tierno claroscuro. En la fontanela de la cabeza de un recién nacido. En la parresia que me ayudó a escribir La lección de anatomía. Cuando ese título me viene a la memoria, me acuerdo de que tengo mucho que agradecerle a Rafael Chirbes y me esfuerzo en olvidar lo que estos memos tienen de aspereza. Hacia personas a las que quiero. Porque importan los nombres que, a ratos, dificultan la escritura de este prólogo en el que he optado por la técnica del mapa mudo. Aunque Chirbes miente el pecado y señale al pecador y, a veces, en ese señalamiento exista una trastienda no declarada sobre la que solo puedo formular hipótesis. Me preocupa mi propia imagen mientras escribo. Yo no me he muerto y este es el brete en el que me ha colocado Rafael. Pero me digo «Pelillos a la mar» y «Vamos allá». Adentrémonos en esas sombras que solo pueden proyectarse contra, sobre, encima de la luz.
Soberbia y humildad
Las personas a quienes Chirbes admiraba –quizá este verbo no es del todo exacto– no fueron siempre complacientes con él. No le pasaron la manita por el lomo. Carmen Martín Gaite fue la lectora deslumbrada que le puso en contacto con Jorge Herralde. Le cambió la vida. Sin embargo, también le afeaba el no saber dialogar en los textos, y yo misma presencié cómo se cabreaba con su amigo en la Residencia de Estudiantes de Madrid: Chirbes leyó unas páginas de una novela que aún no había acabado, un work in progress. Un acto de exhibicionismo muy anglosajón que, encubierto de inseguridad creativa, constituye una práctica activa de demagogia cultural: se comparte lo inacabado, lo bocetado, con el espacio de recepción y se muestra la trastienda de la escritura. Ese desparpajo, acaso esa espontaneidad o ese sentimiento de provisionalidad, esa desnudez, quizá no cuadraba con el pundonor castellano-viejo de Martín Gaite: «Eso no se hace, Rafa.» La escritora se levantó y se marchó. Puede que Chirbes no se lo tomara muy a pecho –dudo mucho que lo hiciera– porque, si hemos de creer lo que escribe en estos cuadernos, cuando le dicen que algo está bien, se paraliza. También se siente paralizado al acabar una novela y al afrontar la escritura de la siguiente. Se ridiculiza a sí mismo poniéndose el sobrenombre de Marcelito Chirbes, pero en su flagelación hay algo dulce: la evidencia de que Rafael pertenece a esa estirpe de escritores proustianos que amalgaman literatura y vida. Elementos indiferenciables: alcohol, sexo, François, otros amores, viajes, lecturas, Beniarbeig, la preocupación por el destino judicial de Paco, el guardés de su casa –el escritor sospecha que el alcalde le ha tendido una trampa–... En los memos está el Chirbes que permanece y el que se transforma con el paso del tiempo. Por debajo de la autocrítica, olfateamos, como perras truferas, el vago aroma de la propia superioridad, que, a veces, forma grumo con la humilde exhibición. Y eso hay que domeñarlo para no resultar insoportable. «Eso no se hace, Rafa»: Martín Gaite nos deja con la palabra en la boca y se marcha con su blanca cabellera, su boina calada, sus leotardos rayados.
Chirbes no siempre era halagado, y de la misma manera tampoco era especialmente halagador. A mí, en privado y en público, me decía: «Si me hicieras más caso...» Y me llamaba «verborreica». Pero yo erre que erre. Resistiendo. Articulando mi discurso. Filtrando la ganga y el oro de las críticas con un cedazo –cada hilo de convicción se trenza con uno de vulnerabilidad– que me han ayudado a fabricar escritores como Rafael Chirbes. Él me podía decir lo que le diese la gana porque para mí fue un apoyo generoso: me llamó cuando publiqué Animales domésticos para agradecerme la aparición estelar de unos obreros con las botas manchadas de barro; escribió un texto maravilloso sobre La lección de anatomía en el que relacionaba mi libro con la picaresca; pensó en mí para organizar las palabras de este prólogo. Hay mucha soberbia y mucha humildad en estos intercambios. Recibir y discrepar. Ser valiente teniendo mucho miedo. Ser honesto sabiendo que a la vez eres egoísta. Esa sensación de que una conducta encierra lo uno y su contrario la aplica incluso a los desconocidos: se pregunta por la generosidad o la crueldad de decirle a un muchacho, al que solo ha visto una vez, lo que verdaderamente piensa de su manuscrito.
Insatisfacción
No quiero comportarme como una psicoanalista, pero los diarios –¿los géneros autobiográficos, las cartas y memorias, la literatura del yo, las novelas escritas en primera persona, la picaresca, los relatos de burros voladores?– son un género que se presta a que nos pongamos la bata frente al escritor tendido en el diván. No debería convertirme en Anna Freud, pero me divierte refutar o corroborar mis hipótesis sobre la personalidad imaginada de Rafael Chirbes y sobre la personalidad que él se construye en sus memos como espacio de indagación o fingimiento, autenticidad o impostura: un lugar donde privilegiadamente la máscara es el rostro. Me divierto en la superposición, desde distintos ángulos, de tres transparencias distintas: Chirbes frente a mí en un aula, o de sobremesa; Chirbes en sus novelas; Chirbes en sus cuadernos privados... Creo descubrir cosas que ustedes también van a descubrir en una lectura jalonada de interrogaciones: ¿hemos de buscar a la persona bajo sus palabras, centrándonos en el estilo literario de estos cuadernos? ¿No es probable que la persona se encarne en el campo semántico del cuerpo, uno de los preferidos de Chirbes? Después de leer estos memos, conozco muchísimo más a la persona Rafael Chirbes. Y a su personaje. Pienso que al escritor –le llamaré muchas veces así a partir de ahora, porque el escritor Rafael Chirbes es el personaje principal de sus diarios– no le gustaba la complacencia, desconfiaba de ella tanto como de la comodidad o de la posibilidad de llegar a ser feliz. Desde su manera de entender el mundo, la felicidad quizá se vinculase con ciertas ignorancias; aunque no con todas, porque esa asociación, entendida unívocamente, le habría hecho incurrir en un clasismo urticante para su sensibilidad campesina y obrera. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de aprender y habría querido hacerlo aun a costa de perder una ingenuidad saltarina. También hay inocencias que pierden de golpe la luz sin haber leído jamás un libro: pienso en la Ginnia de Pavese... En todo caso, en la comunidad letraherida se considera habitualmente que hay un nexo estrecho entre felicidad y falta de lucidez. Supongo que es una fórmula para justificar nuestro oficio: la contractura, la naturaleza pejiguera.