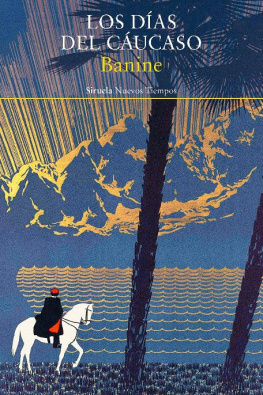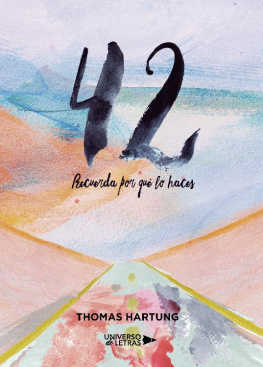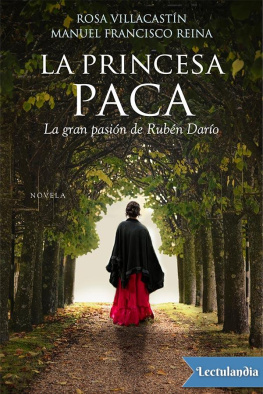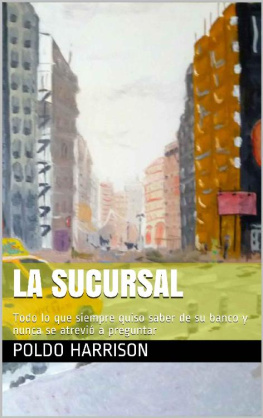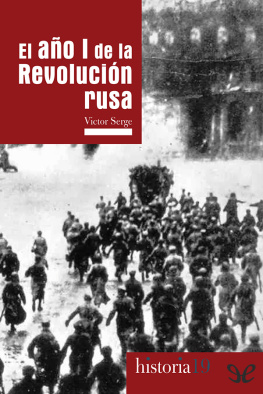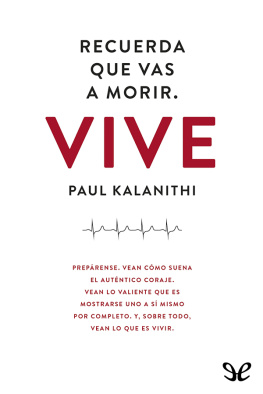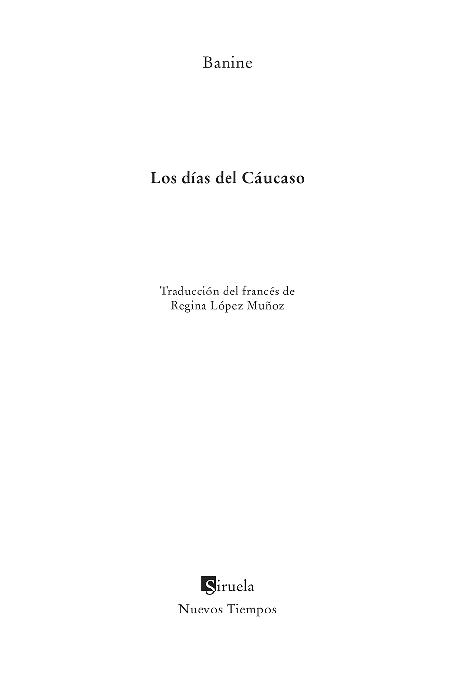© Ediciones Siruela, S. A., 2020
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
I
A diferencia de ciertas personas dignas, nacidas en familias pobres, pero que eran familias «bien», yo nací en el seno de una familia que no era para nada una familia «bien», pero sí era muy rica. Tanto que resultaría escandaloso de no ser por el hecho deplorable, pero justo, de que dejó de serlo hace ya muchos años. «Y ¿por qué su familia no era una familia “bien”?», me preguntarán quizá con amabilidad, comentario este que implicaría cierto interés hacia mi persona. Pues bien, porque, por un lado, mi familia solo es capaz de remontarse en su estirpe hasta mi bisabuelo, que respondía al bonito nombre de Asadulá, que significa «amado por Alá»; un nombre predestinado porque, campesino de nacimiento, mi antepasado murió millonario gracias al petróleo que brotó de su campo sembrado de piedras entre las que pastaba —no se sabe qué— su rebaño de ovejas. Y también porque mi familia contaba con miembros turbios en extremo, en cuyas actividades sería preferible no extenderse. Si a lo largo de este relato me animo, tal vez hable más en detalle de ellos, y de cosas que me interesan como autora, pero repruebo como depositaria de un ínfimo remanente de orgullo familiar.
Como decía, vine a nacer en una familia extraña, exótica y riquísima, un día invernal de un año movido, plagado, como tantos otros calificados de históricos, de huelgas, pogromos, masacres y diversas manifestaciones de la genialidad humana, tan particularmente imaginativa en lo tocante a perturbaciones sociales. La mayor parte de la población de Bakú, compuesta de armenios y azerbaiyanos, estaba ocupada de forma activa en masacrarse. Aquel año, los armenios, mejor organizados, exterminaban a los azerbaiyanos para vengarse de antiguas matanzas; los azerbaiyanos, por su parte, a falta de algo mejor, hacían acopio de motivos para matanzas futuras. Y todos contentos, salvo aquellos —por desgracia numerosos— que fallecían en el transcurso de los acontecimientos.
Nadie me habría creído capaz de participar en la obra de destrucción; y, sin embargo, así fue, ya que maté a mi madre cuando vine al mundo. Para huir de las matanzas, ella fue, para dar a luz, a un suburbio petrolífero donde creía que hallaría tranquilidad. Pero por aquel entonces todo estaba tan patas arriba que acabó pariéndome en las peores condiciones posibles y contrajo la fiebre puerperal. Un violento temporal dejó la casa aislada de todo auxilio exterior, lo que vino a sumarse al caos en el que ya estábamos sumidos. Mi madre, privada de los complejos cuidados que requería su estado de salud, luchó en vano contra la enfermedad. Murió en pleno dominio de sus facultades, lamentando abandonar tan joven esta vida y preguntándose con angustia por la suerte que correrían los suyos.
Aunque desde un punto de vista físico yo nací en ese momento, aún tardé varios años en nacer a la vida consciente. Esta me fue revelada a través de los juguetes berlineses que me traía mi padre; percibí el mundo por vez primera a través del vientre sonoro de un gato de peluche, de la belleza rutilante de un marajá a lomos de un elefante de gamuza gris, de las reverencias de un payaso multicolor. Todo esto percibí, y sentí, y me maravillé de ello, y así empecé a vivir.
Mis primeros años fueron de lo más felices; mi juventud, en comparación con mis tres hermanas mayores, me confería privilegios de todo tipo que yo sabía aprovechar; pero lo fueron, sobre todo, porque me crio una santa (y no exagero al emplear este término), una alemana báltica —mi institutriz, mi madre, mi ángel de la guarda— que nos entregó de manera incondicional su buena salud y su vida, y empleó con nosotras toda su paciencia; una mujer a la que dimos muchos disgustos y muy pocas alegrías; que se sacrificó siempre sin pedir nada a cambio. Era, en pocas palabras, una de esas criaturas excepcionales que saben dar sin recibir.
Fräulein Anna tenía la piel pálida y el cabello de lino; nosotras cuatro, en cambio, éramos de piel morena y pelo negro, velludas y de aspecto muy oriental. Formábamos un conjunto de lo más vistoso en las fotografías, cuando la rodeábamos, a ella, tan absolutamente nórdica, con nuestras narices aquilinas y nuestras cejas juntas. Y debo añadir que nos fotografiábamos mucho en aquella época (a pesar de la prohibición del Profeta, enemigo de las imágenes), ataviadas con nuestras mejores galas y flanqueadas por la mayor cantidad posible de parientes, todo ello con un parque pintado al fondo. Manía inofensiva cuya explicación se hallaba en la novedad del asunto para lo primitivos que éramos entonces; manía a la que debo un puñado de estampas hilarantes y enternecedoras que guardo con cariño.
Pero volvamos a Fräulein Anna. El hecho de que ella, rodeada de una familia musulmana fanática, en una ciudad todavía oriental, supiera crear y mantener un clima de Vergissmeinnicht, de canciones infantiles para niños rubios, de árboles de Navidad con angelitos rosados, de pasteles cargados de crema y sentimentalismo, demuestra que tenía personalidad a pesar de su docilidad, y voluntad a pesar de su flexibilidad. Cierto es que en aquellos tiempos todavía no la habíamos agotado y podía defenderse mejor contra un ambiente que debía de antojársele, o serle, hostil. Su influencia se veía contrarrestada de manera constante por la de nuestra abuela paterna, que vivía en la planta baja de nuestra casa. Desde allí reinaba aquella mujer autoritaria, alta y gruesa, preferiblemente sentada en el suelo, sobre unos cojines, como buena musulmana, cubierta la cabeza con un velo, y fanática hasta el exceso. Ejecutaba sus abluciones y oraciones con un rigor infalible, y aborrecía a los cristianos con exaltación. Si resultaba que manos no musulmanas tocaban la vajilla, mi abuela se negaba a usarla y la regalaba a gentes menos orgullosas. Si un extranjero de piel blanca pasaba por su lado, ella lanzaba un escupitajo al suelo y se ponía a proferir injurias, siendo «hijo de perra» la más moderada de todas. Por consiguiente, a nosotras, criadas por una cristiana, también nos aborrecía un poco; tantas caricias, tanto contacto con manos profanas acababan impregnándonos de un sutil aroma impío, y sus besos, aunque afectuosos, solían ir acompañados de un mohín de repugnancia. En verdad, si de ella hubiera dependido, no habríamos sido confiadas a Fräulein Anna, y me puedo imaginar las penosas batallas que mi padre debió de librar para que su madre aceptara tan herética educación. Pero los rusos nos habían colonizado hacía tiempo; su influencia se colaba por todas partes, y con ella el deseo de cultura, de europeización. La gente empezaba a preferir para las nuevas generaciones la libertad al velo, y la formación al fanatismo.