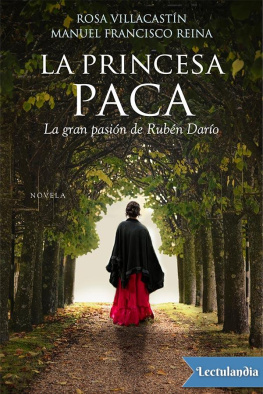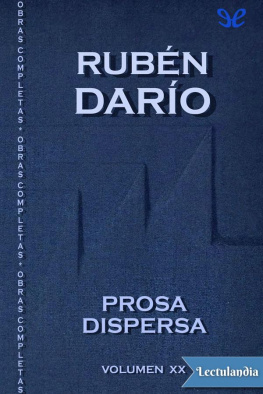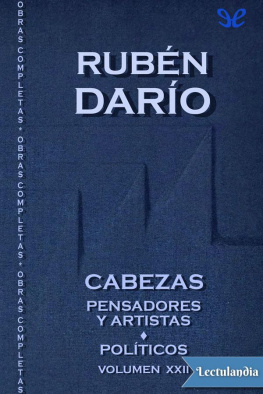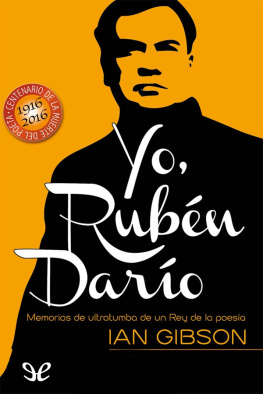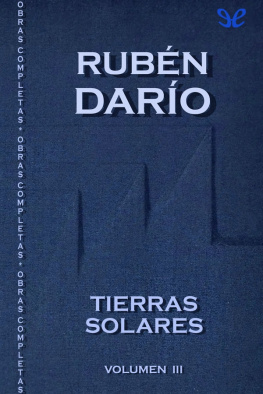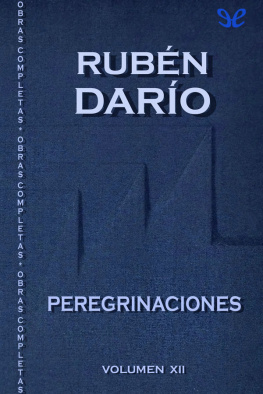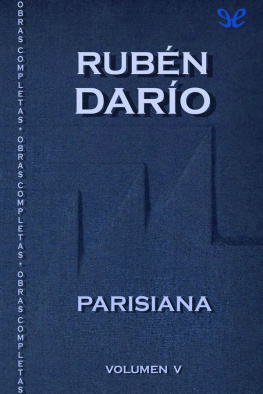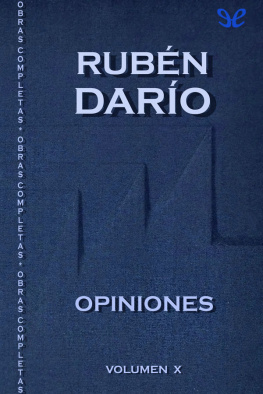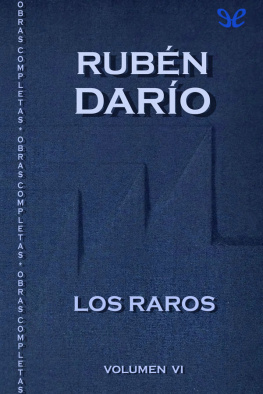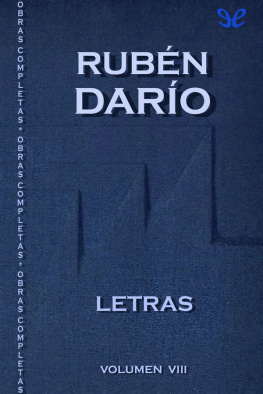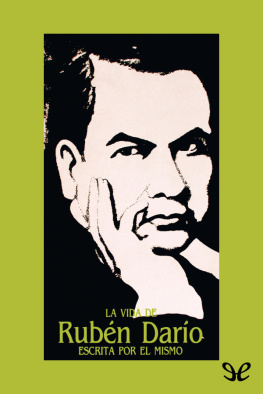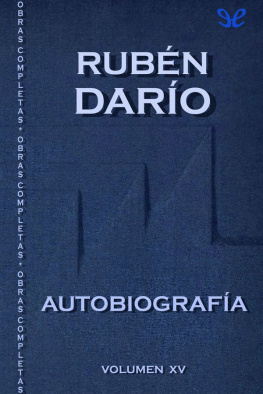pones pasión donde no puede haber.
Ajena al dolo y al sentir artero,
llena de la ilusión que da la fe,
lazarillo de Dios en mi sendero,
Francisca Sánchez, acompáñame…
pones pasión donde no puede haber.
En mi pensar de duelo y de martirio
casi inconsciente me pusiste miel,
multiplicaste pétalos de lirio
y refrescaste la hoja de laurel.
Ser cuidadosa del dolor supiste
y elevarte al amor sin comprender;
enciendes luz en las horas del triste,
pones pasión donde no puede haber.
pones pasión donde no puede haber.
Seguramente Dios te ha conducido
para regar el árbol de mi fe,
hacia la fuente de noche y de olvido,
Francisca Sánchez, acompáñame…
RUBÉN DARÍO
Prólogo
Recordar es doloroso cuando las personas a las que más has amado, las que te han dado la vida, te han cuidado y mimado, con las que has reído, llorado y disfrutado, a las que has abrazado, besado y protegido desde el momento mismo de nacer, ya no están contigo. Y sin embargo ésta es una hermosa historia de amor, la de la princesa Paca, mi abuela materna, que sabía que algún día tendría que contar. No tenía claro cuándo ni cómo pero sí que tendría que hacerlo, porque se lo debía a mi «Lala» y a mi madre. Ya la han escrito, bajo su propio prisma, escritores de prestigio como Antonio Oliver Belmás y su esposa, la gran escritora y Premio Nacional de Literatura Carmen Conde, y otros que, pese a su preparación intelectual, tuvieron una visión pobre y desenfocada del papel de la mujer en general, y de mi abuela en particular, cuyo único pecado, si es que así se le puede calificar, fue amar y ser amada por un gran poeta, por el Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío.
Un hombre que a los tres años ya sabía leer y escribir pero al que le faltó el calor de un hogar, que sólo encontraría al lado de una bella y generosa mujer, de nombre Francisca Sánchez, con la que tuvo cuatro hijos.
Un poeta innovador, respetado, que había nacido en Nicaragua y que llegó a España en busca de aventuras literarias y aires de renovación en un momento en el que el desencanto había prendido entre los intelectuales españoles, debido a la pérdida de las colonias que la Madre Patria tenía en América. Lo que supuso un duro golpe para todos aquellos que vieron en estos acontecimientos el inicio de una época, la de la Generación del 98, que sólo auguraba sobresaltos y desventuras.
Francisca, como tantas otras mujeres de su tiempo, pagó caro el deseo de ser feliz, lo que no le impidió seguir luchando. Incluso cuando parecía que el mundo se hundía a sus pies, tomaba aire y volvía a la superficie de la vida como sólo ella sabía hacerlo.
Sin embargo, y pese a las dificultades, Francisca fue una mujer con suerte, ya que tuvo la oportunidad de asistir a los más prestigiosos cenáculos literarios de Madrid, París y Barcelona, y de conocer y tratar personalmente a los grandes de la literatura española de principios del siglo pasado: Valle-Inclán, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, Azorín, los hermanos Machado, Amado Nervo, entre otros muchos, de todos los cuales guardó cartas, notas, facturas, reliquias (que le enviaban a Darío o a ella), y que conservó durante más de cuarenta años en un baúl azul que le acompañaría de por vida.
Tras la muerte del poeta, el destino quiso varios años después poner en su camino a José Villacastín, con el que tuvo dos hijos, aunque sólo sobreviviera Carmen, mi madre. Una historia que merecería un libro aparte. Tan generoso, culto y amante de la literatura fue José, mi abuelo, que invirtió toda su fortuna en recopilar y publicar la obra de Darío, que estaba dispersa por América, Francia y España. Un gesto de amor, de generosidad, que no puedo dejar de reseñar porque si bien es cierto lo mucho que sufrió Francisca con la pérdida de cinco de sus hijos, también lo es que pocas mujeres han tenido el enorme privilegio de ser amadas por dos hombres de tanta personalidad y sensibilidad como fueron Rubén Darío y José Villacastín.
ROSA VILLACASTÍN
Hay tanto amor en mi alma que no queda
ni el rincón más estrecho para el odio.
AMADO NERVO
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
RUBÉN DARÍO
1
Paca no sabía que el amor cambiaba a las personas para siempre. Que podía convertirlas en otros seres y que, incluso, las hacía saltar por encima de sus creencias, de sus ideas, de sus propuestas vitales y de su propia voluntad. Ella era una muchacha de veinticuatro años en medio de un jardín real, donde su padre trabajaba al servicio de un rey niño y donde acabó seducida por el amor de un príncipe. Un amor por el que terminaría siendo la reina del París de la bohemia, aunque tuviera también que huir de las desgracias, de la maledicencia y de la injuria… Pero todas las historias principescas tienen un principio, y ésta no era una excepción…
Francisca Sánchez del Pozo era hija natural de Celestino Sánchez y de Juana del Pozo. Gente humilde y trabajadora de los campos castellanos que se afanaban en sobrevivir en días muy difíciles. Había nacido en Navalsauz, un pueblecito de Ávila, a finales de siglo. Entre sus muchos hermanos la tarea de vivir era complicada. Su pobre madre trabajaba día y noche como una gallina clueca alrededor de sus hijos, no daba abasto para limpiar, cocinar, zurcir, de sol a sol y casi en las tinieblas de la noche. La ayudaban sus hijos mayores, entre ellos la propia Francisca, demasiado responsable desde antes de levantar un palmo del suelo. Celestino, el padre, se deslomaba en las tareas del campo, vigilando cultivos y bestias de haciendas ajenas, así que cuando el diputado Francisco Silvela ofreció a Celestino un trabajo mejor en Madrid éste no se lo pensó y marchó a la capital. Celestino había faenado en las fincas abulenses del aristocrático Silvela, presidente del Consejo de Ministros de la reina María Cristina, y sabiendo éste las estrecheces que pasaba aquel agricultor, en agradecimiento por su lealtad y su pericia con el mundo vegetal, le propuso, dado que no conseguía ganar jornal suficiente en Navalsauz para sacar adelante a su populosa prole, encargarse de los jardines reales en la Casa de Campo de Madrid del rey Alfonso XIII.
España había sufrido la pérdida de sus últimas colonias de ultramar tras la guerra con Estados Unidos, y la independencia de Cuba, además de la forzosa cesión a la potencia norteamericana de Puerto Rico, Guam y Filipinas. El horizonte económico del país resultaba aún más incierto que el costoso escenario de la ruinosa guerra. Muchas vidas se perdieron, además de dinero, barcos, armas y prestigio… No sólo por la pérdida real de poder en el mundo del antaño poderoso reino español, sino por la falta de recursos que venían de aquellas últimas posesiones coloniales: tabaco, caña de azúcar y algodón. Eso se traducía en un empobrecimiento del país, siempre más acusado en los que menos tenían, paganos habituales de las desgracias, y en algo tan intangible como era ese espíritu ceniciento de la desesperanza. La tristeza que produce la derrota, la desolación, es el peor lastre de los países, porque en él se entierran sus esperanzas y su futuro. Ese sentimiento de lo inevitable que arrastra como un plomo la voluntad humana hasta el fondo del océano…
Tiene el azar esas carambolas y, en momentos tan inciertos, en busca de un futuro mejor para su progenie, Celestino, Juana, la joven Francisca y todos sus muchos hermanos se trasladaron a vivir a la capital del reino. Para la familia la vida en Madrid era igual de humilde pero más cómoda. Pertrechados al menos con las mínimas infraestructuras de salubridad pública que una gran capital ofrecía. El sueldo de Celestino no era cuantioso pero daba, eso sí, para mantener mejor a su parentela. El cabeza de familia fue destinado a la Casa de Campo, espacio de solaz ubicado en los aledaños del Palacio Real para uso privado de la familia del rey infante Alfonso XIII. El heredero había nacido tras fallecer su padre, el rey Alfonso XII, con lo que la reina María Cristina se erigió como regente hasta que su hijo fuese mayor de edad apoyándose en Cánovas y Sagasta, o en el propio Silvela, benefactor de la familia Sánchez del Pozo.