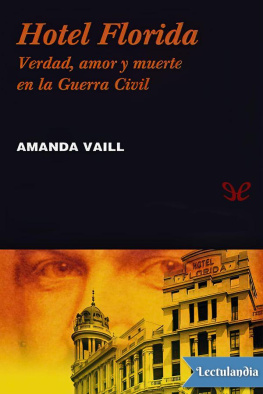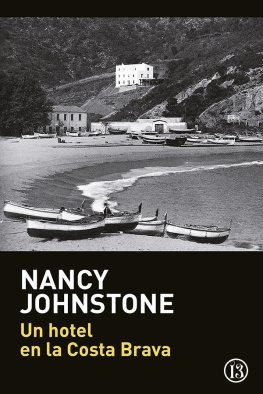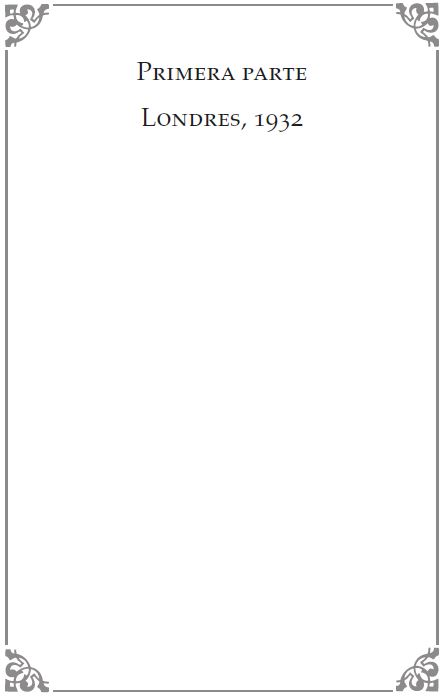Londres, 1932. El Hotel Savoy es el más importante de la ciudad, es el lugar al que acude la vanguardia artística e intelectual europea. Durante más de treinta años ha sido gestionado por la familia Wilder. Cuando el patriarca sufre un infarto, su hijo Henry cree que por fin ha llegado el momento de tomar las riendas, pero para su sorpresa su padre le deja en herencia el hotel a su ilegítima nieta, Violet, que se debate entre seguir sus sueños de convertirse en escritora para la BBC o ponerse al frente del hotel y ser aceptada, por fin, por la familia… Cuando empiezan a suceder cosas extrañas en el hotel, Violet tiene claro que alguien quiere arrebatarle el poder y tendrá que tomar medidas.
Para Steffen K.
Number One in Town
1
Revolución
La puerta se abrió. Latón bruñido y cristal grabado, madera oscura, de caoba, revistiendo las paredes. A sir Laurence no le hizo falta detenerse para percatarse de las manchas que deslucían los pomos de latón, habría que limpiarlas ese mismo día sin falta. Columnas de mármol, mitad negras y mitad color marfil; el papel pintado dorado lo habían cambiado hacía tan sólo dos años. Un friso en el que se distinguían unas deidades juveniles coronaba la escalera de madera.
Sir Laurence Wilder era el rey de ese palacio, e igual que hacía más de un rey, de vez en cuando se paseaba por su reino a hurtadillas, sin que nadie lo reconociera. En ese momento constató que, junto a la puerta batiente, el conserje no adoptaba la postura adecuada y, junto a la recepción, el mayordomo estaba distraído. El jefe de mayordomos de Larry tendría que haberse dado cuenta hacía rato de que había entrado y haberle hecho una señal imperceptible a un botones para que se acercase a él y le preguntara si deseaba algún periódico o cigarrillos, tal vez entradas para el teatro. Quedaban entradas a un precio exorbitante para el Sadler’s Wells, donde Gielgud representaba Noche de Reyes. Sin embargo, el señor Sykes, el mayordomo de más antigüedad, en lugar de reparar en el caballero con traje de lino y gafas de sol, conversaba con lady Edith, la duquesa de Londonderry, una dama con el cabello negro como el azabache, los hombros caídos y ojos tristes de color violeta. A Larry le habría gustado presentar sus respetos a lady Edith, pero prefirió seguir de incógnito. El sombrero de paja bien calado hasta la frente y las gafas negras lo volvían, por así decirlo, invisible. Todo el mundo conocía a sir Laurence de chaqué oscuro con chaleco gris y corbata color marfil. Admiraban su cabello gris acerado, el bigote, que se recortaba a diario, y los ojos ambarinos, siempre un tanto humedecidos, como si el hombre estuviese a punto de romper a llorar. Ello se debía a una molesta inflamación; en el bolsillo llevaba gotas para aliviarla. Aunque le conferían una apariencia bondadosa, a esos ojos no se les escapaba ningún detalle; sir Laurence tenía fama de ser capaz de distinguir desde una distancia de cincuenta metros si un cuadro estaba torcido.
Larry siguió caminando hacia la escalera. Sobre su cabeza, la araña de cristal era un aro dorado de luz que competía con el resplandeciente sol del que había disfrutado mientras daba un paseo por The Strand. Qué tontos parecían los caballeros ingleses, siempre con el paraguas colgado del brazo a pesar del tiempo tan magnífico que hacía. Los sonidos del vestíbulo envolvieron a sir Laurence. No eran un acorde claro, sino más bien tonos que nacían y se desvanecían: el entrechocar de copas de un brandi temprano, el crujido de un sillón de piel, reluciente tras haberle aplicado grasa para lustrar sillas de montar, el remedio secreto que el propio Larry descubrió cuando aprendía el oficio de botones. En el salón de té, el volumen del trío de jazz subía y bajaba cada vez que los camareros, prestos, abrían la puerta batiente. Los violines de la terraza acristalada flotaban ahora indolentes en el aire, pues sir Laurence se había propuesto animar la orquesta del salón, cambiar el programa de una vez por todas. Nadie soportaba la cursilería vienesa en primavera. El canto delicado de los vestidos de seda de las damas, el crujido de las gabardinas y los chales. Larry llegó a la escalera.
Ahora como muy tarde debería haberlo abordado un botones o un mozo para preguntarle educadamente si podía ayudarlo en algo. Por el Savoy no podía pasearse sin más alguien a quien no se le hubiese perdido nada allí. El Savoy era un universo en sí mismo, que cada día vivía sus propias salida y puesta de sol. Allí trabajaban, eran atendidas, disfrutaban y se divertían personas que no sólo llegaban del mundo entero, sino que también representaban al mundo entero. La florista irlandesa que mantenía una relación con el barón dálmata; la cigarrera india y su terrier escocés; la viuda del ganadero americano; la institutriz austriaca; el tenor siciliano; el negociador judío; el capitán manco de la Real Fuerza Aérea; la escritora inglesa de novela romántica en francés; el diplomático alemán y, santo cielo, también la estenotipista, que a cambio de unos honorarios extra se colaba en la habitación del director general por la noche.
Sir Laurence conocía a muchos de ellos personalmente, la mayoría no estaba allí por primera vez. El Savoy era un hotel al que la gente volvía. Para quien se lo podía permitir, era como su casa. Lloyd George había invitado a comer allí a su gabinete, al rey Jorge le encantaban las galletitas con pepitas de chocolate que se servían en el salón de té y a los grandes del teatro sólo se los consideraba tales cuando los periodistas se arremolinaban a su alrededor en el distinguido Salón Clarence.
Mientras esperaba a que llegase el ascensor, sir Laurence se volvió hacia lady Edith. Sin duda era la mujer más hermosa que por aquel entonces honraba al Savoy. Tenía los ojos un tanto separados, la nariz demasiado pequeña y en la boca una expresión aniñada de obstinación, pero precisamente la suma de todas esas imperfecciones confería algo irresistible a la duquesa. Cuando lady Edith se alojaba allí, se podía contar con que ese mismo día aparecería el coche del primer ministro. La mayoría de las veces, Ramsay MacDonald accedía al Savoy por la entrada lateral, desde donde lo acompañaban directamente hasta la suite de la duquesa. Con el mirador con vistas al Támesis, la suite era la más romántica del hotel.