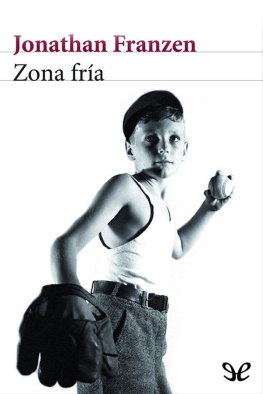© Benjamin Loyseau
Jonathan Littell
(1967) se crió en Francia y Estados Unidos. Tras trabajar siete años en una organización humanitaria, en 2001 decidió dedicarse solo a la escritura. Con Las benévolas (2006) su obra alcanzó una notoriedad universal. Ha publicado narraciones, ensayos sobre arte, reportajes sobre las guerras de Chechenia y Siria, y el documental Wrong Elements, sobre los niños soldado, presentado fuera de competición en el Festival de Cannes 2016. Actualmente vive en Barcelona.
«Un narrador sale de una piscina, se cambia y empieza a correr por un pasadizo oscuro. Descubre puertas que se abren a territorios (una casa, una habitación de hotel, un estudio, un espacio más amplio, una ciudad o una zona salvaje), lugares donde se representan una y otra vez, hasta el infinito, las relaciones humanas más esenciales (la familia, la pareja, la soledad, el grupo, la guerra).» Así describe Jonathan Littell Una vieja historia, con la que regresa a la novela por primera vez desde el acontecimiento literario que supuso Las benévolas (premio Goncourt 2006, unos dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, traducciones a treinta lenguas).
La novela se organiza en siete variaciones, donde la acción parece repetirse, la misma familia, la misma habitación de hotel, el mismo espacio para el sexo, para la violencia. Pero a medida que todo se repite todo vacila, se vuelve inestable, la incertidumbre se convierte en principio. La identidad misma del narrador se transforma, hombre, mujer, hermafrodita, adulto, niño. De esta manera Littell construye una ficción obsesiva, asfixiante, brillante sobre los bajos fondos del alma, en la que una vez más parece querer tratar al mal de tú a tú.
Jonathan Littell ha escrito otra novela magistral. Como en Las benévolas, tampoco aquí el lector sale indemne de su lectura.
Título de la edición original: Une vieille histoire - nouvelle version
Traducción del francés: Robert Juan-Cantavella
Publicado por:
Galaxia Gutenberg, S.L.
Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª
08037-Barcelona
info@galaxiagutenberg.com
www.galaxiagutenberg.com
Edición en formato digital: noviembre de 2018
© Jonathan Littell, 2018
© de la traducción: Robert Juan-Cantavella, 2018
© Galaxia Gutenberg, S.L., 2018
Imagen de portada: Chica con gorro de baño, Arno Nollen
Fotografía extraída del libro Costes / Nollen,
producido por Hotel Costes, París, 2011.
© Arno Nollen
Conversión a formato digital: Maria Garcia
ISBN : 978-84-17355-48-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, aparte las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)
Todo eso era real, sépanlo.
M AURICE B LANCHOT ,
La locura de la luz
I
Mi cabeza atravesó la superficie y mi boca se abrió para tomar aire mientras mis manos, en un jaleo de salpicaduras, dieron con el borde, se apoyaron en él y trasladaron la fuerza del empuje a los hombros, izando mi cuerpo empapado fuera del agua. Me quedé un instante en equilibrio sobre el borde, desorientado por los ecos amortiguados de los gritos y los ruidos del agua, aturdido por la visión fragmentada de algunas partes de mi cuerpo en los grandes espejos que rodeaban la piscina. Alrededor de mis pies fue creciendo un charco; un niño salió corriendo ante mí y a punto estuvo de hacerme caer de espaldas. Recuperé el equilibrio, me quité el gorro y las gafas y, echando un último vistazo por encima del hombro a la línea reluciente de mis músculos dorsales, salí por las puertas batientes. Una vez seco y vestido con un chándal gris y sedoso, agradable a la piel, volví a encontrar el pasillo. Pasé sin vacilar por una bifurcación, luego por otra, aquí estaba bastante oscuro y la luz indistinta apenas permitía divisar las paredes, me puse a correr a pequeñas zancadas como de footing. Las paredes, de un color apagado, desfilaban a los lados, a veces me parecía apreciar una abertura, o por lo menos una parte más oscura, la verdad es que no podía estar seguro, otras veces el tejido de mi chaqueta rozaba la pared y me desviaba hacia el centro del pasillo, que al parecer debía de curvarse, aunque muy poco a poco, de forma casi imperceptible, apenas lo suficiente para poner en duda el equilibrio de mi carrera, empecé a sudar, sin embargo no hacía ni frío ni calor, respiraba con regularidad, inspirando cada tres pasos una bocanada de aire insípido para expulsarla sibilante, los codos ceñidos al cuerpo evitando así tocar las paredes, que unas veces parecían alejarse y otras acercarse como si el pasillo serpentease. Al frente no distinguía nada, avanzaba casi al azar, por encima de mi cabeza no veía ningún techo, puede que por fin estuviese corriendo al aire libre, puede que no. Un fuerte golpe en el codo proyectó un estallido de dolor a través de mi brazo, me lo agarré enseguida con la otra mano y me volví: en la pared, un objeto reluciente destacaba sobre la negrura. Lo toqué con los dedos, se trataba de un pomo, lo giré y la puerta se abrió, arrastrándome tras de ella. Me encontré en un jardín que me resultó familiar, apacible: el sol brillaba, numerosas manchas de luz salpicaban las hojas entremezcladas de la hiedra y las buganvillas, limpiamente podadas sobre su celosía; más allá, los troncos nudosos de unas viejas glicinas emergían del suelo para ascender y cubrir con su verdor la alta fachada de la casa, erigida ante mí igual que una torre. Hacía mucho calor y me sequé con la manga el sudor que perlaba mi cara. A un lado, en parte escondida por la vivienda, espejeaban las aguas de una piscina o un estanque, un plano azul rodeado de baldosas de caliza, su pálida superficie rizada de blanco, medio sombreada por las largas frondas arqueadas de una palmera rechoncha y poblada. Un gato gris se coló entre mis piernas y, la cola enhiesta, frotó su espalda contra mi pantorrilla. Lo aparté de un puntapié y huyó hacia la casa hasta desaparecer por una puerta entreabierta. Lo seguí. Del fondo del pasillo, por otra puerta entornada, me llegaron una serie de curiosos ruidos, oclusivas más o menos graves entrecortadas de silbidos: el niño debía de estar jugando a la guerra, derribando uno tras otro a sus soldaditos de plomo en una tromba de tiros y explosiones. Lo dejé y subí por la escalera de caracol que llevaba al piso de arriba, me detuve en el rellano para contemplar un instante la mirada seria, perdida en el vacío, de la gran reproducción enmarcada de La dama del armiño que había allí colgada. La mujer estaba en la cocina; al oír mis pasos dejó el cuchillo, se volvió con una sonrisa y vino a abrazarme con ternura. Llevaba una bata de ir por casa gris perla, fina y ligera, a través del tejido acaricié su suave costado, luego hundí la cara entre sus cabellos rubio veneciano recogidos en un moño sabiamente despeinado para olfatear su olor a brezo, musgo y almendra. Ella dejó ir una ligera risa y se liberó de mi abrazo. «Estoy preparando algo de comer. Enseguida estoy contigo.» Me rozó el rostro con la punta de los dedos. «El pequeño está jugando.» — «Sí, lo sé. Lo he oído al entrar.» — «¿Vas a bañarlo?» — «Claro. ¿Qué tal el día?» — «Bien. Fui a recoger las fotos, están arriba, sobre el mueble. Ah, otra cosa: tenemos un problema con el circuito eléctrico. Ha llamado la vecina.» — «¿Y qué ha dicho?» — «Parece que hay picos de tensión y que eso provoca cortes en su casa.» Yo me puse nervioso: «Esa mujer delira. Ya es la segunda vez que hago rehacer ese circuito. Y por un profesional». Ella sonrió y yo le di la espalda para volver a bajar la escalera. Los ruidos de batalla habían cesado. Antes de abrir la puerta, pasé por el cuarto de baño contiguo, abrí el grifo y comprobé la temperatura para que no estuviese demasiado caliente. Entonces entré en el cuarto del niño. Sólo llevaba puesta una camiseta; estaba de cuclillas y con las nalgas desnudas filmando con una camarita digital al gato, que se divertía dando vívidas patadas, retrocediendo para volver a brincar, derribando en suma a los soldaditos de plomo que, armados con lanzas y carabinas, se alineaban cuidadosamente sobre la gran alfombra persa. Lo contemplé un momento como a través de una pared de cristal. Luego me adelanté y le di unas palmaditas en las nalgas: «Venga, al baño, que ya es hora». Él soltó el aparato y se echó en mis brazos gritando. Lo levanté y lo llevé hasta el cuarto de baño, le quité la camiseta y lo metí en el agua. Enseguida se puso a golpear la superficie con la palma de las manos, salpicando las paredes y riendo. Yo reí con él, pero al mismo tiempo me retiré contra la puerta para mirar cómo se sumergía por completo bajo la extensión líquida.