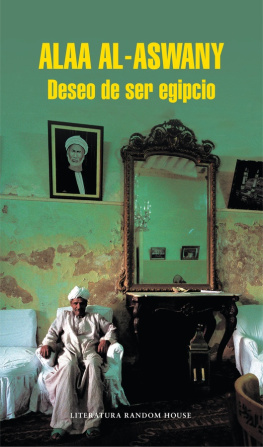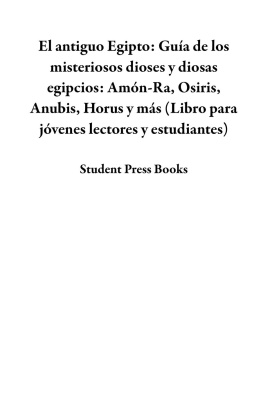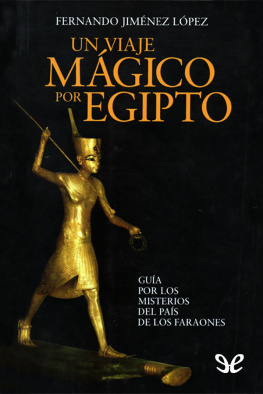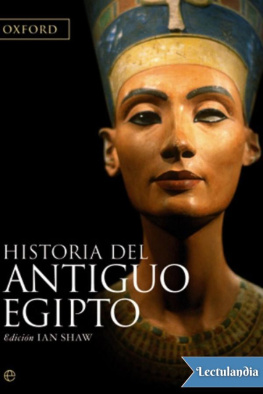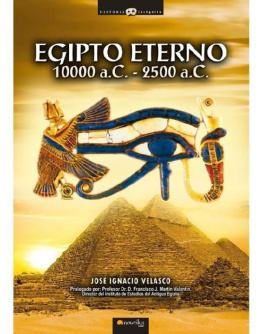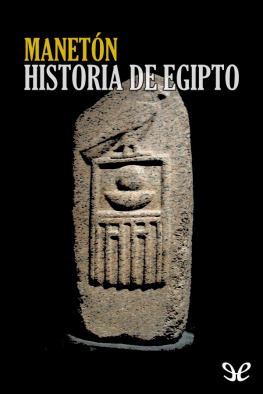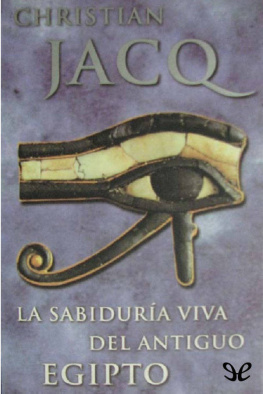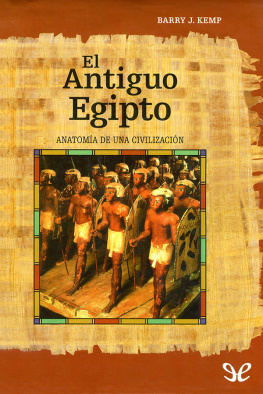Prólogo a la edición española
El mundo entero estuvo pendiente de lo que ocurría en Egipto a comienzos de 2011. Para sorpresa de todos –egipcios y extranjeros, especialistas y simples observadores–, pocas semanas de protestas sociales pacíficas bastaron para descabezar el régimen cleptocrático que Mubarak presidió durante tres largas décadas. Había una sensación generalizada de que los acontecimientos que allí se vivían tendrían grandes implicaciones para Egipto, para su vecindario inmediato y para el sistema internacional. Basta con recordar que uno de cada tres habitantes del mundo árabe es egipcio, y que el «muro del miedo» se había empezado a desplomar en toda la región. Se abrían muchos interrogantes sobre el futuro, pero, ante todo, la gran pregunta era: ¿Por qué los egipcios se rebelaron de esta forma? El presente libro ofrece las claves para entender lo ocurrido e interpretar hacia dónde se puede dirigir el país tras la caída de Mubarak.
Alaa Al Aswany llevaba tiempo llamando la atención sobre los males políticos y sociales que aquejaban a Egipto. Este libro recoge una selección de sus artículos de prensa semanales publicados en árabe a lo largo de los últimos años. En ellos salen a la luz las profundas injusticias y contradicciones de la sociedad egipcia. Al Aswany hace un diagnóstico certero de su entorno a través de una mirada brillante, a la vez crítica y devastadora con las causas del atraso, pero también esperanzada e inspiradora para un futuro mejor, en el que «la democracia sea la solución».
A pesar de las diferencias entre los países árabes, este libro refleja el estado general de malestar al que han llevado a sus sociedades unos regímenes autoritarios cleptocráticos. Contiene reflexiones e información que sirven para que un lector extranjero cuestione muchas de las ideas y categorías mentales que se habían propagado durante mucho tiempo sobre estas sociedades. Más allá de las respuestas simples y de las explicaciones esencialistas, Alaa Al Aswany plantea las razones de fondo que provocan las disfunciones colectivas e individuales: el autoritarismo del régimen, el Estado policial, la corrupción generalizada, la hipocresía social, la frustración de los jóvenes, la pobreza y la falsa religiosidad. Estas reflexiones, dirigidas inicialmente a un público egipcio, contienen un mensaje universal que llega fácilmente a personas de otras culturas y tradiciones.
Acercar esta visión de la realidad egipcia al público hispanohablante se ha podido hacer gracias al entusiasmo y al interés de María Cifuentes y Joan Tarrida, y también a la asistencia eficaz y acertada de Silvia Montero Ramos durante el proceso de traducción del árabe al español y la posterior edición. Gracias, una vez más, a Raquel por hacer posible lo que parecía imposible.
Haizam Amirah Fernández
Madrid, mayo de 2011
Desde la plaza Tahrir
¿Por qué los egipcios no se rebelan? Esta pregunta se repetía dentro y fuera de Egipto. Todas las condiciones hacían que el país estuviera maduro para la revolución: Hosni Mubarak había monopolizado el poder durante 30 años mediante elecciones fraudulentas y estaba trabajando para instalar a su hijo Gamal como sucesor suyo. El grado de corrupción en círculos gubernamentales había alcanzado niveles sin precedentes en la historia de Egipto. Un pequeño grupo de hombres de negocios, la mayoría amigos de Gamal Mubarak, ejercían un control pleno sobre la economía egipcia y la gestionaban según sus propios intereses. Unos 40 millones de egipcios –la mitad de la población– vivían por debajo del umbral de la pobreza, con menos de dos dólares al día. El declive de Egipto se producía en todos los frentes: de la sanidad y la educación a la economía y la política exterior. Unos pocos ricos vivían como reyes en sus palacios y residencias de descanso y viajaban en aviones privados, mientras que gente pobre se suicidaba por no tener con qué mantener a sus familias o moría aplastada en las aglomeraciones tratando de obtener pan o bombonas de gas a bajo precio. El amplio aparato policial que les costaba miles de millones a los egipcios era uno de los peores instrumentos de represión en el mundo. Todos los días se torturaba a egipcios en centros policiales y, en muchos casos, sus mujeres e hijas eran violadas delante de ellos para hacerles confesar crímenes que, con frecuencia, no habían cometido.
¿Por qué los egipcios no se habían levantado contra todas estas injusticias? Existían tres explicaciones de por qué no estallaba una revolución. La primera era que la larga represión había dejado en los egipcios tal legado de cobardía y sumisión que no se atrevían a levantarse, pasara lo que pasara. La segunda era que la revolución en Egipto era posible, pero que había numerosos factores que la impedían, como la represión severa, la ausencia de una organización capaz de dirigir a las masas y el hecho de que los egipcios estuvieran distraídos por la necesidad de ganarse la vida y buscaran soluciones individuales a la crisis. Según se fueron intensificando la opresión y la pobreza, muchos preferían escapar, tanto en el sentido geográfico como histórico. Geográficamente, yéndose a trabajar a los estados petroleros del Golfo, habitualmente en condiciones humillantes, de forma que pudieran volver a casa con suficiente dinero para llevar una vida razonable. Otros egipcios optaron por viajar en el tiempo, aferrándose al pasado y viviendo como creían en su imaginación que se vivía en la época dorada del islam. Así, se vistieron con galabiyas (túnicas), se dejaron crecer la barba y adoptaron nombres de los primeros musulmanes con el fin de huir de la cruel realidad del presente hacia las glorias del pasado. Con el dinero del petróleo saudí y el beneplácito del régimen egipcio, se lanzó una campaña agresiva para promover la interpretación wahhabí del islam, aquella que ordena a los musulmanes obedecer a su gobernante por muy injusto y corrupto que sea. Por todos esos motivos, esta interpretación descartaba que se produjera una revolución en Egipto. La tercera explicación –la que yo adopté– aseguraba que los egipcios no estaban menos dispuestos a la revolución que otros pueblos y que, de hecho, habían protagonizado más revoluciones durante el siglo xx que algunas naciones europeas, pero sí son de una naturaleza particular que los hace menos dados a la violencia y más al compromiso. Los egipcios son un pueblo antiguo, con una historia de 7.000 años, y, como los ancianos, poseen la sabiduría para evitar los problemas siempre que puedan con el fin de vivir y criar a sus hijos. Pero cuando tienen la certeza de que un compromiso ya no es posible se rebelan. Los egipcios son también como los camellos: pueden soportar palizas, humillación y hambre durante mucho tiempo, pero cuando se rebelan lo hacen de repente y con tal fuerza que es imposible de controlar.
Yo estaba seguro de que la revolución llegaría pronto. Muchos de mis amigos egipcios y extranjeros no estaban de acuerdo conmigo y me acusaban de guiarme por un falso optimismo y un romanticismo alejado de la realidad. No perdí mi confianza en el pueblo ni un solo momento, a pesar de que ninguna evidencia corroboraba esa confianza. Los movimientos de protesta en Egipto eran pequeños e inefectivos, lo que incitó a las autoridades del régimen a tomar más medidas para aumentar su riqueza a expensas del sufrimiento del pueblo. El régimen hacía lo que quería con los egipcios y usaba el amplio aparato de represión para aplastar a sus opositores. Recuerdo haberme encontrado con el anterior ministro de Finanzas durante una cena en la casa de un amigo al poco de que hubiera impulsado una legislación fiscal que aumentaba las cargas que soportan los pobres. Cuando alguien le preguntó: «¿No tiene miedo de que el pueblo se rebele?», el ministro sonrió y respondió: «No se preocupe. Esto es Egipto, no Gran Bretaña. Hemos enseñado a los egipcios a aceptar cualquier cosa». Esta actitud arrogante y desdeñosa hacia el pueblo dominaba el discurso del régimen, desde Hosni Mubarak hasta el funcionario más humilde.