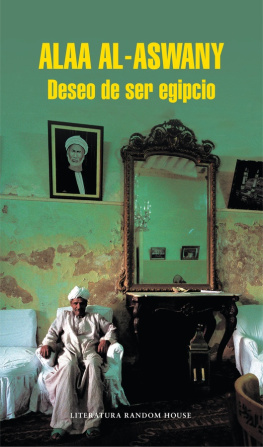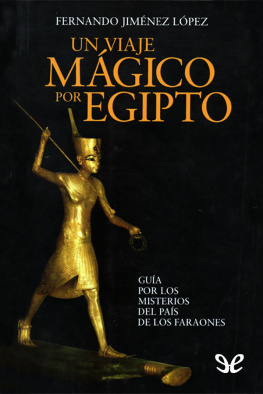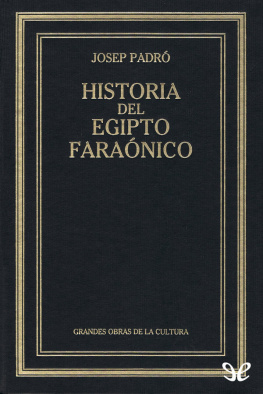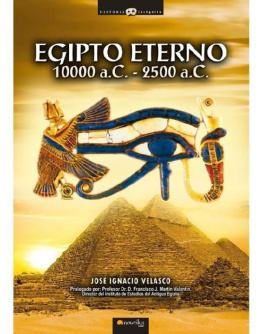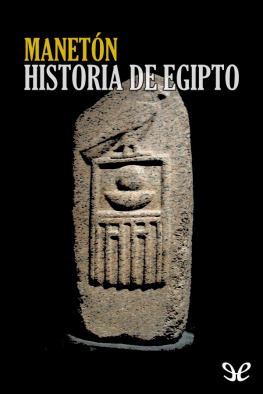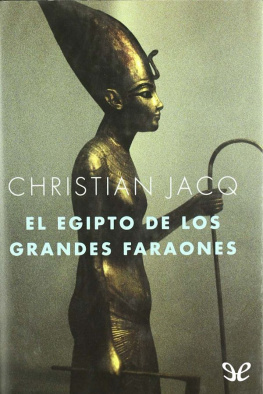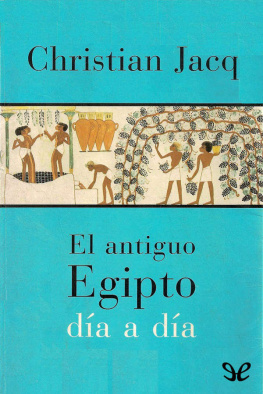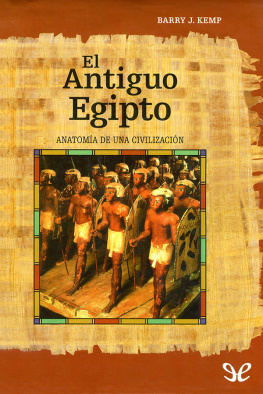El Automóvil Club de Egipto
ALAA AL-ASWANY
Traducción de
Álvaro Abella Villar

www.megustaleerebooks.com
Le expliqué a mi mujer que necesitaba estar solo.
Le dejé el coche grande, con el chófer, para sus desplazamientos con los niños. Yo cogí el auto pequeño y me fui hasta el chalet que tenemos en la costa mediterránea. Tres horas yo solo, con mis pensamientos y la voz de Umm Kalzum en el radiocasete. Antes de cruzar el portón de acceso a la urbanización, el guarda de seguridad revisó atentamente mi documentación. En invierno, la administración endurece los controles de seguridad para evitar robos. La brisa fresca y tonificante del mar me golpeó en el rostro. La urbanización estaba completamente vacía, parecía una ciudad fantasma cuyos habitantes hubieran salido huyendo. Los chalets se encontraban cerrados y en las calles no había más que las farolas. Atravesé la plaza principal y me detuve en la calle que lleva a nuestro chalet. De repente, apareció un moderno coche japonés conducido por un cincuentón que iba acompañado de una bonita mujer de cuarenta y pocos. El vehículo pasó a mi lado y me quedé mirándolos. Eran dos amantes que venían a la urbanización huyendo de las miradas de los curiosos, no me quedó ninguna duda. Esa euforia, ese rubor, ese silencio cargado de pasión que difícilmente se da entre casados. Llegué al chalet y abrí la puerta, que produjo un chirrido vetusto. Seguí al pie de la letra los consejos de mi esposa y me dediqué a abrir las ventanas, enchufar el frigorífico y retirar las telas que cubrían los muebles. Me di un baño caliente y luego entré en el dormitorio, donde vacié la maleta y coloqué mi ropa en el armario. Después, preparé mi rincón de trabajo en el salón, frente a la terraza. Pedí comida por teléfono al único restaurante que abría en invierno. Comí con apetito, quizá debido a la brisa del mar. Me entraron unas ganas irresistibles de echarme una siesta. Cuando me desperté ya había caído la noche. Me asomé al balcón. La urbanización estaba sumida en la oscuridad y vacía, a excepción de una larga hilera de farolas. Me puse melancólico, y luego se me ocurrió una idea extraña e inquietante: ¿y si ahora que estaba completamente solo, a cientos de kilómetros de El Cairo, me pasaba algo imprevisto? ¿Si, por ejemplo, me daba un ataque al corazón, o me asaltaban unos ladrones armados? ¿Me convertiría en protagonista de una de esas historias que se leen en los periódicos? El titular resultaría atractivo: «Famoso escritor aparece muerto en extrañas circunstancias». Intenté concentrarme para apartar de mi mente esas obsesiones. A tres kilómetros había un moderno hospital al que podría acudir rápidamente si me ponía enfermo. Además, era imposible que entrasen en mi casa: la urbanización está bien vigilada, tanto en sus accesos como por el mar. Todos los guardas son beduinos de la costa, que conocen bien la zona, y patrullan en turnos las veinticuatro horas del día. No existe la más mínima posibilidad de robos. Sin embargo, ¿y si los propios guardas formaran parte de una banda de ladrones de chalets? ¡Ay, qué idea tan propia de una película policíaca! Me di otro baño. Así era como me libraba de ideas o pensamientos no deseados. En cuanto estoy bajo la ducha y siento el agua caliente corriendo por mi cuerpo, se me despeja la mente y poco a poco me sereno.
Salí con renovados ánimos y me preparé una taza de café antes de ponerme a trabajar: conecté el portátil a la impresora y metí un paquete entero de folios. Ya había revisado la novela varias veces, pero decidí hacer una última lectura. Me pasé tres horas leyendo. No cambié ni una palabra. Como mucho, añadí una coma por aquí o un punto por allá. Guardé el archivo de la novela en el escritorio del ordenador, me levanté y salí a la terraza. Encendí un cigarrillo y me puse a contemplar la calle desierta. Comprendí que estaba evitando imprimir la novela. Intentaba retrasar todo lo posible ese instante difícil y singular. Ahora, con solo apretar con el dedo el botón de la impresora, nacería la novela. Vería la luz. Pasaría de ser un texto virtual que tomaba forma en mi imaginación, a convertirse en algo terminado y tangible, con existencia real y vida independiente. El momento de imprimir la novela despertaba siempre en mi interior sensaciones extrañas, intensas y contradictorias. Una mezcla de orgullo, nostalgia y ansiedad. Orgullo, por haber concluido la obra. Nostalgia, por separarme de los personajes de la novela con los que llevaba largo tiempo conviviendo, como quien está con unos buenos amigos y le llega el momento de la despedida. Y ansiedad, quizá por el hecho de desprenderme de algo preciado para cedérselo a los demás. Como si asistiera a la boda de mi única hija, tan feliz por verla casada como triste por comprender que deja de ser solo mía y por tener que entregársela a otro hombre.
Me levanté para servirme otra taza de café. Nada más entrar en la cocina, un ruido de pasos me sorprendió. No di crédito a mis oídos. Lo ignoré y me concentré en preparar el café, pero el sonido se repitió con más claridad. Me agaché y agucé el oído. Esta vez me aseguré de no estar soñando. Eran pasos, de más de una persona. Me quedé de piedra. Nadie sabía que yo estaba allí. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? El ruido de pasos se acercó poco a poco, y después llamaron al timbre. Estaban fuera, esperando delante de la puerta. Tenía que afrontar la situación. Abrí apresuradamente los cajones de la cocina, uno detrás de otro, hasta que di con un cuchillo largo y afilado. Lo dejé en una repisa junto a la puerta, de modo que pudiera alcanzarlo en cualquier momento. Encendí la luz exterior y me asomé a la mirilla. Vi a un hombre y a una mujer cuyos rasgos no pude distinguir debido a la escasa iluminación. Abrí lentamente la puerta y, sin dejarles pronunciar palabra, me adelanté:
—¿Sí?
—Buenas noches, señor —dijo la mujer con voz alegre.
Los miré. El hombre dijo con tono amistoso, como quien se dirige a un viejo conocido:
—Disculpe las molestias, pero venimos a consultarle un asunto importante.
—No les conozco.
—Al contrario, nos conoce muy bien —añadió la mujer con una sonrisa.
Su tono confiado me molestó, y dije:
—Por favor, debe de tratarse de un error.
La mujer se rió y respondió:
—No es ningún error. Sabe muy bien quiénes somos.
El asunto era cada vez más misterioso.
—¿No recuerda habernos visto antes? —preguntó el hombre con una sonrisa.
Sentí miedo. Tuve la sensación, cosa extraña, de que ya había vivido antes ese momento. Era verdad que el hombre y la mujer me resultaban familiares. Como si los hubiera visto y hablado con ellos en el pasado. Como si mi anterior encuentro con ambos estuviera enterrado en mi memoria y de pronto resucitara.
—No tengo tiempo para acertijos de este tipo —exclamé—. ¿Quiénes sois y qué queréis?
El hombre, con una parsimonia exasperante, dijo:
—¿Va a tenernos aquí de pie en la puerta? Entremos primero y luego hablamos.
Aunque resulte extraño, me dejé llevar. Me aparté de la puerta y les dejé entrar, como si de repente una fuerza misteriosa me manejara y hubiera perdido el control sobre mis actos. Comencé a escuchar mis propias palabras y a contemplar mis actos como si fuera otra persona. El hombre y la mujer entraron con mucha calma. Se movían con familiaridad, como si estuvieran en su casa. Se sentaron juntos en el sofá y, por primera vez, pude verlos con claridad bajo la luz. El hombre tendría veintimuchos, corpulento pero sin grasa, moreno y guapo. La mujer parecía de veintipocos y era bonita. Cautivaba gracias a su figura esbelta, sus rasgos finos y proporcionados, su tez morena y sin manchas y sus fascinantes ojos verdes. Ambos vestían ropas elegantes pero de corte antiguo, como de los años cuarenta: el hombre llevaba un holgado traje blanco de tela