Porque los soldados somos distintos, somos gente de pocas palabras. Los civiles nunca nos han entendido. Pero ahora será la historia la que tendrá que juzgarme.
Presentación
El «retorno» de Pinochet
Las cenizas de Augusto Pinochet Ugarte reposan en la capilla de su parcela de Los Boldos, en el litoral central de Chile, bajo una lápida de mármol que tiene inscritos los principales títulos que conserva hasta el día de hoy: Capitán General y Presidente de la República. Si el recuerdo de sus miles de víctimas está presente en el espacio público a través de construcciones memoriales a lo largo de la geografía nacional —desde Calama, Pisagua y Tocopilla en el Norte Grande hasta Coyhaique y Punta Arenas en los confines australes—, este viejo oficial del arma de Infantería decidió atrincherarse para siempre en una de las dos casas donde penó sus últimos años. Falleció el 10 de diciembre de 2006, en el día internacional de los Derechos Humanos, procesado y sometido a arresto domiciliario debido a su responsabilidad directa en varios crímenes de la dictadura cívico-militar que encabezó y también, en el marco del caso Riggs, por declaración maliciosa de impuestos y uso de pasaportes falsos. Tal y como él mismo anticipó en julio de 1989: «Ahora será la historia la que tendrá que juzgarme».
Augusto Pinochet forma parte de la historia del siglo XX principalmente por tres motivos. En primer lugar, por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende. Cuando ya despuntaban las primeras luces del ocaso sobre su larga carrera militar, en el último momento (a treinta y seis horas de la sublevación) decidió sumarse a la conjura fraguada por otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas, después de que la derecha, la dirección de la Democracia Cristiana, las organizaciones empresariales y el gobierno de Nixon y Kissinger hubieran situado al país al borde del abismo.
En el Siglo de la Revolución, según la caracterización del maestro Josep Fontana, cuyo régimen fue condenado, año tras año, por las Naciones Unidas.
En segundo lugar, convirtió Chile, un país sitiado militarmente, en el laboratorio del neoliberalismo. Desde abril de 1975, cedió el timón económico a un grupo de jóvenes profesionales formados principalmente en la Universidad de Chicago que aplicaron las recetas de Milton Friedman y Arnold Harberger con la contundencia de un tratamiento de shock. Fue una contrarrevolución capitalista que imprimió un viraje radical a casi cuatro décadas de desarrollo económico. El «milagro chileno» de los Chicago Boys, tan exaltado por determinados sectores, supuso que, tras su derrota en el plebiscito de 1988, el 11 de marzo de 1990 Pinochet entregara un país que tenía al 40 % de su población en la pobreza más absoluta. Y, hasta el día de hoy, significa unas pensiones miserables, una atención sanitaria adecuada solo para quienes pueden pagarla, la enseñanza superior más cara de América Latina y una brecha social de las más acusadas del mundo. El modelo neoliberal, concentrador de los ingresos y depredador de la naturaleza, y la Constitución de 1980, todavía vigente, trazan la sombra de Pinochet sobre el Chile actual.
En tercer lugar, su viaje caprichoso a Londres en septiembre de 1998 propició que fuera detenido por agentes de Scotland Yard la noche del 16 de octubre a petición del juez Baltasar Garzón, bajo la acusación de crímenes contra la humanidad, un proceso sin parangón desde los juicios contra los criminales nazis en Nuremberg (1945-1946). Empezó entonces una batalla jurídica y política apasionante, que duraría quinientos tres días, en la que los tribunales de justicia británicos terminaron por aprobar su extradición a España, hasta que finalmente la confabulación de los gobiernos de Eduardo Frei, José María Aznar y Tony Blair lo rescató. Pero Londres se convirtió en su Waterloo.
«Soy un soldado. Para mí, lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro», señaló Pinochet el 7 de septiembre de 1984 a The New York Times. De personalidad dogmática e intolerante, desde luego no brilló por su inteligencia, si bien una revisión anticipada del índice de sus obras en el capítulo de bibliografía induciría a error acerca de sus capacidades. Sí leyó a Sun Tzu y Clausewitz y ciertamente tomó nota de sus lecciones.
Fue un oficial de ideas básicas y nítidas, con capacidad de mando, simulador, taimado, paciente, astuto, tenaz, implacable, desconfiado y supersticioso. Sí gustaba de ponerse gorras militares visiblemente más altas y —como hacía su padre— adornar la corbata con una perla, en el dedo anular de su mano izquierda portó siempre, como un fetiche, un grueso anillo de oro con un rubí cuadrado y su signo zodiacal inscrito, Sagitario: «Signo de dominio. De condiciones de mando», proclamó con orgullo en 1991. No pocas veces cayó en actitudes próximas a la paranoia, como sus reacciones tras la abrupta suspensión del viaje a Fiji y Filipinas en marzo de 1980 o después del ataque que el 7 de septiembre de 1986 sufrió en el Cajón del Maipo y que casi le costó la vida. En ambas ocasiones inicialmente creyó que se trataba de un golpe gestado desde las mismas entrañas del régimen.
Fue, además, un político hábil, que supo encaramarse en la cúspide del Estado y postergar a un lugar secundario a los otros tres miembros de la Junta militar, así como marginar a los generales de su generación. De este modo, pudo conducir, con mano de hierro y el puño de acero de la DINA, el Estado y el Ejército, con el apoyo de todos los sectores de la derecha y de los grandes grupos económicos nacidos o reforzados con las sucesivas oleadas de privatizaciones de las empresas públicas. Como ha subrayado Bawden, «demostró una notable capacidad para superar a los enemigos políticos y convertir aparentes derrotas en victorias personales». El respaldo de las Fuerzas Armadas le permitió superar el potente ciclo de movilizaciones de las Protestas Nacionales (mayo de 1983-julio de 1986) y obligar a las fuerzas democráticas a asumir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, que condujeron al plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que, como señaló la magistral portada del diario Fortín Mapocho, «corrió solo y llegó segundo».
Y fue, sobre todo, un dictador despiadado que demostró una insaciable ambición de poder:
Como parte de la ola reaccionaria que recorre el planeta, hoy su figura es reivindicada dentro y fuera de Chile a partir de la actualización de los viejos mitos que, día tras día, martilló en sus discursos, entrevistas y libros, bajo potentes destellos de mesianismo: el 11 de septiembre de 1973, la «intervención» de las Fuerzas Armadas, que respondía a un «clamor nacional», salvó a Chile del «comunismo»; la izquierda preparaba un autogolpe para instaurar una dictadura o bien desencadenar una guerra civil con la ayuda de miles de guerrilleros extranjeros; el modelo económico implantado a partir de 1975 fue exitoso, se adelantó a los tiempos de la historia y convirtió a Chile en el ejemplo para América Latina; Pinochet no fue un dictador, sino un gobernante autoritario que, a través de la Constitución de 1980, se puso límites, terminó por entregar el poder pacíficamente en 1990 y abrió paso a una transición ejemplar. No han faltado los libros que en los últimos años han intentado revivir esta añeja propaganda.



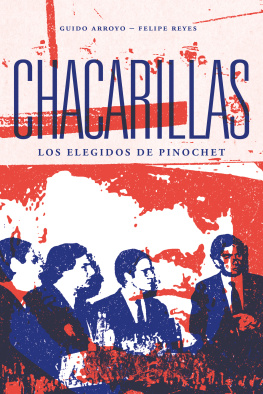
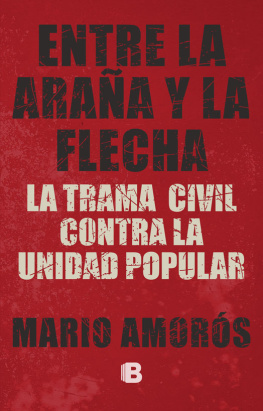
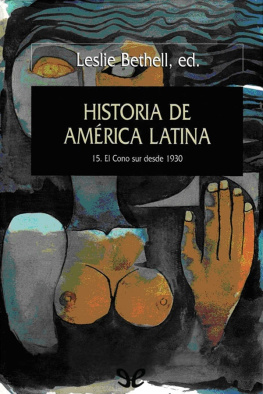
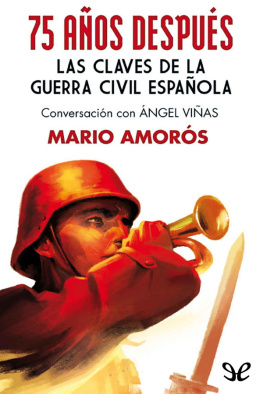
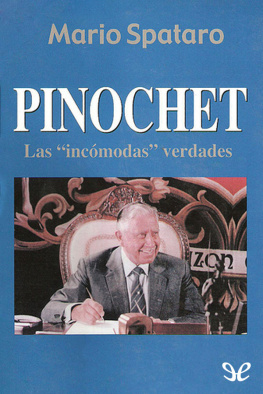
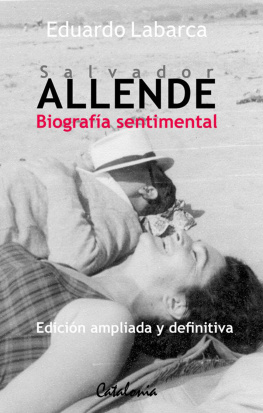
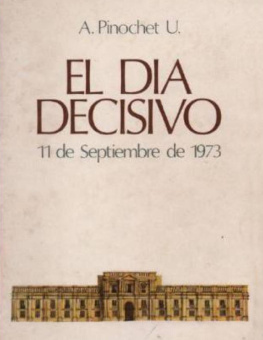
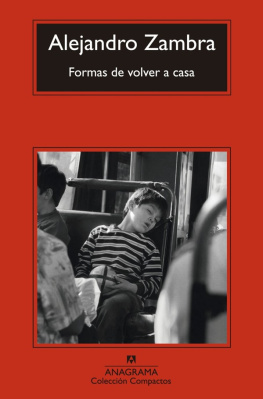
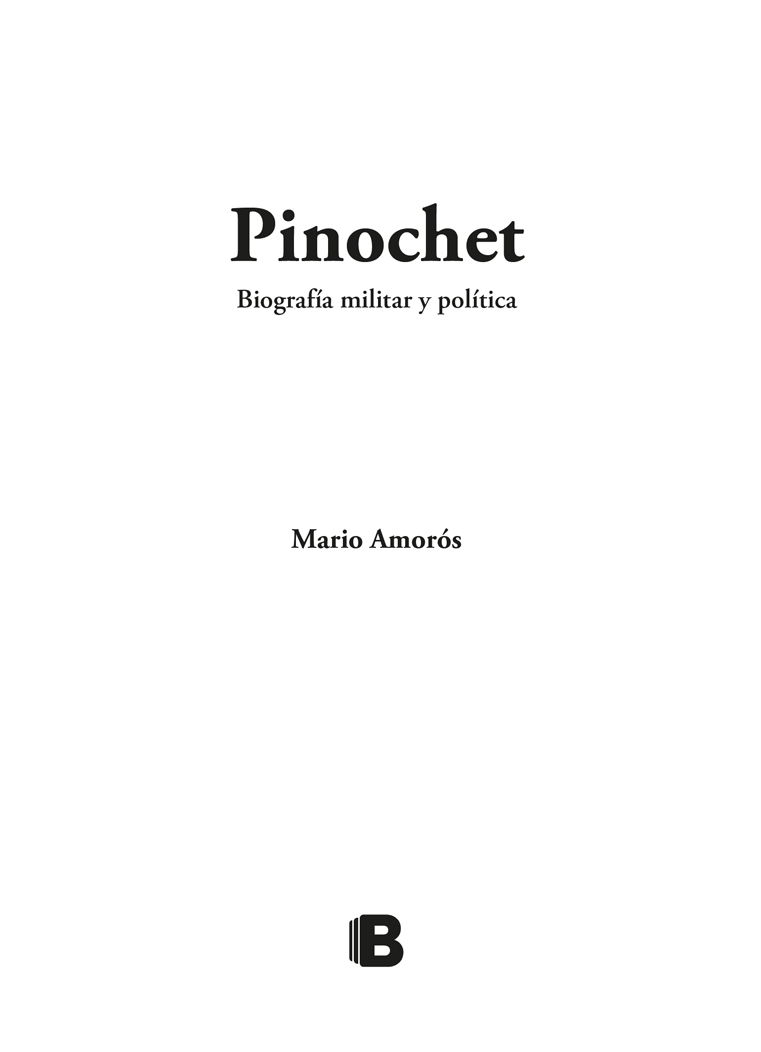

 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer