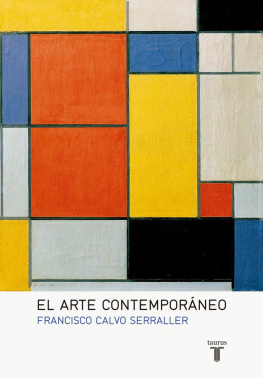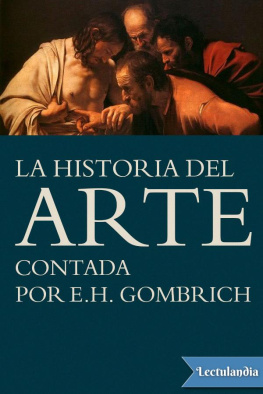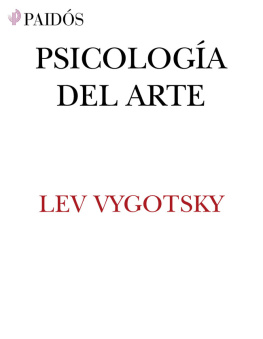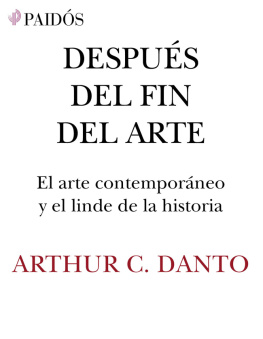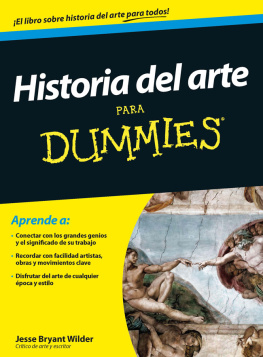Epílogo a modo de prólogo
A casi tres lustros de su primera edición, en 2001, el módulo temporal que Ortega y Gasset pensaba que mediaba para la emergencia de una nueva generación, me veo en el satisfactorio trance de rescatar El arte contemporáneo con el aliciente de un nuevo prólogo que sirva como balance de lo ocurrido en este asunto durante los últimos catorce años. Lo primero que se me ocurre al respecto es apelar al dicho latino de “ars longa, vita brevis”; es decir: que el reloj del arte discurre con mucha más lentitud que el de la vida de cualquier mortal, o, lo que es lo mismo, que, para apreciar sus cambios profundos, los auténticos, se precisan muchas vidas sucesivas y, por tanto, muchas o muchísimas generaciones. En este sentido, siguiendo con la prosa del ingenio popular, en estos casi tres lustros no ha ocurrido casi nada, o, si lo ha hecho, tardaremos todavía mucho en enterarnos, nosotros mismos o, eventualmente, nuestros sucesores.
¿Descalifica esta sentencia la redacción de este nuevo prólogo? Si lo creyera así, no lo habría escrito o me habría ahorrado esta advertencia. Me explico. El arte contemporáneo, tal y como fue concebido e impreso en su primera edición, se inscribió en un género de manual de introducción generalista a un tema, el entonces y ahora muy popular del revolucionario arte de nuestra época, pero con la peculiaridad de no limitarse a hacer un simple inventario o mapa de sus principales movimientos y artistas, sino de enhebrar un hilo conductor crítico, que encuadrase el sentido que esta nomenclatura significaba; en una palabra: que, en vez de, por así decirlo, hacer una lista de los “cuarenta”, “cincuenta” o “mil” principales, explicara su trasfondo conceptual o “humus”, término latino que significa “tierra” o, por extensión, “sustrato fértil”. Cuando se aborda esta tarea, los siempre infinitos datos se sacrifican al patrón de un relato. Pues bien, el cauce narrativo que adopté en la redacción de El arte contemporáneo fue el de supeditar toda la información disponible sobre el arte entre la segunda mitad del siglo XVIII y finales del XX al patrón del revolucionario cambio de un arte tradicional, basado en la belleza, por otro basado en la libertad. Como así consta a lo largo de todo el libro, no voy a insistir en ello, sino, en todo caso, voy ahora, con mejor o peor fortuna, a completarlo.
Como no podía ser menos, la deriva libertaria del arte de nuestra época convirtió su definición en una progresiva incógnita. Ante la avalancha de innovaciones formales, pero, sobre todo, de formas de cuestionar lo que era el arte mismo, se aceptó, en principio, la salida demasiado cómoda de afirmar que éste era lo que sucesivamente hacían o decían los artistas. Pero ni siquiera esta obviedad pudo sostenerse cuando empezaron a postularse modos artísticos que no cuadraban con ningún patrón conocido. En este sentido, es verdad que el quebranto narrativo del arte, que no sólo permitía contar hasta lo más insignificante y trivial, sino que dejó de emplear un lenguaje figurativo, produjo perplejidad entre el público. Pero hasta el llamado arte abstracto o no-figurativo podía ser interpretado desde una perspectiva formalista, basada en el gusto. No obstante, ¿cómo juzgar la forma o el contenido del ready-made? Si hubiera alguna duda al respecto, el propio Marcel Duchamp la despejó de manera inclemente cuando afirmó explícitamente que estos artefactos de su invención nada tenían que ver con su calidad, ni con su función, pues no estaban manufacturados, habían sido escogidos aleatoriamente y no cumplían con su destino original, con lo que no se apelaba ni a su supuesta belleza, ni a su utilidad, como así lo remarcaba su propio nombre, ready-made; esto es: algo “ya hecho”, reciclado. Pero Duchamp aclaraba polémicamente al respecto que su reciclaje no era estético, que es como decir que no remitía a ninguna razón de su buen o mal gusto. La actitud desinhibida de Duchamp al centrar lo que hasta entonces se llamaba arte a la simple acción de señalar cualquier cachivache trivial como tal —y sin razones ni instrucciones de uso— pareció simultáneamente arrogante y modesta: lo primero, al dar un poder casi absoluto al artista para crear una obra por simple designación, pero lo segundo, consecuencia de lo anterior, al reducir a casi nada su intervención material. Y, aunque exhibió en público sus ready-made cuando la ocasión se lo permitió, coherentemente no se molestó en conservarlos, de manera que los que hoy vemos en los museos son recreaciones de los originales perdidos realizadas décadas después.
El primero conocido, el de una rueda de bicicleta incrustada en un taburete de los que solían usar los dibujantes, data de 1913, y a él le siguieron unos pocos más durante los años inmediatamente posteriores, sin que el conjunto de los mismos no pudiera caber en una pequeña habitación. Nadie pareció dar al invento una mayor importancia que la de un gesto excéntrico, fuera del circunstancial escándalo que pudiera puntualmente provocar su exhibición, pero, con el paso del tiempo, que no fue poco, esta incomprensible extravagancia fructificó, casi medio siglo después, y se convirtió en un género, sobre todo, a partir del Pop Art. Sin perdernos en la dilación de nombrar todos los escalones intermedios, el ready-made fue el as de la baraja a partir de la década de 1960 y, para algunos, no hay manera de que deje de serlo en el futuro. ¿Estamos hablando del ready-made en sí o de sus consecuencias? La pregunta me parece pertinente, porque la cuestión subyacente es si es posible la supervivencia de un arte que se considera sustancialmente distinto del arte, o, si se quiere, de un arte que puede sobrevivir del ingenio en vez del gusto. Nada más haber hecho esta formulación literalmente me echo a temblar, no porque no pueda ser explicado, sino porque para hacerlo hay que escribir otro libro.
Que yo recuerde y, por tanto, sepa, la primera vez que leí que el arte contemporáneo era producto del ingenio fue gracias al verbo y la pluma de un pensador español, Juan Antonio Marina, que lo hizo, según me pareció a mí, con una intención descalificante. Con razón o sin ella, entonces no estuve de acuerdo con él por usar lo ingenioso —o parecérmelo a mí— como adjetivo descalificador, aunque no tanto porque creyese impertinente que determinado arte contemporáneo no fuera, en efecto, un producto ingenioso. La palabra ingenio, procedente del latín, significa lo que se realiza de forma artificiosa, nada ingénita o congénita; esto es: nada natural. En este sentido, el ready-made y su larga cola posterior son, sin duda, productos ingeniosos; es decir: nada o muy poco físicos y muy mentales y, por tanto, muy genéricos y mecánicamente reproducibles. Ahora bien, ¿por qué hemos de considerar lo mental como antítesis de lo corporal salvo que creamos que el alma y el cuerpo son cosas esencialmente antitéticas? ¿Es que acaso, por decirlo de alguna manera, no se puede psicoanalizar o biologizar la razón, como se ha hecho y se está haciendo?
En cualquier caso, huyendo en esta ocasión de tan apasionantes como abstrusos caminos, como debe hacer un probo historiador del arte, lo que quiero consignar aquí y ahora es que se empieza a cartografiar la divergencia entre un arte como producto del gusto y otro como producto del ingenio o de lo mental. Es lo que ha hecho, entre otros, la socióloga del arte francesa Nathalie Heinich, la cual ha establecido hasta tres paradigmas o géneros de arte coexistentes en la actualidad, que ha denominado como “clásico”, “moderno” y “contemporáneo”, una clasificación, en principio, muy sencilla, sobre todo si se conoce la cultura anglosajona. Porque en ese contexto, cuando se habla de