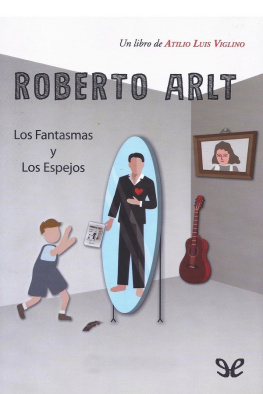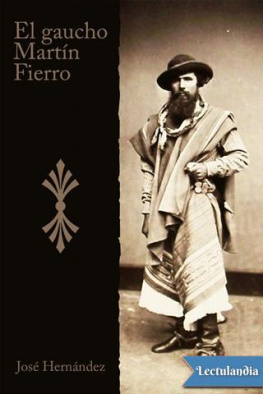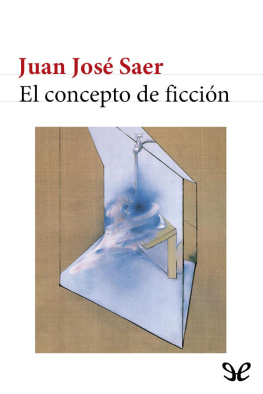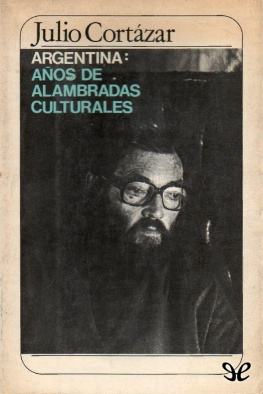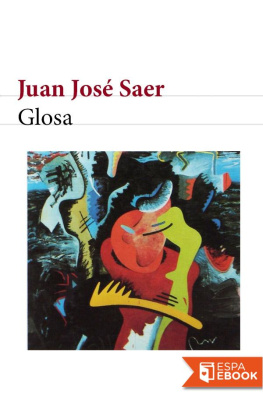Carlos Gamerro
Facundo o Martín Fierro
Los libros que inventaron la Argentina
Sudamericana
Gamerro, Carlos
Facundo o Martín Fierro. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2015
(Ensayo)
EBook.
ISBN 978-950-07-5290-9
1. Ensayo Argentino. I. Título
CDD 864
Edición en formato digital: julio de 2015
© 2015, Penguin Random House Grupo Editorial
Humberto I 555, Buenos Aires.
Diseño de cubierta: Peter Tjebbes
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de la editorial.
ISBN 978-950-07-5290-9
Conversión a formato digital: Libresque
www.megustaleer.com.ar
A Tomás
I NTRODUCCIÓN
“Una curiosa convención ha resuelto que cada uno de los países en que la historia y sus azares ha dividido fugazmente la esfera tenga su libro clásico”, dice Borges en el prólogo de su antología El matrero (Buenos Aires, 1970), nos da a renglón seguido una lista de autores de tales ‘libros nacionales’, Shakespeare en Inglaterra, Goethe en Alemania, Cervantes en España, y concluye: “En lo que se refiere a nosotros, pienso que nuestra historia sería otra, y sería mejor, si hubiéramos elegido, a partir de este siglo, el Facundo y no el Martín Fierro”.
En una posdata agregada en 1974 al prólogo de 1944 de Recuerdos de provincia de Sarmiento, repite la idea con mayor severidad: “Sarmiento sigue formulando la alternativa: civilización o barbarie. Ya se sabe la elección de los argentinos. Si en lugar de canonizar el Martín Fierro, hubiéramos canonizado el Facundo, otra sería nuestra historia y mejor”.
En un prólogo a Facundo, también de 1974, insiste: “No diré que el Facundo es el primer libro argentino; las afirmaciones categóricas no son caminos de convicción sino de polémica. Diré que si lo hubiéramos canonizado como nuestro libro ejemplar, otra sería nuestra historia y mejor”.
Y nuevamente en su “Posdata de 1974” a los tres prólogos del Martín Fierro publicados en Prólogos con un prólogo de prólogos: “El Martín Fierro es un libro muy bien escrito y muy mal leído. Hernández lo escribió para mostrar que el Ministerio de la Guerra […] hacía del gaucho un desertor y un traidor; Lugones exaltó ese desventurado a paladín y lo propuso como arquetipo. Ahora padecemos las consecuencias”.
¿Por qué esta machacona insistencia de Borges, y por qué en ese momento y no otro? Las fechas lo dicen todo: hacia 1970 ya se avizora el regreso del peronismo al poder, que se concreta en 1973; las organizaciones armadas están activas y la principal de ellas, Montoneros, ya desde el nombre se identifica simbólicamente con los gauchos alzados y hasta con los mazorqueros; hacia 1974, atentados y asesinatos políticos se suceden a diario, y palabras como ‘anarquía’ o ‘guerra civil’ son moneda corriente en la prensa y en las conversaciones cotidianas. Borges deplora este estado de cosas, pero su dedo acusador no apunta únicamente al peronismo. Su insistencia de 1974 tiene todas las características de un mea culpa: siente que le cabe una parte de responsabilidad en la gestación de este despropósito, pues fue él quien, con su mitología de malevos y cuchilleros del suburbio, refrendó y fortaleció esta veneración del Martín Fierro, él quien construyó el mito del ‘culto del coraje’ a partir de elementos dispersos de la gauchesca y ahora, viendo la debacle resultante, se arrepiente y se propone corregirse, como intenta en el “Epílogo” a las Obras completas de —también— 1974, en el cual se define a sí mismo con estas palabras: “Pensaba que el valor es una de las pocas virtudes de las que son capaces los hombres, pero su culto lo llevó, como a tantos otros, a la veneración atolondrada de los hombres del hampa. […] Su secreto y acaso inconsciente afán fue tramar una mitología de una Buenos Aires, que jamás existió. Así, a lo largo de los años, contribuyó sin saberlo y sin sospecharlo a esa exaltación de la barbarie que culminó en el culto del gaucho, de Artigas y de Rosas”.
Desde que la formuló, en aquel momento caliente de nuestra historia, esta idea de Borges ha merecido y sigue mereciendo airadas imprecaciones, más que refutaciones, por parte de quienes se colocan en la vereda opuesta: aquellos alineados en corrientes nacional-populares, revisionistas o antiimperialistas, de derecha o de izquierda. Evaluar estas respuestas, y las de aquellos que se ponen del lado de Borges, me parece en principio menos interesante que examinar la pregunta en sí. Porque tanto ‘facundistas’ como ‘martinfierristas’ aceptan la escandalosa premisa de que un libro puede regir los destinos nacionales y, en lugar de señalarla como absurda e improcedente, se pelean por establecer cuál debe ser ese libro.
La idea, aclaremos, no es originaria de Borges sino de Wilde (Oscar, no Eduardo): “La vida imita al arte”, propuso el irlandés —que según Borges siempre tenía razón— en “La decadencia de la mentira”. Comprenderla es fácil; lo difícil es pensar dentro de su límite.
Es contra Hamlet, justamente, que Wilde descarga los dardos de su ingenio: “Este desafortunado aforismo sobre el arte que eleva el espejo a la Naturaleza lo pronuncia Hamlet deliberadamente para convencer a todos los presentes de que, al menos en lo que al arte respecta, está absolutamente chiflado”. Porque, agrega: “La vida es el espejo, y el arte la realidad”. Dobla la apuesta: “El Japón fue inventado por sus artistas” —o todavía mejor: “el Japón es un invento de Hokusai”—, y más cerca de casa: “El siglo diecinueve tal cual lo conocemos fue inventado por Balzac”. En un tono más personal: “Una de las mayores tragedias de mi vida fue la muerte de Lucien de Rubempré” (protagonista ficticio de Ilusiones perdidas del mismo Balzac). Atribuida a Wilde es también la frase: “La vida imita a Shakespeare —tan bien como puede”. Y Harold Bloom, en su Shakespeare, la invención de lo humano, lo toma al pie de la letra: propone que las obras de Shakespeare encierran todas las posibilidades de lo humano, y que los humanos de carne y hueso no hacemos otra cosa que actuar los guiones que él ha escrito para nosotros. O, como lo resume inmejorablemente Wilde (en nueva referencia a Hamlet): “El mundo se ha vuelto triste porque una marioneta se puso una vez melancólica”.
Aceptada como tesis general la antimímesis de Wilde, falta conjeturar la manera, los modos, los mecanismos precisos mediante los cuales vida y naturaleza se las ingenian para copiar las creaciones del arte.
El mecanismo más fácil de entender es la identificación con el personaje. Así lo plantea Borges en el prólogo a El gaucho (incluido en Prólogos con un prólogo de prólogos): “Un epigrama de Oscar Wilde nos advierte que la naturaleza imita al arte; los Podestá pueden haber influido en la formación del guapo orillero que a fuerza de criollo acabó por identificarse con los protagonistas de sus ficciones. […] En los archivos policiales de fines de siglo pasado o principios de éste, se acusa a los perturbadores del orden ‘de haber querido hacerse el Moreira’”.
Otro mecanismo asoma en “La trama”, breve texto en el que Borges dedica un párrafo a la muerte de Julio César (“Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: