Enemigos de Esparta
Sebastián Roa

SÍGUENOS EN

 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks
 @megustaleernovelahistorica
@megustaleernovelahistorica
 @megustaleer
@megustaleer
 @megustaleer
@megustaleer

Gracias a aquellos por cuyas manos ha pasado esta obra en uno u otro momento del proceso. Gracias por su tiempo, gracias por su sagacidad y, sobre todo, gracias por sus consejos a Anabel Martínez, Ian Khachan, Josep Wanax Asensi, Antonio Penadés, Lucía Luengo y Alejandro Noguera. Gracias también a Toni Gandi Lledó, cuya inquietud griega me sugirió la idea. Y gracias, por supuesto, a Yaiza Roa, responsable del casting y otros menesteres.
A principios del siglo IV a.C., una polis domina el mundo griego: Esparta.
Han pasado cien años desde la épica guerra contra los persas. Lejos quedan los hitos de Maratón, las Termópilas, Salamina y Platea. La época en la que los griegos, unidos y encabezados por Atenas y Esparta, derrotaron a los bárbaros que pretendían dominarlos.
Queda lejos, sí, porque la rivalidad entre las dos grandes potencias helenas solo podía desembocar en enfrentamiento. Un conflicto brutal que implicó al resto de las ciudades y que se alargó treinta años hasta que Esparta se impuso como polis hegemónica.
Ahora, su autoridad militar es aplastante. Influye en los gobiernos de las demás ciudades, coloca en el poder a las familias afines a su causa o, directamente, instala guarniciones bajo el mando de gobernadores propios. Esparta impone su paz basada en el dominio de la guerra.
Pero hay quien prefiere las turbulencias de la libertad al conformismo de la servidumbre.
1
El mestizo
Tracia. Año 380 a.C.
Prómaco observa la muerte a su alrededor.
Tribalos. Salvajes guerreros incapaces de rendirse. Caídos sin soltar sus armas, acribillados a dardos o mutilados. Amontonados allí donde chocaron con las filas odrisias. Una larga línea de cuerpos que se entrelazan; cada matador con su víctima, que lo mató a su vez. A trechos se ve un tribalo destrozado con varios odrisios muertos a su alrededor. Y aun ahora resulta peligroso caminar por donde fue más densa la matanza. Esos norteños moribundos intentan apuñalarte con su último hálito. Por eso los odrisios recorren el campo y alancean varias veces todos los cadáveres enemigos.
«Tribalos. Han vendido muy cara su piel», reconoce Prómaco.
—Ifícrates quiere verte.
El muchacho se vuelve. El mensajero muestra la misma expresión que él. La de quien acaba de mirar cara a cara al implacable Hades, pero ha conseguido retrasar el momento. Señala a su espalda, a la cima de una pequeña loma alfombrada de verde a cuyos pies se ha desarrollado la masacre.
Prómaco asiente. Enfunda su kopis sin molestarse en limpiar la sangre y se ayuda de la mano diestra para desembrazar la pelta. El escudo está inservible. Astillado, casi partido por la mitad. Lo deja caer en ese mar de lodo rojizo que es ahora la llanura tracia a orillas del río Hebro. Camina a grandes pasos, esquivando cadáveres y miembros que todavía aferran lanzas, dagas y jabalinas. Rodea cauto a un par de hombres que aún se agitan. Ignora la cantinela monótona que parece brotar de la tierra. Un quejido colectivo de dolor y desesperanza. Los moribundos llaman a sus madres, a sus esposas o a sus hijos con las pocas fuerzas que les quedan. Algunos odrisios buscan a sus heridos. Los ayudan o les ofrecen un último trago de vino. Se están formando cuadrillas para tomar prisioneros. Apresar vivo a un tribalo es toda una hazaña, y el rey Cotys la recompensará con creces.
Pero eso no le incumbe ahora a Prómaco. Prefiere confirmar con un vistazo rápido que cinco de los seis hombres a su cargo han sobrevivido. Cinco hijos que volverán a ver a sus madres. Aunque el sexto es el que más le importa. Piensa en qué dirá a sus familiares. «Luchó bien. Con honor. Mató a muchos enemigos. Ares está contento con él.»
Salvo que encuentren su cuerpo lejos de la matanza y con una herida en la espalda, claro. El estratego Ifícrates es inflexible con eso. Los cobardes recibirán la infamia tanto vivos como muertos. Sus familias sabrán que intentaron huir o, si lo consiguieron, harán frente a la deshonra. Y si el desertor es capturado, su ejecución se convertirá en un ejemplo para los demás. Por eso no es habitual que los hombres de Ifícrates huyan. Por eso y porque Cotys, rey de los odrisios del llano y de la costa, paga bien. Muy bien.
Prómaco asciende por la suave ladera. Ahora nota el dolor sordo en las piernas. Esta noche caerá en el sueño solo cuando los quejidos de sus articulaciones cedan a la enorme fatiga del combate. Aunque antes, como es costumbre entre los tracios, celebrará la victoria con una borrachera de proporciones olímpicas.
—Prómaco, hijo de Partenopeo. Bebe conmigo.
Es Ifícrates, el estratego. El hombre que ha hecho posible la victoria. De baja estatura, hombros anchos, cráneo afeitado y mirada penetrante. Como todos sus peltastas, va armado a la ligera. Nada del pesado escudo redondo que los hoplitas llaman aspís, nada de coraza ni grebas. Sostiene el casco con la izquierda, con la derecha aguanta la copa. Uno de sus auxiliares derrama vino en ella desde una jarra. No lo mezcla con agua. No hoy.
—Ares y Atenea, hemos vertido la sangre por vosotros. —Ifícrates deja caer un chorro para ofrecer la primicia a los dioses—. Ahora vertemos el vino.
Prómaco acepta la copa llena que le tiende el sirviente. Imita a su estratego y apura el resto de un trago. Vino de Kazanluk. Viejo. Fuerte. Los demás jefes —los que han sobrevivido a la batalla— brindan igualmente. Ifícrates los observa satisfecho. En verdad ha sido una gran victoria.
—Los tribalos no volverán a adentrarse en el reino de Cotys —señala uno de los militares. Al igual que Ifícrates, es ateniense. Este sonríe como si el vaticinio le hiciera feliz solo a medias.
—No se atreverán siquiera a cruzar la frontera. Hemos aniquilado a su ejército.
«Es cierto», piensa Prómaco mientras se vuelve. La colina es baja, pero ofrece la vista del campo de batalla. No es normal tanta mortandad, aunque lo cierto es que las reglas cambian cuando son tracios los que combaten, y más si es contra otros tracios. Los odrisios no han dado cuartel ni los tribalos lo han pedido. No ha habido ruptura tras el choque, como suele ocurrir cuando son griegos los que batallan.
El mensajero tracio que avisó a Prómaco llega a la carrera. Hace una rápida reverencia ante Ifícrates.
—Señor, hemos hecho algunos prisioneros.
—Imposible —dice uno de los jefes griegos—. Los tribalos jamás se rinden.
—Estos no lo hicieron. Son heridos.
Ifícrates reflexiona un instante. Todos los demás lo observan.
—Que los curen. Pero cuidado. Intentarán degollar a los médicos y, si pueden, se quitarán la vida después. En fin, Cotys se alegrará de que le llevemos unos cuantos enemigos vivos.
Prómaco se atreve a hablar. Tal vez el vino puro le suelta la lengua:
—Los torturará.
«Claro que los torturará», parece decir la expresión de Ifícrates. Pero no es sobre eso de lo que quiere hablar.

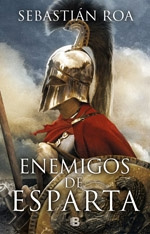

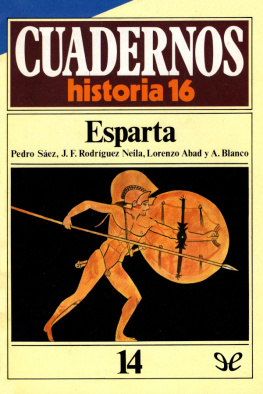
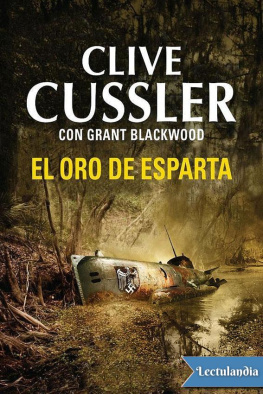
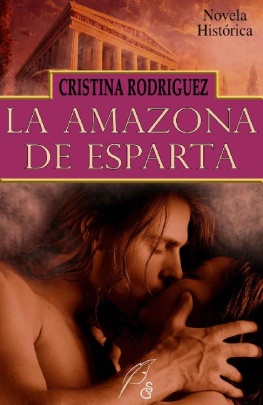
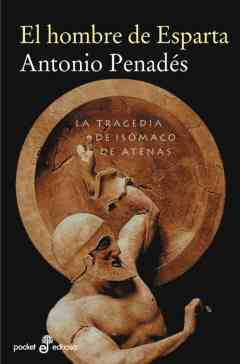
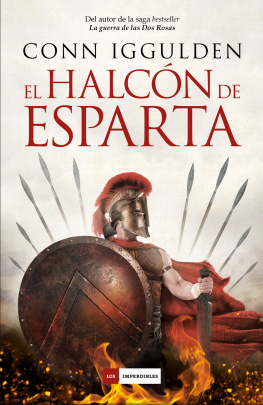

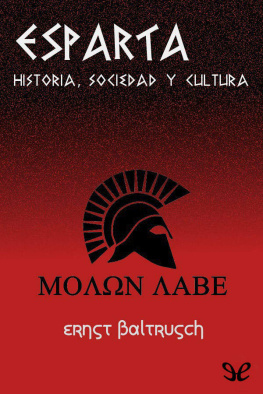


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer