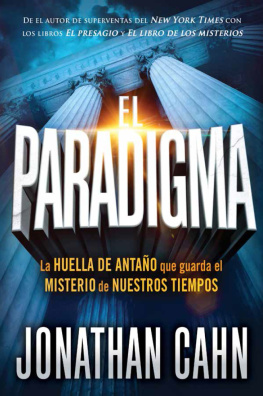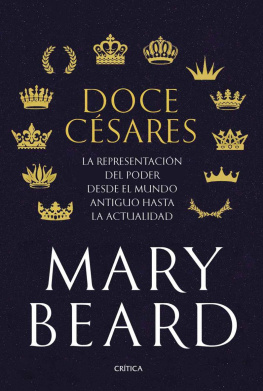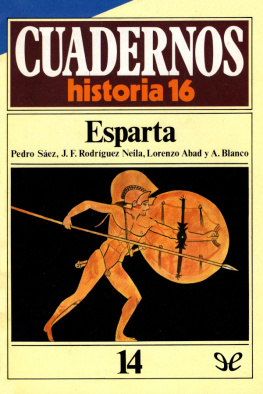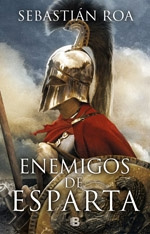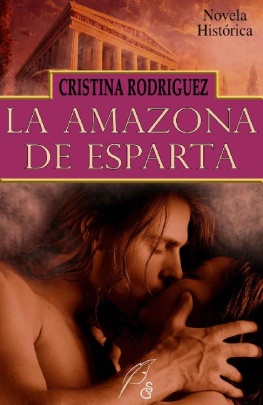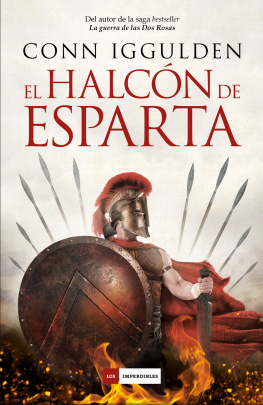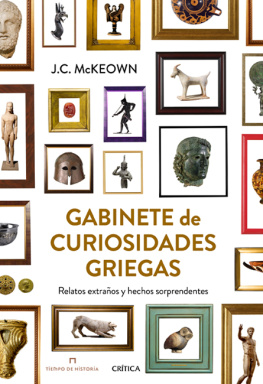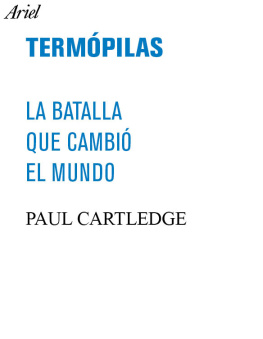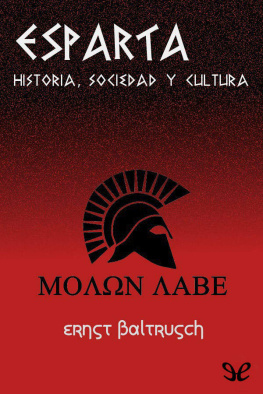Un libro sobre la memoria de Esparta no puede sino ser dedicado a la memoria de alguien que, a su manera, tenía no poco de espartano, mi padre.
A modo de prólogo: un mito construido sobre los hombres, no sobre los vestigios
En sendos subtítulos de las dos monografías sobre Esparta que he publicado con anterioridad, Esparta. Historia, sociedad y cultura de un mito historiográfico (Barcelona, Crítica, 2003) y Esparta. La historia, el cosmos y la leyenda de los antiguos espartanos (Sevilla, EUS, 2016), hacía referencia, inevitablemente, a la condición mítica casi inherente al Estado y al pueblo espartanos, que traté de combatir con denuedo en aquellas páginas en un intento de mostrar la realidad de unos griegos que no eran tan excepcionales (si acaso, algo singulares) como se quería. Esfuerzo vano, aunque esperamos que no del todo, porque las preguntas de los alumnos en clase, así como los medios de comunicación y la cultura popular, me hicieron ver que el halo de misterio y de leyenda que parece envolver siempre a los espartanos a lo largo de los tiempos aún seduce, y mucho, manteniendo vivo el mito. Por eso, ya en el segundo libro incluí, como novedad, un amplio capítulo en el que me asomaba al impresionante legado de Esparta en la tradición, una especie de aperitivo de la obra que aquí se presenta. Más que nunca mito e historia caminan de la mano, inextricablemente, cuando uno se aproxima ya sea a cualquier aspecto o ámbito de la antigua sociedad espartana, ya a la huella que ha dejado en el imaginario del hombre occidental.
En efecto, no ha habido en la Antigüedad, en toda la historia de la humanidad nos atreveríamos a decir, paradigma tan poderoso, tan intenso y, sobre todo, tan perdurable como el de Esparta, al menos colectivamente, como ciudad y como pueblo (en la categoría individual sería difícil quitar la primacía a Alejandro Magno). La percepción de Esparta fue a menudo la de una sociedad modélica, con un ordenamiento perfecto, fuente de inspiración incluso para la construcción de utopías, mientras los espartiatas, es decir, los espartanos de pleno derecho, eran vistos como unos ciudadanos modélicos y virtuosos, esencia del hombre político en sentido aristotélico: aquel que se dedica a «las cosas de la polis», es decir, a los asuntos públicos, los que interesan a toda la comunidad (y no solo la guerra, como se tiende a creer); se potenciaba la imagen de igualdad entre ellos (es lo que significa hómoioi, «iguales» o «semejantes»), por más que hubiera unos más iguales que otros, como diría George Orwell. Pero personificaba asimismo al hombre libre par excellence, honesto, austero en hábitos y en palabras (tal y como denotan aún hoy, en castellano y en otras lenguas, los adjetivos «espartano» y «lacónico»), adornado solo con virtudes: frente a lo superfluo y artificioso, el espartiata encarnaba lo esencial, frente a lo aparente, lo auténtico. Y desde la altruista y heroica muerte de Leónidas y sus trescientos elegidos en las Termópilas, Esparta quedó asociada para siempre también a la lucha por la libertad.
En sus ciudadanos y en su forma de relacionarse entre sí, y no en las obras o vestigios que nos han dejado, era donde radicaba la grandeza de Esparta, como refleja muy bien este pasaje de Tucídides, quien escribía a finales del siglo v a. C.:
Si fuera asolada la ciudad de los lacedemonios y solo quedaran los templos y los cimientos de los edificios, pienso que los hombres del mañana tendrían muchas dudas respecto a que la fuerza de los lacedemonios correspondiera a su fama. Pues la ciudad no tiene templos ni edificios suntuosos y no está construida de forma conjunta, sino que está formada por aldeas dispersas, a la manera antigua de Grecia .
Y este otro con el que, en la primera mitad de la centuria siguiente, Jenofonte iniciaba su Constitución de los lacedemonios:
En otro tiempo advertí que, siendo Esparta una de las ciudades-estado menos pobladas (de ciudadanos), era evidentemente la más poderosa y célebre de Grecia, y me pregunté cómo pudo ocurrir eso. Pero después de reparar en las costumbres de los espartiatas, ya no me sorprendí por más tiempo .
Los sentimientos de ambos historiadores del período clásico no difieren mucho de los que, veinticuatro siglos después y pasados por el tamiz del Romanticismo, embargaron a François-René de Chateaubriand cuando en 1806 visitó Esparta (entonces parte del imperio turco, como el resto de Grecia) y luego relató sus vivencias en el famoso Itinerario de París a Jerusalén (1811):
Las lágrimas inundaron mis ojos cuando los fijé en la miserable cabaña levantada en el paraje abandonado de una de las ciudades más renombradas del universo, ahora el único objeto que señala el lugar donde Esparta floreció, la solitaria morada de un cabrero cuya riqueza consiste en la hierba que crece sobre las tumbas de Agis y de Leónidas.
La tradición antigua, perpetuada de manera constante y pertinaz hasta el presente, atribuyó todo este kósmos u «orden» idílico cimentado en un sistema de normas y valores a un legislador de más que dudosa historicidad, Licurgo, quien fue heroizado y objeto de culto en Esparta. La obra de Licurgo, con su pátina legitimadora, se convirtió en la auténtica piedra fundacional sobre la que se construyó la idea, la imagen y la representación de Esparta, o las ideas, las imágenes y las representaciones, porque hablamos de una Esparta poliédrica, dúctil y maleable según quién, cuándo y por qué haga uso de ella. De hecho, quizá la percepción de Esparta que más persiste en la actualidad sea la de un Estado totalitario, militarista y obsesionado con la selección natural, cuando tales rasgos «identitarios» son producto de la apropiación que el nacionalsocialismo alemán hizo de una determinada imagen de Esparta, potenciada e instrumentalizada para sus propios fines por la eficaz maquinaria propagandística del régimen. Es, por poner un símil, como si la imagen actual de Roma fuera la Roma de Mussolini.
Estos ejemplos, antagónicos (y casi podría decirse contradictorios), son la mejor prueba de que existen muchas y diferentes vías de captación simbólica de la entidad histórica que fue Esparta. En otras palabras, la Esparta del nazismo es tan irreal como la Esparta de Platón, como denuncia el pasaje de Bertrand Russell que nos sirve de portadilla. Hace casi un siglo que ese fenómeno continuado de distorsión e incluso invención (tanto escrita como visual), cuya finalidad era hacer de Esparta un Estado único, especial, muy diferente de los demás griegos que lo rodeaban, fue atinadamente bautizado por el estudioso francés François Ollier como le mirage spartiate («el espejismo espartiata»). Mucho más recientemente, en la introducción de su síntesis sobre los espartanos, Nigel Kennell afirmaba con rotundidad que «en ninguna otra área de la historia de la Grecia antigua existe mayor brecha entre el concepto común de Esparta y lo que los especialistas creen y discuten».